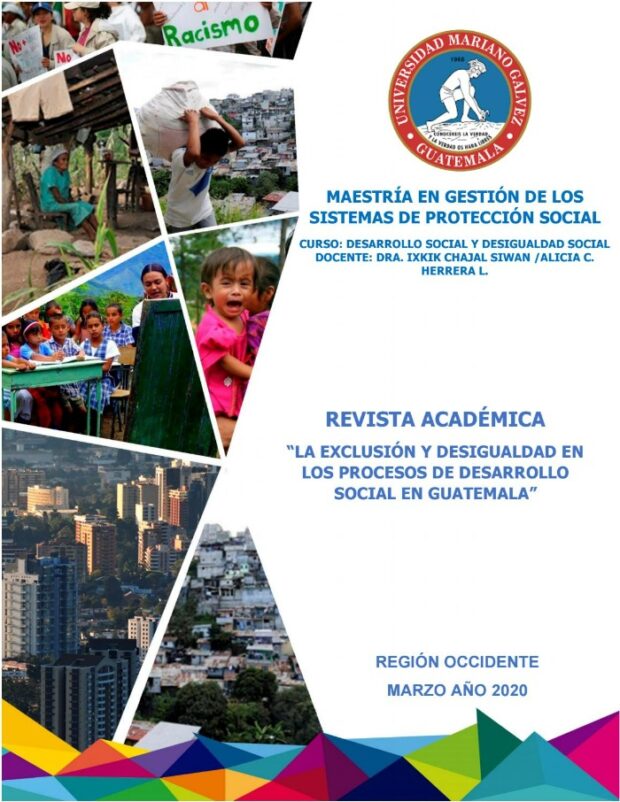15 De hecho, el interés de Sen por este término es en tanto que puede servir para entender mejor la problemática de la pobreza. 4 La importancia de tal dimensión republicana en Francia ha quedado patente, en los últimos tiempos, con la cuestión del velo de jóvenes islámicas en las escuelas. Y, por supuesto, hay que señalar la revuelta de los jóvenes de los barrios periféricos de las ciudades galas que interpretaríamos, en términos muy generales, como la respuesta a su marginación de este contrato republicano. 3 Sen (2000) tiene una interpretación distinta, ya que argumenta que la thought de fraternidad (una de las tres demandas básica de la Revolución francesa) lleva a la necesidad de evitar la exclusión, mientras que la concept de igualdad (otra de las tres demandas) al compromiso de superar la pobreza. “La baja movilidad relativa significa que tanto el privilegio como la pobreza tienen más probabilidades de persistir a lo largo de las generaciones, con claras repercusiones para los pobres”, asegura De Shutter.
La gran disparidad en la propiedad de la tierra afecta al acceso al agua de riego de estas personas. Los países más desarrollados deberían destinar más recursos o abrir nuevos canales para las donaciones y contribuciones, e implicarse de lleno en el ensayo sobre la pobreza diseño de iniciativas de este tipo, destinadas a los países o regiones con mayores necesidades sociales. La desigualdad social en nuestro país está presente en muchos aspectos del día a día, como por ejemplo en el nivel de renta de las personas.
Bajo este contexto, los países del Cono Sur siguen liderando el desarrollo democrático latinoamericano con Chile y Uruguay, mientras en la región andina el rating lo lidera Perú y Ecuador[7]. En este escenario emergen, se consolidan y profundizan patrones de integración y pertenencia social altamente segmentados y polarizados. La multiplicación de situaciones de desventaja difícilmente puede abordarse desde perspectivas y políticas que reducen lo social a los sectores de extrema pobreza, y que profundizan el dualismo y la segmentación social. Las políticas públicas no pueden seguir “esquivando” el problema de la desigualdad y sus implicaciones en términos de ciudadanía. Esto plantea la necesidad de repensar y rediseñar tales políticas desde una perspectiva integral e incluyente orientada a reducir las desigualdades permanentes y autorreproductivas, tanto por medio del fortalecimiento de la ciudadanía como de la asistencia a los grupos social y económicamente más vulnerables. Así, a la par de la concentración espacial de la pobreza se agudizan las dinámicas más adversas de la segregación, que expresan, consolidan y refuerzan las distancias sociales, reducen los ámbitos de interacción de los miembros de diferentes grupos socioeconómicos y erosionan la vida comunitaria.
Según datos del informe Infancia Pobreza y Crisis Económica, de la colección de estudios sociales de “la Caixa”, que evalúa la huella de esta situación en la calidad de vida de la población infantil… Fruto de ella han nacido nuevas desigualdades sociales o se han acentuado las ya existentes. Es decir, está enquistada en los sistemas políticos y económicos que determinan el rumbo de nuestras sociedades, y quizá de ahí provenga la dificultad para combatirlos definitivamente. Aunque América Latina es una región con los niveles de desigualdad más altos, desde los años ninety ha conseguido rebajarla en muchos lugares. La mala noticia es que está volviendo a subir en algunas naciones que la habían visto decaer en años recientes, tales como Argentina, Brasil y México.
Es precisamente el carácter acumulativo de las situaciones de desventaja relacionadas con la precariedad ocupacional y con otras dimensiones de la vida económica y social (familia, ingresos, condiciones de vida, redes sociales, and so forth.) y su concentración espacial lo que hace a ciertos grupos más vulnerables a experimentar procesos de exclusión social. La emigración de fuerza laboral opera como uno de los principales mecanismos de ajuste del mercado de trabajo en algunos países latinoamericanos, especialmente en la Cuenca del Caribe, en la región andina e incluso en algunos casos del Cono Sur. La función de absorción de excedente laboral, que —en el pasado— desempeñaban las denominadas actividades informales, hoy en día, ante los límites cada vez más evidentes de expansión del autoempleo viable es complementada por la emigración. Es en este sentido que dicho fenómeno actúa como una auténtica válvula de escape de mercados laborales con oportunidades limitadas de empleo. Además, la recepción de remesas puede impactar en las tasas de participación laboral, los niveles de desempleo, los de remuneración y, por consiguiente, en las dinámicas laborales de los países de origen (Funkhouser, 1992a, 1992b).
En el Gran Buenos Aires, y particularmente en Florencio Varela, la combinación de la pobreza y el desempleo limita fuertemente las posibilidades de movimiento o salida de la localidad y genera situaciones de progresivo aislamiento. Así, al problema de los trabajos precarios (inestables, bajos salarios, desprotegidos, etc el atlas de las desigualdades pdf.) se suma el de la falta de trabajo. No es sólo un problema de ingresos insuficientes, sino de ausencia de ingresos ante la alternancia de empleos precarios y de recurrentes periodos de desempleo. Tal alternancia, como ya dijimos, ha constituido un verdadero punto de ruptura para los residentes de estos enclaves de pobreza.
En contrapartida, México se situará entre los países de la región con mayor representación de mujeres en el congreso. En la Cámara de diputados un 49,2% de las curules estarán ocupadas por mujeres y en el Senado esta cifra aumentará a un 50,78%13. En medio de la disaster humanitaria, las elecciones han sido tachadas de ilegítimas con más de 300 presos políticos en la cárcel, con candidatos y partidos proscritos, y con bajos niveles de credibilidad en las instituciones debido a la falta de garantías mínimas para los ciudadanos. En aras de enfrentar la desigualdad, son muchas las consideraciones de política pública que deben tomarse en cuenta. En la región, los Estados han optado por políticas que tienen como objetivo reducir la inequidad así como también por políticas fiscales, de generación de empleo y protección social. Las políticas de género y las políticas para garantizar la calidad en los servicios (educación, salud, agua, saneamiento) también han empezado a ser parte de la agenda política con más ímpetu.
Además, la informalidad posibilitó «externalizar» costos sociales del salario, y el campesinado de subsistencia viabilizó dinámicas agroexportadoras sustentadas en el binomio latifundio-minifundio. Como hemos mencionado en la introducción, queremos concluir este apartado comparando las dinámicas de exclusión laboral en estos dos momentos de modernización acaecidos en América Latina. Para ello, nos vamos ayudar del cuadro 2, el cual sintetiza las principales reflexiones de los dos apartados precedentes, y aproximarnos así a una comprensión histórica de este fenómeno.
Según la CEPAL, a inicios de la década del 2000 la afiliación al sistema de salud no superaba el 50% en los primeros siete deciles de la distribución del ingreso. Sin embargo, alrededor del 2013 se estimó una afiliación al sistema de salud de entre el 64,6% en el primer decil y el eighty five,5% en el décimo decil. Ahora bien, el análisis del porcentaje de afiliación a los sistemas de salud basado en las brechas de bienestar, da cuenta que en los países de brechas modestas, la afiliación a sistemas de salud del primer decil es del 68,3%, en los de las brechas moderadas del seventy four,5% y en los de las brechas extremas de apenas un 10%[5]. Diversos estudios coinciden en destacar los obstáculos crecientes y acumulativos que enfrentan los residentes de áreas de pobreza homogénea para superar situaciones de desventaja. Llaman la atención acerca de los diversos procesos que contribuyen a alimentar y retroalimentar el entrampamiento en situaciones de privación social en un contexto en que la polarización intraurbana ha experimentado un marcado incremento al exacerbarse los contrastes entre las áreas más pobres y las más prósperas dentro de las ciudades. Paralelamente, los niños siguen representando una proporción significativa (alrededor de la mitad) de los pobres del mundo, aun cuando los esfuerzos dirigidos a reducir la mortalidad infantil y mejorar la educación han redundado en mejores resultados en la mayor parte del mundo.
Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo se producen situaciones de desigualdad, marginación, discriminación, pobreza y vulnerabilidad de algunos sectores de la población, bien sea por raza, sexo, religión, discapacidad, identidad sexual, condición migratoria o estatus económico, entre otros parámetros. 19 Esta distinción podría corresponder, en gran medida, a la diferenciación postulada por Sen (2000) entre exclusión activa y pasiva. La primera sería fruto de acciones y políticas intencionales, y los fenómenos de segmentación y segregación laborales serían ejemplos al respecto.
Para ilustrar algunas de éstas políticas, y dando cuenta de algunas de las consecuencias que el incremento de dichas inversiones en materia de política social supuso, vale la pena mencionar la tendencia en los siguientes indicadores a nivel regional. La distribución de la población en el espacio, el nivel de concentración de determinados grupos en ciertas áreas de la ciudad, y el grado de homogeneidad social de éstas nos remiten no sólo a los procesos de diferenciación, sino también a las expresiones que asume la desigualdad, y tal vez a procesos de exclusión (Saraví, 2006). Y tercero, el acaparamiento de oportunidades generó tanto segmentación como, en algunos casos, segregación laborales.
En este sentido, la obtención de remesas constituye un costo de oportunidad al empleo remunerado en los lugares de origen. En efecto, el funcionamiento de las instituciones sociales, económicas y políticas, facilita o coarta las oportunidades de una experiencia social compartida, clave en toda práctica de ciudadanía. Los niveles similares de desigualdad en la distribución del ingreso pueden tener diferentes implicaciones en términos de exclusión social, dependiendo del grado en que las oportunidades de hacer y obtener cosas reflejen los niveles de ingreso (Barry, 1998). Así, cuando la provisión de servicios públicos (salud, educación, transporte) es de calidad uniforme y suficientemente alta para que los utilice la amplia mayoría de la población, el ingreso particular person resulta menos relevante, por lo que las clases medias y altas tienen pocos incentivos para desertar del ámbito público, lo que las hace “menos tolerantes a la desigualdad”. Las desigualdades repercuten en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos, como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia. Cuando las desigualdades son considerables, desalientan la formación profesional, obstruyen la movilidad económica y social y el desarrollo humano y, en consecuencia, inhiben el crecimiento económico.
Arriagada y Rodríguez (2003) destacan la alta correlación entre la selectividad educativa de los flujos migratorios intrametropolitanos y su destino, lo que tiende a profundizar la segregación residencial socioeconómica. La diferencia entre la escolaridad de los inmigrantes y la de los emigrantes intrametropolitanos en la ZMCM muestra que aumentan las comunas perdedoras netas de recursos humanos. En general las localidades con mayores niveles educativos -como las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo- tienden a registrar mayores ganancias de capital humano por migración. En las comunas más pobres y de menores niveles educativos se observa una tendencia opuesta (véase el cuadro 4).
No se trata de un desplazamiento forzado de los pobres, sino de estrategias de mercado cuyos efectos son tan extremos como las expulsiones (idem). La problemática no se limita a la distribución de oportunidades y al debate acerca de las fuentes generadoras de desigualdad, sino que incluye la calidad de dichas oportunidades, las formas que adquieren las relaciones entre los individuos y las que se dan entre éstos y las instituciones. No es sólo una cuestión de oportunidades y resultados, sino de los procesos que conducen a la desigualdad de oportunidades y resultados (Burchardt, 2006).