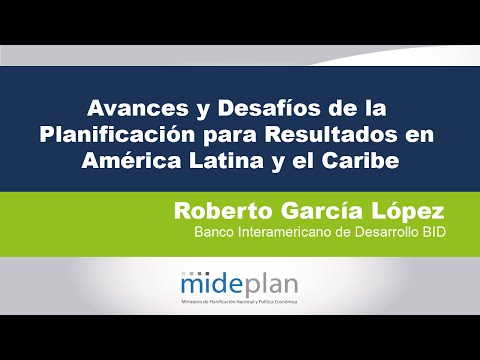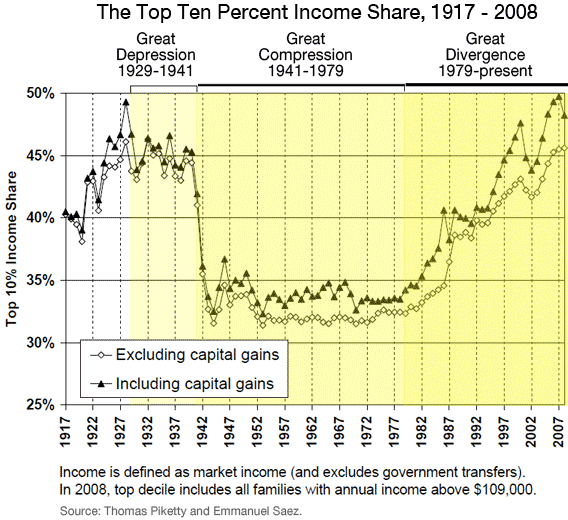Sus ingresos por ocupado en common son bajos e inferiores a los que se obtienen en el sector formal (aunque en el sector formal los pobres generalmente también tienen empleos inseguros de rentabilidad baja (Banco Mundial, 2004)). Ello refleja, en parte, diferencias de capital humano pero, principalmente, de las características productivas de las unidades que componen el sector (escasos requerimientos de capital y tecnología, y por ende, resultan en baja productividad e ingresos por persona ocupada) y de los mercados a los que tienen acceso. En general, el enfoque nacional sobre los tugurios ha variado, pasando de políticas negativas (desalojo, erradicaciones, negligencia benévola) a políticas más positivas como el mejoramiento de los asentamientos, la movilización de recursos locales para las mejoras y políticas basadas en el derecho. Se han aplicado distintas estrategias programáticas, desde las que se limitan a regularizar la propiedad de las viviendas irregularmente ocupadas, a programas integrados de mejoramiento de los barrios. Estas estrategias se fundamentan en un consenso regional generalmente aceptado de que las estrategias basadas en el asentamiento de poblaciones en las zonas que ya ocupan, proporcionan la solución más deseable desde el punto de vista social y económico al problema de los asentamientos informales.
Finalmente, los gobiernos pueden influir sobre el tipo de desarrollo con la ubicación de obras públicas (tanto pequeñas como grandes). También tienen un rol clave como depositario de derechos de propiedad a través de los registros prediales, de los procesos de catastro y de la información sobre el mercado de suelo. Por último, los gobiernos locales pueden entablar estrategias de entrepreneur público, buscando proveer la ciudad de un ambiente adecuado (minimizar costos de transporte, calidad de vida, and so on.), minimizar la burocracia native hacia las empresas y fomentar políticas sectoriales hacia el empresariado, por ejemplo, foros de concertación facilitando información de calidad. Así, el trabajo busca atender un vacío en el marco de desarrollo que orienta la política pública del habitat y de las intervenciones urbano-territoriales, para mitigar los impactos de la vulnerabilidad económica de los sectores de pobreza urbana y mejorar su acceso al empleo e ingresos estables. El personero dio cuenta de los efectos negativos que ha dejado la pandemia en América Latina y el Caribe, una de las regiones en desarrollo más afectada por la disaster de la pobreza al poder sanitaria, puesto que a ella se sumaron problemáticas económicas, sociales, ambientales y también políticas, sin precedentes, en algunos de estos países.
El último informe de la Cepal “Panorama Social de América Latina 2021” entrega un triste panorama sobre la pobreza en la región. En términos generales, Latinoamérica ha retrocedido casi 30 años en materia de pobreza extrema debido, principalmente, a los efectos generados por la pandemia. Sobre la base de lo expuesto, son numerosos los estudios que valoran el concepto de libertad social, en la perspectiva de su continuo desarrollo y revisión crítica, para revitalizar la visión de la emancipación humana, y la realización integral concomitante de los individuos en la vida social (Honneth 2017; Blunden 2019; Miettinen 2020). Tales alcances son significativos para los debates latinoamericanos en materia de desarrollo humano, educación, trabajo y democracia, así como para la agenda programática de numerosos movimientos sociales.
El coeficiente de Gini, que es utilizado en todo el mundo para medir la desigualdad, creció en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional como consecuencia de la pandemia del Covid-19, señala el documento. El Coeficiente de Gini, utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso, creció en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional debido a las repercusiones de la pandemia, señaló el informe. Según comunicaron desde el organismo internacional, en el reporte “Panorama Social de América Latina”, se estableció que la tasa de pobreza extrema creció de 13,1% a un 13,8%, mientras que la pobreza bajó del 33% al 32,1%, alcanzando a 201 millones de ciudadanos latinoamericanos. 1 Los hogares dirigidos por mujeres, además de ser excesivamente numerosos entre los pobres, tienden a ser más vulnerables en lo económico y social debido al menor número de trabajadores en cada uno de ellos, lo que aumenta la posibilidad de que caigan más allá de la línea de pobreza en épocas de crisis.
Así pues, el enfoque sociocultural hace hincapié en que las capacidades y el aprendizaje están en el corazón mismo del desarrollo integral de la personalidad y la creatividad, entroncando de manera explícita y directa con el concepto Bildung de insignes pensadores sociales, filósofos y pedagogos alemanes a caballo entre los siglos XVIII y XIX (Good, 2005; 2018). En síntesis, Bildung comprende la autorrealización y crecimiento del individuo, desarrollo y pobreza así como el desarrollo de sus capacidades e identidad mediante su participación, crítica y contribución a la cultura de la que es miembro activo. Un desarrollo intelectual interdisciplinario en curso tanto en las ciencias sociales como en las educacionales, y que ofrece una línea alternativa crítica de investigación sobre las capacidades humanas, es el enfoque sociocultural fundado, en la década de 1920, por el psicólogo soviético L.
Los países deben transitar desde la inserción laboral a la inclusión laboral, eje del desarrollo social inclusivo”, señaló Salazar-Xirinachs. Para la Cepal, la región experimenta una crisis “en cámara lenta” desde el 2010, exacerbada por la disaster sanitaria del COVID-19 que “desencadenó la mayor crisis de los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950”. En tal sentido, el Panorama Social indica que la inclusión laboral a empleos de calidad se constituye en un componente central del desarrollo inclusivo y posibilita tanto la superación de la pobreza como el acceso a la protección social. Según señala el documento, “esta evolución debe seguirse con especial atención en un contexto marcado por la inestabilidad económica, la alta informalidad y la débil recuperación de empleos de calidad, lo que da cuenta de la amplia vulnerabilidad de los hogares, especialmente de aquellos en situación de pobreza y pobreza extrema en la región”.
Asimismo, la tasa de pobreza extrema habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al thirteen,8% en 2021, lo que significa un retroceso de 27 años. Las políticas del habitat están incorporando, de manera aún incipiente, una preocupación por facilitar el acceso de los pobres urbanos al empleo y a ingresos estables. Inicialmente, esta inquietud ha sido más bien common, y se ha expresado en reflexiones e iniciativas tendientes a lograr que las ciudades sean más competitivas y que aumente la productividad urbana.
Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019. 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza y 12 millones más en pobreza extrema, cifras superiores a las registradas en 2019, destaca el informe. El informe también reveló que la desigualdad de ingresos disminuyó en 2022 hasta niveles inferiores a los registrados en 2019, aunque alertó de que esta sigue siendo “muy elevada”.
La Comisión ha estimado que en 2024 el crecimiento mundial continuará en 3%, en tanto que en los países en desarrollo será de 4% y de una tasa de 1,4% en las economías centrales. El ejecutivo considera que “es necesario escalar las políticas de desarrollo productivo con una mirada en sectores estratégicos dinamizadores”, al mismo tiempo que “impulsar políticas para promover la inversión pública y privada, y adecuar el marco de financiamiento para potenciar la movilización de recursos”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió este jueves que la región atraviesa un complejo escenario de gran incertidumbre, que profundiza los efectos de una disaster social prolongada, con un “impacto silencioso y devastador” producto de la disaster educacional que atraviesa la región producto de la pandemia de covid-19. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, destacó además la reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini y la recuperación del empleo. En la medianía del registro se ubican Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, con aumentos de pobreza de entre tres y cinco puntos.
Para lograr esto, el organismo considera fundamental avanzar en un nuevo contrato social, que requiere de un nuevo contrato fiscal. Con relación a la desigualdad, el informe asegura que aumentó entre 2019 y 2020, rompiendo una tendencia decreciente que venía desarrollándose desde el año 2002, pero que ya en la década de 2010, ya había perdido el ritmo de forma progresiva. En ese mismo sentido, Bárcena hizo un llamado a mantener las transferencia monetarias de emergencia en este 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada, debido a una disminución de las ayudas sociales de 89 mil millones de dólares en 2020 a 45 mil millones en 2021. Vivienda insegura y de calidad inadecuada exhibe riesgos de pérdida de activo; mayores costos de manutención por uso de materiales ligeros. Al 26 de enero de 2022, el 62,3 por ciento de la población de América Latina y el Caribe (en torno a 408 millones de personas) contaba con un esquema completo de vacunación, por lo que la Cepal llama a incrementar los esfuerzos en ese sentido.
Dado sus orígenes en el pensamiento de Marx, este enfoque parte del supuesto que las capacidades humanas, entre ellas, y de manera essential, el aprendizaje, sólo pueden ser teorizadas adecuadamente si son arraigadas y relacionadas con sendos procesos socio-históricos en los que se desenvuelve la interacción sociocultural. De acuerdo con el enfoque sociocultural, las mentes individuales y el desarrollo humano de capacidades emergen, se despliegan y empoderan en complejas interacciones y relaciones sociales, las cuales entrañan modalidades compartidas de actividades materiales, prácticas e intelectuales. Paralelamente, y de la mayor importancia para la política social en América Latina, es el debate en torno a la Renta Básica Universal (RBU), entendiéndole potencialmente en tanto que forma de avance hacia un sistema de protección universal. La RBU aspira a ser una herramienta que, en un sentido económico y técnico, evite retroceder en materia de crecimiento económico y sus incentivos, pero que, al mismo tiempo, haga posible conseguir avances certeros en cohesión social y sustento materials de los individuos. Los indicadores de empleo, participación laboral y desocupación se vieron alterados, poniendo al descubierto la extrema fragilidad económico-institucional de la región ante la crisis de la pandemia, en un contexto de inusitado deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la ciudadanía. El notorio aumento de la desocupación, empinándose a 10.5%, y la informalidad se cruzó con la importante caída de la ocupación, principalmente en el empleo casual, que es de gran relevancia en América Latina.
El nivel de articulación de este caso no fue el suficiente, concluyéndose que “los beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas reciben muy poca orientación para aprovechar más programas sociales y utilizar mejor las redes socioasistenciales” (Hevia de la Jara, 2011, p.359). Al mismo tiempo, se enfatiza que “la dificultad de articulación se encuentra más en el ámbito de la implementación de la política que en su diseño.” (Hevia de la Jara, 2011, p.359). «La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población», agregó Bárcena. La tasa de pobreza extrema también bajó hasta el 11,2% de la población (70 millones de personas), manteniéndose en niveles similares a 2019, indicó en una nueva edición del informe ‘Panorama Social de América Latina y el Caribe’ el organismo dependiente de la ONU, con sede en Santiago de Chile. De igual forma, en el estudio se indica que las personas migrantes han aumentado su presencia en los mercados de trabajo de la región, contribuyendo con ello a la economía y sociedad de los países de destino. No obstante, tienden a experimentar mayores dificultades para la inclusión laboral, por sus condiciones laborales más precarias e inestables, que se agravan por las condiciones de irregularidad.
En la primera se pasa revista a importantes estudios acerca del impacto de la pandemia Covid 19 en áreas decisivas del desarrollo latinoamericano y se analizan las políticas sociales solidarias y la renta básica common. A su vez, en la segunda sección se exponen las principales teorías sobre capacidades humanas, y se aboga por el enfoque sociocultural como un marco teórico alternativo. Asimismo, en tercer lugar, se expone y analiza el Estado de Bienestar Habilitante Nórdico, relacionándolo con la discusión en torno a la política social en América Latina. Por último, en la cuarta sección se argumenta a favor de ciertos conceptos de la teoría social hegeliana en tanto que soporte intelectual para las políticas sociales solidarias y la renta básica common. En 2022, las estrategias encaminadas a la reducción de la pobreza continuaron siendo insuficientes y los efectos conformados por el bajo crecimiento económico, el dinamismo del mercado de trabajo y la inflación se constituyen en los principales obstáculos para avanzar en su erradicación.
La identificación y apoyo a expresiones tempranas de talentos específicos e intereses constituye probablemente la “dimensión más sutil y exigente del trabajo pedagógico” (Miettinen, 2013, p.164). En décadas recientes, el neoliberalismo propició el concepto de capital humano reforzando el tratamiento conceptual de la economía como dominio analíticamente separado de la sociedad, y que puede ser entendido cabalmente a partir de sus rasgos distintivos internos. Este abordaje adopta como supuesto que los individuos emprenden acciones racionales con el objetivo de maximizar sus preferencias, a saber, calculando la relación entre costos y beneficios en la búsqueda de su interés propio. En los hechos, dado su andamiaje conceptual, esta peculiar concepción del comportamiento humano, en suma, prescinde de una comprensión acabada de cualquier otra actividad humana que no sea la que se manifiesta en el intercambio de mercancías en el contexto del mercado capitalista. Por lo mismo, la RBU es una política que busca garantizar una forma de vida mínima a los residentes de determinado territorio.