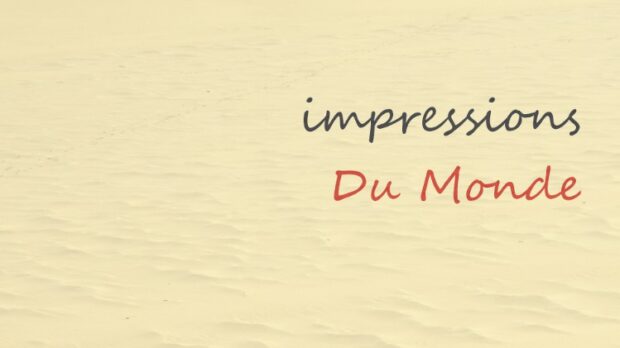Si la experiencia, si el territorio involucra la vivencia de, tanto como sus trastornos, el mapa nos acerca irónicamente a comprender lo cotidiano como campo de singularidades. Si el mapa ya no representa nada (Thrift, 2007), el mapa se constituye en parte central de la experiencia de ese territorio, cuya demarcación conforma sus bordes y las luchas que se establecen en él y en torno de; incluyendo aquellas que involucran su delimitación. Es la sentencia vengo a aprender, aquella que disuelve la antinomia, y nos instala en la tarea de cartografiar como modos adentrarnos en las tensiones, luchas y fisuras del presente. Una crítica de la cotidianidad y sus laberintos, en tanto cuestionamiento de las condiciones históricas que nos hacen ser quienes somos (Foucault, 2009). Un cuestionamiento que ocurre entre las líneas de la pregunta, de paredes y pasillos que condensan degradación ambiental, y, una afirmación que abre el cuestionamiento de las escenas sedimentadas de la vida urbana.
Sus ingresos por ocupado en basic son bajos e inferiores a los que se obtienen en el sector formal (aunque en el sector formal los pobres generalmente también tienen empleos inseguros de rentabilidad baja (Banco Mundial, 2004)). Ello refleja, en parte, diferencias de capital humano pero, principalmente, de las características productivas de las unidades que componen el sector (escasos requerimientos de capital y tecnología, y por ende, resultan en baja productividad e ingresos por persona ocupada) y de los mercados a los que tienen acceso. Durante la última década ha habido un traslado de recursos y responsabilidades para el desarrollo de los programas de empleo a los municipios, o a otro tipo de jurisdicción menor. La experiencia municipal en esta materia demuestra logros limitados. Aunque los municipios intervienen en forma incipiente respecto a la demanda del empleo (el fomento productivo municipal), se encuentran fuertemente limitadas sus finanzas y capacidad de inversión.
Este tipo de participación todavía necesita de una adecuada regularización y control por parte del sector público, que sigue teniendo un rol elementary y clave en la gestión de las políticas habitacionales y urbanas (Simioni y Szalachman, 2006). Las políticas del habitat están incorporando, de manera aún incipiente, una preocupación por facilitar el acceso de los pobres urbanos al empleo y a ingresos estables. Inicialmente, esta inquietud ha sido más bien common, y se ha expresado en reflexiones e iniciativas tendientes a lograr que las ciudades sean más competitivas y que aumente la productividad urbana. La informalidad se mantiene alta a inicios de esta década y cada vez hay mayor concentración del empleo en el sector de los servicios, en una tendencia persistente desde los años noventa en América Latina y el Caribe. La importancia del sector informal como fuente de trabajo e ingresos, particularmente para los pobres, es evidente.
En cuanto a la magnitud del problema de la pobreza en América Latina, las más recientes estimaciones de la CEPAL (2007) indican que en el año 2006, el 37% de la población de la región se hallaba en situación de pobreza (31,1% para las áreas urbanas). Un 13% de esta gente es extremadamente pobre o indigente (8,6% para las áreas urbanas)3. Esto significa que casi 200 millones de personas en la región son pobres (127,6 millones en áreas urbanas) y un poco más de 70 millones de personas son extremadamente pobres (35,2 millones en áreas urbanas). Las tasas de pobreza e indigencia indicadas significan descensos respecto a sus niveles de 1990, tanto a nivel nacional como urbano.
Y actualmente la vivienda y los servicios básicos, mayoritariamente urbanos, son variables relevantes en la medición de la pobreza multidimensional. La encuesta Casen 2020 también constata que la pobreza sigue siendo mayor en zonas rurales (13,82%) que en zonas urbanas (10,42%). Sin embargo, en comparación a años anteriores, la pobreza rural se redujo levemente (de 16,5% en 2017) y la urbana aumentó (de 7,4% en 2017). Estas cifras podrían crear la falsa sensación de que las zonas rurales no han resentido el impacto del COVID-19, pero, en realidad, nos obligan a poner más atención en las brechas territoriales que sufren estos lugares, una deuda pendiente e invisibilizada desde hace muchos años. 5 Los países de la región carecen de políticas nacionales de fomento a la pequeña producción que incorpore una perspectiva de desarrollo económico local. Impulsar el desarrollo de estrategias de desarrollo urbano que permitan integrar las metas de funcionalidad urbana con la habitabilidad de los pobres urbanos, en un contexto de fomento al empleo con base territorial.
Se respetaron los lineamientos éticos de la institución de afiliación de la autora. En cada etapa del proceso de investigación, se generó́ consentimiento informado y autorización para grabar las entrevistas, observar, así como para producir videos y otras prácticas visuales la pobreza y el medio ambiente y artísticas. La resolución advierte que «la política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo, implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas».
La medición tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,5 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unas forty six millones de personas. Para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los trabajadores de todo el mundo, y sus familias, vivían en situación de extrema pobreza en 2018.
Este sinsentido se lee en otro giro que ofrece la literatura, de la mano de Houellebeq, a la cuestión. “El mapa es más interesante que el territorio” sentencia Jed (protagonista de la novela El Mapa y el Territorio), ofreciendo una pista para escapar a la trampa en la que cayeron los cartógrafos del imperio, aquella que corre el riesgo de caer la investigación cuando procura estudiar la cotidianidad. Argentina registró su tasa máxima de pobreza en octubre de 2002, cuando el índice trepó al fifty seven,5% tras el estallido de una de las más severas disaster económicas que recuerde el país. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Respecto a la perspectiva del desarrollo económico local, en basic, los países de la región carecen de políticas nacionales para la promoción de la producción en pequeña escala. Las experiencias municipales en este sentido han tenido poco éxito, aunque reflejan una creciente demanda (Llorens, Alburquerque y Castillo, 2002). Durante la década de los noventa continuaron manifestándose los procesos de urbanización de la fuerza de trabajo, de aumento de la cantidad de personas en edad de trabajar y de alza de las tasas de actividad económica de la mujer. Estudios demuestran (Banco Mundial, 2004) que las mujeres tienden a integrarse a los mercados laborales en trabajos de mayores niveles de inseguridad laboral, y de tiempos parciales, aparentemente permitiéndoles combinar el cuidado infantil con un trabajo estructurado. El Cuadro 1 demuestra la interdependencia tanto entre niveles como estabilidad de ingresos de los pobres urbanos, y sus situaciones de carencias y su capacidad de superar dichas circunstancias.
Al contrario, los programas deben buscar maneras para potenciar y ampliar los activos de los pobres urbanos, como también buscar sinergias entre fortalecer distintos tipos de activos. Durante las últimas décadas, las políticas del habitat han ido incorporando una marcada orientación hacia la economía de mercado en sus programas. Desde el punto de vista de la oferta se exigen a los sectores de pobreza ahorros, pagos para servicios, entre otros. Esta estrategia de política sin lugar a duda, ha ayudado a ampliar la cobertura de estos programas, diversificando las formas de financiar la inversión pública, como también ha ayudado a facilitar la asimilación de una cultura relacionada a esta economía. Sin embargo, la comprensión de esta realidad de economía de mercado, desde el punto de vista del hogar (e individuo), ha sido ajena a la política habitacional y a la intervención urbano-territorial. Esta falla en el marco de las políticas del habitat en la región no ha permitido potenciar a los sectores de pobreza en aspectos críticos de su desarrollo.
Integrar capacitación en oficios para jóvenes e incubadores para microemprendimientos en programa integral de mejoramiento de asentamientos irregulares en Ciudad de Rosario. Formación y capacitación de Cooperativas de Vivienda de personas cesantes para la autoconstrucción asistida de viviendas; contratación por Municipios y otros.
Si nos preguntamos cómo es posible que haya tanta gente en la quema, recuperando mercadería en el basural, el primer mapa, la profunda desigualdad, ofrece las pistas para ello. Y, el segundo devuelve vida a esa precariedad y lo aleja de las lecturas del padecer. La investigación iniciada en 2004 ha atravesado momentos diferentes que han supuesto instancias en el desarrollo del trabajo campo, tanto como técnicas la pobreza segun la onu de obtención de información diversas. El trabajo de investigación que discutimos en el próximo apartado está plagado de relatos e historias de vida que se construyen y se hacen posibles en unos trazos multisensoriales siempre discordantes. La villa se realiza como la posibilidad de tener un hogar y por tanto es querida, valorada y afirmada. Sin embargo, ese tener un lugar, ocurre en la escena de la precariedad.