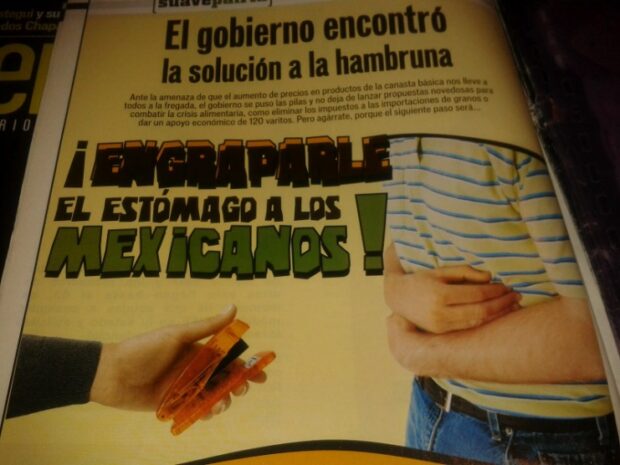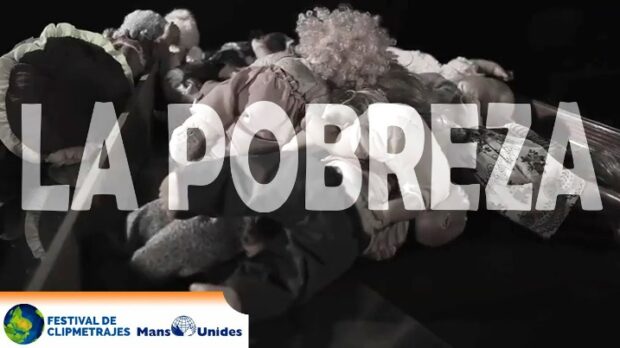La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada desigualdad entre pobres y ricos de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.
largo del tiempo, puede arrojar resultados contraintuitivos. 9Estos rasgos no necesariamente son directamente discriminados por indicar la proximidad con “lo indígena”; también podrían ser marcados como “menos bellos” o, al estar relacionados con la posición socioeconómica, ser tomados como
Y la organización desigual de la sociedad provoca desigualdad económica, lo que hace mucho más compleja esta problemática. La segunda interpretación sugiere que el EDE es un modelo de compresión, es decir, un esquema que permite entender la realidad social y estatus jurídico de los grupos étnicos reconocidos en Colombia. Esa compresión se relaciona, al mismo tiempo, con la existencia de derechos colectivos específicos a la condición étnica, la garantía de igualdad reconocida por el Estado y la vivencia de problemáticas específicas que afectan a estos grupos -discriminación, asimilación, exclusión-. En ese sentido, implementar el EDE implica llevar a cabo procesos de formación y concientización al interior de las instituciones sobre la relevancia y el amparo authorized del cual gozan los grupos étnicos en Colombia.
intervalo de confianza de 95 por ciento para la predicción puntual. 4) Se indaga la evolución de los efectos a lo largo del tiempo, con el fin de dialogar con las hipótesis sobre la relación entre la discriminación étnico-racial y la dinámica de la modernización capitalista en México.
Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Con relación a ese aspecto, la institucionalidad debe también aprender a tejer relaciones de fuerza con estos actores sin miedo a la tensión que ello pueda generar. El enfoque diferencial desigualdad en los derechos humanos étnico logra cierta trayectoria entre algunas instituciones del Estado que atienden asuntos sociales, culturales y de reparación. El artículo propone una guía para la implementación de dicho enfoque -incluyendo el aspecto racial- para personas, colectivos, comunidades y pueblos negros afrocolombianos raizales y palenqueros. Para ello, retoma y analiza el discurso institucional de dicho enfoque e invita a las instituciones a construir derroteros con acciones puntuales, planeadas y reflexivas.
Además, un enfoque de pobreza o privación inevitablemente reforzaría la ilusión de que, para la salud, al igual que para cualquier necesidad social, la solución sería aumentar los recursos y no una mayor justicia en la distribución de poder y riqueza entre los grupos sociales. Desde esa posición, la salud es un mero bien, sujeto a las reglas de planificación económica, producción y consumo en un mercado imperfecto. Hay que considerar la salud cada vez más como un valor y como un derecho humano, un problema de justicia social y de acción política, y no como un fenómeno biológico pure.
Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Cuando la desigualdad de ingresos, de riqueza y de capacidades humanas es grande y persistente, se generan condiciones propicias para su aprovechamiento hacia fines políticos particulares y, sobre todo, para mantener el statu quo social.
El Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación racial en el empleo, incluyendo la contratación, los salarios y los despidos. Sin embargo, los afroamericanos, los latinos y los nativos americanos todavía tienen ingresos mucho más bajos que los blancos. A pesar del Título VII, sin embargo, una razón adicional es que las personas de color continúan enfrentando discriminación en la contratación y promoción (Hirsh & Cha, 2008). De nuevo es difícil determinar si dicha discriminación proviene del prejuicio consciente o del prejuicio inconsciente por parte de los empleadores potenciales, pero no obstante es discriminación racial.
Los avances en la tecnología, la educación y los ingresos prometen cada vez una vida más plena, con mejor calidad de vida y más segura. Aunque también es cierto que se da en entorno de inestabilidad e incertidumbre y, sobre todo, hay todavía millones de personas no se están beneficiando de los frutos del desarrollo, especialmente los más pobres y los desfavorecidos a causa de su sexo, edad, discapacidad, origen étnico o geográfico. 10Para este trabajo quizás bastaría con las referencias descriptivas y autorizadas que vienen entregando el PNUD, el Banco Mundial y CEPAL sobre el mundo, América Latina y Chile en torno a las desigualdades en el ingreso, en la salud, educación, pensiones, entre pequeños y grandes empresarios, and so on. Sin embargo, la pertinencia de una rápida reflexión en torno al estado del arte sobre el tema permite aclarar que cuando se reivindica la igualdad, se debiera apuntar no sólo a los aspectos económicos-sociales, sino a los éticos y políticos. En segundo lugar, al recorrer a los filósofos políticos más relevantes se podrán encontrar referentes conceptuales y contrapuntos al pensamiento único existente en Chile. Y digo único, no por la pretensión de utilizar el léxico español o francés, sino porque en nuestro país la existencia de la visión neoliberal se ha convertido literalmente en un pensamiento único.
A pesar de que el operador del 911 le dijo a Zimmerman que no se acercara a Martin, Zimmerman lo hizo de todos modos; en cuestión de minutos Zimmerman disparó y mató al Martin desarmado y posteriormente reclamó la autodefensa Según muchos críticos de este incidente, el único “crimen” de Martin fue “caminar mientras Black”. Como observó un columnista de periódico afroamericano, “Por cada hombre negro en América, desde el millonario en la oficina de la esquina hasta el mecánico en la cochera native, la tragedia de Trayvon Martin es private. La educación entre grupos muestra que si bien los años de educación entre 2006 y 2016 han mejorado tanto para indígenas (de 5.7 a 6.2 años) como para no indígenas (de 9.1 a 9.9 años), los indígenas continúan con menores años de educación en comparación a los no indígenas. Los peruanos indígenas constituyen un grupo minoritario en el Perú, y pasaron de representar un 27% en 2006, a un 25% del total de la población en 2016, es decir que, por cada a hundred peruanos, 25 son indígenas. Por lo tanto, existe una tendencia a que los peruanos indígenas disminuyen sus ingresos a lo largo del tiempo. En las pasadas elecciones generales, Oxfam Intermón lanzaba una petición a los partidos políticos para que incluyeran en sus programas medidas para frenar la desigualdad en nuestro país y en los países en desarrollo.
También se usa como un método para reforzar el poderío de ciertos grupos sociales sobre otros, bien sea por razones religiosas, culturales, ideológicas, étnicas, raciales o de origen. Quienes ganan las guerras, además, son casi siempre los que se apoderan del derecho de acceder a los recursos y las fuentes de ingresos que en principio tienen una naturaleza común. La Organización de las Naciones Unidas incluyó la lucha contra la desigualdad social como uno de los objetivos prioritarios de gobernanza mundial en los próximos 30 años, especialmente en países en vías de desarrollo o en contextos marcados por la pobreza, la exclusión y la marginalidad. Seguramente habrás oído hablar más de una vez de la desigualdad social, término que en los últimos años ha cobrado especial protagonismo cuando se trata de analizar las relaciones geopolíticas internacionales o la inclusión de sectores sociales que, por diversas razones, han estado históricamente marginados. El trato diferenciado debido al origen étnico o cultural de una persona provoca aislamiento, marginalización y discriminación de los actores sociales con menos poder social. Aquellos que reciben un tratamiento preferencial por su condición provocan una desigualdad en el acceso a los mismos recursos.
Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento.