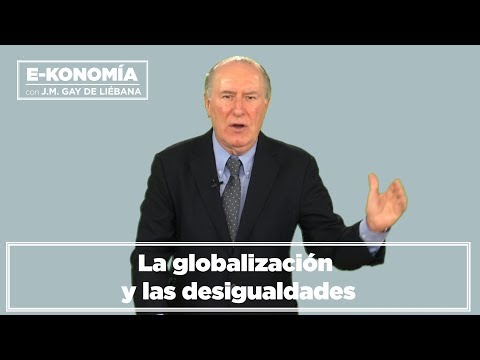Según esta perspectiva, el conflicto es parte de la vida, por lo que no apunta a eliminarlo sino a revertir la violencia estructural asociada a la distribución inequitativa de recursos (Ascorra et al., 2021). El estudio sobre la inclusión social escolar en Chile se alinea con la evidencia internacional, mostrando la prevalencia de la homofilia en las elecciones de escuela de las familias y la homogeneidad social interna de las escuelas (Bellei et al., 2020; Carrasco et al., 2021; Córdoba et al., 2020). También se observa que los procesos de inclusión en las escuelas tienden a asociarse con la existencia de mecanismos de admisión no discriminatorios -es decir, con la apertura a recibir estudiantes de distinta proveniencia social y con habilidades diferenciales-, antes que con estrategias de inclusión en términos de trabajo cotidiano pedagógico (Rojas et al., 2021).
“La investigación realizada da cuenta, por una parte, de la contundente evidencia respecto de las consecuencias dañinas y duraderas que tiene la pobreza y la vulnerabilidad en la etapa de desarrollo en que se encuentran niños, niñas y adolescentes”. Asimismo, la demanda de participación y el freno de las comunidades al desarrollo de proyectos de alto impacto ambiental o urbano, ilustran la relevancia de la sociedad civil en la producción. Proyectos recientes de reconstrucción, priorización municipal e innovación social en Chile en que las comunidades, autoridades locales y actores productivos identifican prioridades y un plan local desigualdades e inequidades en salud de desarrollo, muestran también el potencial de la organización productiva de comunidades y colaboración entre empresa, sociedad civil y Estado. El éxito de una empresa depende crucialmente de la existencia o ausencia de bienes públicos que viabilizan o potencian la inversión. Es así que, a modo de ejemplo, el acceso a mercados internacionales se ve afectado por los tratados y relaciones internacionales. La tramitación más o menos eficaz de permisos y la competencia de las Cortes para resolver disputas contractuales son otro ejemplo del impacto directo de instituciones públicas en la producción.
Aunque era de esperar que las regiones más pobres sean las que más rápido crezcan, no es obvio el comportamiento de la desigualdad. Por su lado, la Región Metropolitana, como no es de extrañar, ostenta los mejores resultados junto con regiones del norte como Antofagasta y Tarapacá. Las regiones que más han mejorado su nivel de escolaridad promedio son Los Ríos, Aysén y Coquimbo, mientras que las regiones de menor avance han sido Atacama, la Región Metropolitana y Antofagasta. En common, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. Chile es un país largo y angosto, ubicado al sudoeste de América Latina, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina.
En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas. Por lo tanto, al menos en cuanto al trabajo presentado para este objetivo específico, se puede identificar la multidimensionalidad de las disparidades que se planteó en el primer apartado de este trabajo, donde no solo se concentran los esfuerzos en cuanto a las diferencias de ingresos, sino que también se ha buscado “nivelar el punto de partida” de los/as ciudadanos/ as del país. No obstante, el plan muestra un enfoque en la dimensión ex-ante, por sobre la otra dimensión, y dentro de esta, en aquellas acciones dirigidas principalmente a reducir las brechas que se generan por las variaciones en el contexto social. Además, respecto de la Agenda 2030, las acciones públicas responden a seis de las diez metas presentadas, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y 10.7. Asimismo, la temporalidad anterior de estas acciones respecto de la agenda podría explicarse debido a que Chile aún se encuentra en una etapa de implementación de la misma.
ISA Interchile en alianza con United Way participan de un programa de voluntariado que busca reducir la brecha a través de un diseño metodológico innovador, en que los voluntarios de la empresa, a través de 6 Sesiones (1-1), desarrollan un plan -de mentoría con alumnos de un liceo vulnerable de la región metropolitana. En ese contexto, la mentoría es un programa que se desenvuelve en un ambiente de vulnerabilidad social, en donde se brinda apoyo personalizado a estudiantes de tercero medio a través de mentor (colaborador/ora), el cual, a través de su experiencia profesional y de vida, orienta y aconseja a los jóvenes en distintas áreas vocacionales, laborales, académicas y personales, entre otras.
Chile fue, para mí, la experiencia más brutal de un libre mercado dogmático y oligárquico, del cual fui una víctima más -como muchos otros chilenos-, especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores socialmente más vulnerables. Al menos yo tuve la oportunidad de escapar con una mano adelante y otra atrás, pero una gran mayoría de mi sector social se quedó en el baile de los que sobran. Paulatinamente mis caprichos personales ya no fueron suficientes y quise estudiar en la Universidad Española, cuya tasa de matrícula anual costaba de promedio el equivalente a un mes del sueldo mínimo español. Pude trabajar y estudiar al mismo tiempo y comer muy bien y barato en los comedores universitarios, cuyos potajes y postres españoles mentalmente aún saboreo y profundamente agradezco.
Realizar sensibilizaciones y talleres en Los Héroes y en nuestras empresas afiliadas, en distintas materias relacionadas con la Equidad, como por ejemplo las establecidas en la malla de formación. En su edición 2021, la campaña recolectó más de eight.000 aparatos electrónicos, entregados tanto por la ciudadanía como por distintas empresas. De estos, 1.359 equipos (589 celulares, 20 tablets, 176 CPU y 574 notebooks) fueron reparados y donados a diferentes instituciones educacionales a lo largo de Chile, como el Colegio Patricio Mekis, ubicado en Maipú; la Escuela Ignacio Domeyko, en Chañaral; la Escuela Italia, de los Niches, en Curicó; la Fundación Niño y Patria y la Fundación Levantemos Chile, entre otros. Por otra parte, los equipos que no se pudieron reparar fueron reciclados, evitando que más de 16 desigualdad social y pobreza en el mundo toneladas de residuos electrónicos llegaran a rellenos sanitarios.
Orquesta Sonidos de Luz se ha convertido en parte de la agenda musical de nuestros centros comerciales con más de 21 conciertos en los últimos dos años, como una oportunidad para potenciar la música y la inclusión en oportunidades laborales nuestros activos, sensibilizando al público que los conoce a través de la cultura inclusiva. Esta orquesta está compuesta por músicos con discapacidad visual, quienes dan a conocer su talento abriendo con la música oportunidades laborales y sensibilizando al público que los conoce a través de la cultura inclusiva. La geografía de Chile se caracteriza por su territorio de extremos y contrastes, lo que deriva en la existencia de localidades con dificultades de conectividad y el acceso a bienes y servicios. En BancoEstado nos hacemos cargo de esta brecha, buscando soluciones que fomenten la descentralización y la inclusión financiera de todas y todos, llegando a todos los rincones del país. Hasta la fecha hemos alcanzado 3.924 estudiantes de 21 instituciones educacionales de la región de Valparaíso y Metropolitana (el programa aun esta en curso).
En relación con las estrategias utilizadas, en el caso chileno el énfasis se ha puesto en prestar asistencia una vez que las situaciones de violencia han ocurrido. Es decir, se trabaja ex-post las situaciones de violencia, lo cual evidencia ausencia de trabajo desde la educación y promoción de derechos. Algunas excepciones se hallan en el Programa Mejoramiento de la Gestión (que knowledge de 1998), compuesto por subsistemas como el Enfoque de Género (incluido en el año 2002), que permite de manera exploratoria conocer cómo se comportan las distintas aristas de la gestión territorial al introducir la variable de género. Para ello, en el año 2008 se realizó el Primer Seminario sobre Protección Social y Género, cuyo objetivo obedeció a la necesidad de debatir sobre desafíos y propósitos de la perspectiva de género en función de las acciones de inclusión social que se promueven desde el Sistema de Protección Social y sus distintos componentes. En consideración de la disaster que las ideas meritocráticas exhiben en las sociedades actuales, particularmente en la segregación entre clases y en la intensificación o persistencia de desigualdades, pareciera que la evidencia es mucho más clara en torno a los fallos de la igualdad de oportunidades que a los de la igualdad de posiciones o resultados. Esto no ha sido abordado con la misma profundidad que el debate filosófico sobre el mérito y la meritocracia y debería encararse con mayor precisión en los próximos años.
A su vez, afirmó que en la mayor parte del mundo “estamos viendo una disminución de la pobreza extrema, pero la clase media se está empobreciendo y la brecha entre los más pobres y los más ricos está aumentando. Las políticas neoliberales han acelerado las desigualdades sociales; hemos logrado establecer políticas sociales básicas y a cambio hemos reducido las ambiciones de redistribución de la riqueza. Por lo tanto, es importante observar no sólo la idea de justicia, sino también el sentimiento de injusticia, que se relaciona con una emoción experimentada en reacción a formas de opresión y abuso”.
A solicitud de la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, con la aprobación de la mesa directiva y comisión política, se convocó a un equipo para coordinar el inicio de una reflexión estratégica de desarrollo para Chile en las próximas décadas. Dicho equipo, conformado por Alvaro Díaz, Alvaro Elizalde, Clarisa Hardy y Carlos Montes, desarrolló talleres regulares de debate y reflexión entre los meses de septiembre y diciembre del 2015. Fruto de ese ejercicio participativo en el que colaboraron más de una treintena de destacados profesionales e intelectuales, militantes y afines al socialismo chileno, se elaboró este documento cuyos editores son Alvaro Díaz, Clarisa Hardy y Daniel Hojman.
Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Los cambios vertiginosos impuestos por la pandemia hacen que estos resultados sean orientativos en relación a una primera aproximación a las debilidades que se encontrarán ante la reapertura de las instituciones escolares.
Nada del ineficiente abordaje de los problemas y tensiones provocados en la post pandemia por el mundo docente. Nada se habla entonces para medir esa realidad paralela de la desigualdad educativa porque para profundizar en esos factores se requiere hablar de DESIGUALDAD y de eso nadie quiere hablar. Por otra parte, en términos de violencia estructural se puede constatar que en Chile existen niveles sostenidos más altos de desocupación femenina desde 1998 a 2011, y, si bien las mujeres representan un 60% de la fuerza laboral, tan solo constituyen un 39,2% de la tasa de ocupación desagregada (Pnud, 2014). Por otra parte, las mujeres en Chile tienen niveles menores de cobertura de pensiones, pese a tener una esperanza de vida mayor que los hombres, situación que no se ha visto suficientemente regulada. Para ello revisa la conceptualización unique de Young y examina su evolución, interpretación y contextualización a través de autores como Rawls, Khan, Dubet y otros. También Atria contextualiza para Chile el concepto del mérito, su justificación y consecuencias a partir de la historia de nuestro país y evidencia reciente de varios estudios al respecto.