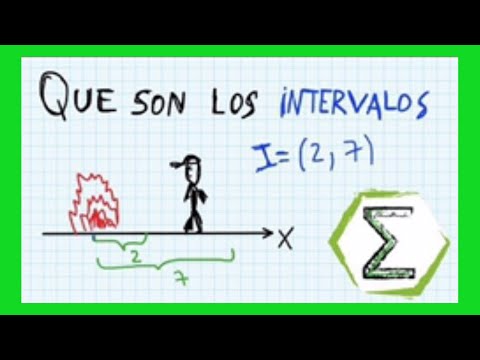Acorde al estudio sobre el Índice de Calidad de Vida Urbana, de la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, del total de ninety three comunas en el país, sólo 17 están en el rango superior. Esto significa, entre otras cosas, que la expectativa de vida de los chilenos puede diferir hasta en eleven años según su domicilio, o que los santiaguinos demoren en promedio una hora y media más en transportarse durante horario peak en comparación a sus pares de regiones. Sin embargo, la luz al final del tunel sí existe, ya que San Miguel y Talca han demostrado que el presupuesto no lo es todo a la hora de focalizar y gestionar de manera correcta los recursos, cumpliendo no sólo con las expectativas de sus habitantes, sino también con la posibilidad de proyectarlos en el tiempo. Los resultados de la medición de flujos de conmutación considerando a las comunas como unidad básica, muestran que la ruralidad es menor que en un sentido estrictamente poblacional o estructural. De acuerdo a la definición del Instituto Nacional de Estadísticas, una localidad rural es aquella cuya población económicamente activa se emplea en un 50% o más en actividades primarias y que no alcanza los 2.000 habitantes (INE 2005).
La sensación de haber mejorado con respecto al pasado está acompañada por la angustia que muchas veces produce el presente, o aún más el futuro, ya sea por la dificultad para mejorar más, lo suficiente para estar tranquilo, o sostener la posición alcanzada. «Tener una buena educación o un buen salario, trabajar lo justo y necesario, vivir en un barrio seguro, sentirse tratado en forma digna, sentir seguridad por el futuro private o de los hijos son evaluaciones en que la mayoría no se reconoce». Al momento de aceptar la publicación de sus artículos, los autores deberán formalizar la cesión de derechos de autor a EURE, según las condiciones establecidas por la Revista. Que un gran sector de la economía funciona de manera casual y no puede hacer teletrabajo ni vivir en burbujas, tiene que salir día a día a buscarse el pan”.
Las empresas que debieron cerrar fueron las pequeñas y medianas, las llamadas “pymes”, mientras que las grandes empresas se mantuvieron o recuperaron rápido. Generalmente, la ideología que promueve la desigualdad hace que incluso las personas en condiciones más perjudiciales justifiquen la desigualdad. Dicen que las personas en condición de pobreza son vagas o no han aprovechado las oportunidades y por eso no luchan por tener un mejor país. Nos convertimos en la región más desigual, porque el modelo de acumulación tenía la concept de despojar todos los recursos posibles y enviar esas riquezas a otros países. De niño, le enseñaron que Santa Claus (también llamado, “Papá Noel”) regalaba juguetes a los niños que se portaban bien.
Aprovechándose de las deficiencias de nuestros sistemas legales y explotando sus áreas grises, la industria ha impulsado agresivamente un tecnosolucionismo chauvinista, abrazado irresponsablemente por una clase política con ganas de figurar a la sombra de una concept tristemente reducida de progreso. Así, el negocio se transforma en la promesa de un beneficio acotado, que se consigue a costa de los derechos de quienes no tienen más opción que someterse al escrutinio constante, a la vigilancia, al management, a la discriminación. Hablar de desigualdad en América Latina es hablar de la ponderación que se hace entre los derechos de quienes pueden acceder a otras posibilidades y quienes no. La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos a la vigilancia estatal y privada ejemplifican de manera clara no solamente el hecho de que las tecnologías no son neutras, sino que impactan de forma diferenciada a distintos grupos humanos, de acuerdo a su género, al colour de su piel y a su clase social. Todos sabían de la desigualdad en Chile, los muchos ámbitos de la vida presos por el mercado que controlan pocas familias, e incluso que sobre el sistema neoliberal legado por la dictadura.
“La intolerancia respecto a desigualdades en salud y educación ha aumentado”, señaló el director de la Escuela de Gobierno. Entre las razones más mencionadas por las que se recibe mal trato está la clase claudio sapelli desigualdad social, ser mujer y el lugar en el que vive. Es por eso que algunos países han implementado impuestos a la herencia como un tipo de impuesto al patrimonio (ver aquí para una discusión al respecto).
Solo así, las nuevas tecnologías quizás puedan convertirse en un issue que ayude al cierre de las brechas que enfrentamos ahora. La situación es particularmente preocupante dada la situación de escasez de bienes esenciales y la disaster humanitaria que se agrava en el país, principalmente afectando los derechos a la alimentación y salud de las poblaciones más vulnerables. De manera más reciente, un estudio de la OCDE de 2014 muestra que existe una relación negativa entre la desigualdad y el crecimiento.
De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos. Dicho lo anterior, no creo que la de ingreso sea la desigualdad más relevante para explicar el estallido social. En cambio, en este texto sostengo –como hipótesis– que hay dos tipos de desigualdades que están relacionadas con la desigualdad de ingreso y que tienen una relación más directa con el estallido social, a saber, la desigualdad de exposición a la incertidumbre y la desigualdad de poder. 3 En explicit, mientras la primera podría explicar por qué amplios sectores de la población están tan “descontentos con el modelo”, la segunda desigualdad explicaría por qué este descontento no se canalizó de forma gradual a través de la institucionalidad política y tuvo que explotar de esta manera. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado.
No hablamos de propuestas que se podrían tildar de comunistas como eliminar la propiedad privada o de expropiar a los ricos, sino de evitar que la gente se muera hoy. También se propone el ingreso básico universal, que haría que por lo menos los sectores más desfavorecidos no pasen hambre. Todos los países de América Latina producen lo suficiente como para que nadie esté sin comer.
Aun cuando caracterizar y cuantificar la desigualdad de poder es una tarea más compleja, tal desigualdad puede tener expresiones muy concretas en el funcionamiento de las democracias. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital.
A veces están alejadas y cuentan con servicios exclusivos, así no tienen necesidad de entrar en contacto con otros sectores de la población. También hubo un reconocimiento social al private de salud en la población basic, aun cuando después no se viera reflejado en aumentos salariales por parte de los gobiernos. A pesar de que las burbujas sanitarias y el distanciamiento social dificultan los lazos sociales, sigue habiendo manifestaciones de solidaridad en medio de la crudeza. En la Universidad conocí la Psicología Social, un campo que me permitía profundizar mis análisis y ver cómo afectaba la vida de las personas. En esta parte analizaremos la composición efectiva de los tipos de territorios definidos, de acuerdo a los datos obtenidos y nuestro análisis estadístico. Con el objeto de facilitar análisis comparativos, la metodología ylos criterios de delimitación de tipos de territorios, deben ser compatibles con estándares internacionales, como haremos a continuación.
También se organizaron ocho grupos de discusión que complementaron los datos de la encuesta PNUD-DES 2016. En ese contexto, no sorprende que cerca del 70 por ciento de los trabajadores de sectores populares diga que considera que gana menos o mucho menos de lo que merece. El 58 por ciento de los de clase media contesta lo mismo y en promedio las personas aseguran que los salarios de las ocupaciones de menores ingresos deberían aumentar en un 60 por ciento y las de los gerentes y políticos bajar en 30 y seventy five por ciento, respectivamente. La asimetría en la distribución del capital y la influencia existe en este territorio desde antes de que Chile fuera Chile, plantea este trabajo liderado por el economista Osvaldo Larrañaga junto al sociólogo Raimundo Frei y el ingeniero y sociólogo Matías Cociña, investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El libro, en el que también trabajaron la economista Denise Falk, su par Rodrigo Herrera y el sociólogo Vicente Silva, reúne estudios existentes, presenta otros nuevas e incluye encuestas y entrevistas para explorar el fenómeno de la desigualdad desde distintas perspectivas.
En este trabajo partiremos de una definición establecida de los centros urbanos principales, como se efectúa en otros países (OMB 2010,Antikainen 2005). Estas ciudades intermedias cuentan con una población de al menos 50 mil habitantes y son relativamente autónomas de las grandes ciudades. En este artículo, por el contrario, asumimos que el trabajo de las personas y en consecuencia sus ingresos, son centrales para describir su integración al territorio. Además, adoptamos como nuestra la premisa de que las ciudades desempeñan un papel clave en el ordenamiento actual de los territorios en un país como Chile, ofreciendo a sus habitantes un mercado de trabajo dentro de sus límites urbanos. Con frecuencia comunas vecinas se encuentran estrechamente interconectadas a esos centros urbanos. Esta dinámica cada vez mayor, conduce a definir territorios que agrupan municipios, reconociendo que las ciudades constituyen una entidad geográfica con un significativo núcleo poblacional, a las que se vinculan comunas adyacentes que tienen un alto grado de integración con ese centro.
La OECD (2009), por su parte, considera como población rural en Chile a los habitantes de localidades de menos de 5.000 habitantes. Siguiendo ambas definiciones, la población rural del país varía entre un 35% y un 27% respectivamente. Por otro lado, de acuerdo a la OECD (2009), considerando la ruralidad por provincias -el tercer nivel territorial según sus definiciones-, un 42% la población habita en provincias predominantemente rurales. Desde un punto de vista relacional más que demográfico, aunque sin analizar directamente la distinción clases de organizaciones urbano-rural, nuestros resultados indican que sólo un 7% de la población del país habita en comunas desvinculadas de otras y que carecen de un centro urbano. Pero esto no implica que las restantes comunas del país sean enteramente urbanas en un sentido poblacional o estructural, sino que sus habitantes más rurales tienen un cierto grado de integración a un territorio más amplio. En otro extremo en cuanto a baja densidad poblacional, se encuentran los municipios que carecen de una entidad o localidad de al menos 10mil habitantes.