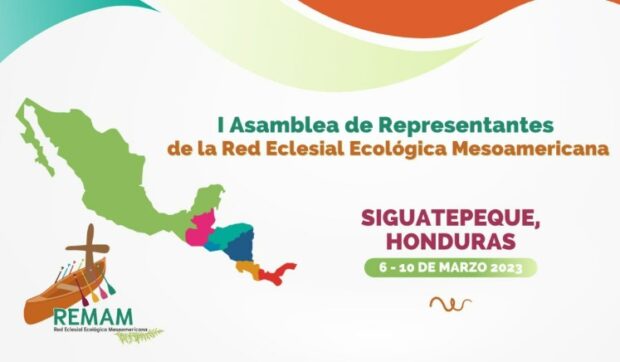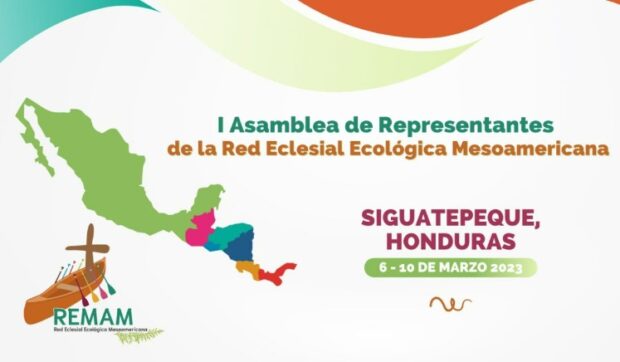Debido a la falta de viviendas para los sectores de bajos ingresos, las callampas constituían la “única posibilidad” de los migrantes para asentarse en la ciudad (Minvu, 2013, p. 12). Eran entendidas como acciones de sobrevivencia frente a la falta de habitación. En Grupo de Rio, Compendio de mejores prácticas en la medición de la pobreza. Otro aspecto relevante es que tres de cada cuatro personas pobres no se siente representada por los senadores y diputados. Una encuesta de la Universidad Silva Henríquez reveló que la población de escasos recursos cree que la principal debilidad del régimen político es la falta de participación. Contáctate con informando tu número de pedido, explicando la situación y adjuntando imágenes que lo corroboren.
La Victoria marcó el inicio de las ocupaciones de terreno como un repertorio de acción colectiva de los pobladores. Pese a que la vivienda informal es tan antigua como la ciudad misma, y knowledge desde al menos el siglo xvii (De Ramón, 2007), los asentamientos informales aumentan en la década de los cuarenta a partir del proceso de urbanización (De Ramón, 1990; 2007; Espinoza, 1988). Los primeros asentamientos informales fueron denominadas desempleo y pobreza “poblaciones callampa” para describir “el breve tiempo que demoraba su formación” (De Ramón, 2007, p. 241; Minvu, 2004, 2013). Estas poblaciones iban creciendo gradualmente a través de la agregación y acumulación de nuevas viviendas, extendiendo la ciudad hacia las periferias (De Ramón, 2007). Los subsidios del Estado jugaron un papel importante, pero ejercicios preliminares muestran que no logran explicar la caída de la pobreza, sí que esta no aumentara.
La política de la pobreza establecida en la década de los noventa consiste en la visualización, enunciación e intervención de los asentamientos a través del lenguaje de pobreza. A partir de la producción y circulación de datos, indicadores, estadísticas y mapas se crea este campo de intervención gubernamental, que se problematiza dentro del marco interpretativo de la pobreza, determinando la información que será seen y la que será invisible respecto de este fenómeno. La coalición que lideró la transición política a la democracia temía que la apertura democrática traería consigo un aumento en las tomas de terrenos. Este temor respondía en parte a la acumulación de la demanda habitacional durante la dictadura, y a la fuerza desplegada por las organizaciones de pobladores durante el ciclo de protestas de mediados de los años ochenta.
Lo anterior es de interés, especialmente porque en el debate público usualmente han pesado más las diferencias socioeconómicas (asociadas a la ciudadanía social) que aquellas asociadas a ciudadanía civil y política. Al pensar la disaster de la política chilena, así como el descontento ciudadano con la institucionalidad, las disparidades en cuanto a la experiencia cotidiana con la ciudadanía civil (inseguridad, percepción de acceso a la justicia) eran ya relevantes a mediados de la década pasada. En ese sentido, las municipalidades de la Región Metropolitana, dado su alto nivel de segregación territorial, permiten observar cómo en Chile las desigualdades que estructuran la experiencia de la población se relacionan con las disparidades de la institucionalidad estatal, el estado de derecho y las instituciones representativas.
El presente trabajo además, tiende a desmontar un tópico extendido en cuanto a que la desigualdad en América Latina, la segunda región con la peor distribución del ingreso del mundo, sería una de las causas del bajo nivel relativo de apoyo de la población a la democracia. Sin embargo, en la presente investigación no fue posible establecer una relación causal entre uno y otro fenómeno. A la luz de los datos expuestos, a los latinoamericanos no les importa tanto la desigualdad a la hora de respaldar el sistema político, en la medida que se vayan disminuyendo los índices de pobreza. de donde viene la pobreza El nivel de pobreza además, en buena medida determina el nivel de IDH, dado que impacta en variables clave del instrumento del PNUD, como la esperanza de vida y la tasa de alfabetización. Una segunda implicancia de categorizar a los sujetos como “pobres” consiste en cómo la población se identifica, aunque sea tácticamente, con esa categoría. La asociación conceptual entre asentamientos informales y pobreza produce una relación entre gobierno y sujetos en la cual la provisión de vivienda por parte del Estado se justifica sobre la base de dicho marco interpretativo.
Pese a que las siguientes ocupaciones de terreno reproducen los repertorios de acción que habían sido inaugurados en la Toma de La Victoria, se harán cada vez más politizadas. A medida que los pobladores emergen como actores políticos y un movimiento de pobladores comienza a tomar forma, estas organizaciones inicialmente “autónomas” comenzaron a ser disputadas por los partidos políticos de izquierda. Los partidos dejaron de ser solo mediadores en las negociaciones entre pobladores y Estado, para pasar a ser organizadores de nuevas ocupaciones de terrenos (Dubet et al., 2016). Como es obvio, podríamos considerar que gran parte de este problema se debe a una coyuntura específica, marcada por la pandemia del coronavirus y sus efectos económicos y sociales.
Esta redefinición se materializó en 1985, cuando las autoridades de vivienda realizaron el primer Catastro Nacional de Marginalidad Habitacional. El estudio identificó varios tipos de marginalidad habitacional; entre ellos, los campamentos, que son definidos como “conjunto de familias instaladas con o sin autorización en terrenos de terceros. Sus viviendas son provisorias y no tienen urbanización completa” (Minvu, 1985). Entendidos como mecanismos legítimos de acceso a la vivienda, los campamentos aumentaron considerablemente durante esta administración, desde menos de 10 en 1968, a 220 en 1970 (Fadda & Ducci, 1993).
El déficit habitacional correspondía a aproximadamente un 20% de la población chilena (Caldera, 2012). Los indicadores utilizados para medir pobreza informaron y contribuyeron al diseño y evaluación de los programas de intervención. Así, “las campañas de construcción de viviendas sociales emprendidas por el gobierno militar estuvieron encaminadas a reducir la extrema pobreza, cuya definición operativa estaba basada en indicadores de vivienda (Ramos, 2016, p. 29). Uno de los tipos de vivienda identificados en el Mapa de la Extrema Pobreza fue la “vivienda marginal o callampa” (Odeplan-ieuc, 1974, p. 13).
Como contrapartida, la percepción de acceso a la ciudadanía social ha venido creciendo. Para ello es necesario incrementar la productividad y la competitividad, aumentar la inversión, mejorar la infraestructura, la educación y la innovación, pero también el clima de negocios, la estabilidad política y la seguridad jurídica. Pese a las numerosas reformas (legislativas, constitucionales, institucionales) que se han venido haciendo en la región durante las últimas décadas, Latinoamérica se caracteriza por un marcada debilidad del estado de derecho, acompañada de altos niveles de impunidad. Ello se correlaciona con un nivel muy bajo y decreciente de confianza ciudadana en el poder judicial, el cual se ubica en el 24% promedio regional.
Desde la Casa Central de la Universidad de Chile, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, presentaron los primeros resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen 2022. Los datos reflejan un escenario positivo para el país, dado que se retoma la senda decreciente de la pobreza en Chile. La demanda por una nueva Constitución en nuestro país se arrastra por décadas. Desde el final del período dictatorial, durante las décadas de 1990 y 2000 diversos movimientos sociales pusieron acento en la necesidad de superar la impronta elitaria de la carta magna de… A cuatro años de la revuelta social, más allá de las simplificaciones, conversar sobre las causas y mirar sus impactos sociales y políticos es un ejercicio que permite situar, sin atajos, las tareas del presente.
Lo que se observa es que la desigualdad territorial en el acceso a la ciudadanía civil y política ha venido creciendo en Chile, mientras que la desigualdad en el acceso a ciudadanía social se ha mantenido más estable, reduciéndose marginalmente en el período. A modo de conclusión, de la investigación se desprende que es el nivel de pobreza el issue clave, dentro de las variables analizadas, que se interrelaciona con las variaciones en el nivel de apoyo ciudadano a la democracia, en los países analizados. Menores índices de pobreza coinciden con mayores niveles de apoyo ciudadano a la democracia. El resultado se presenta coherente entonces con los planteamientos de los teóricos del desarrollo analizados, en cuanto a que la libertad política está dialécticamente vinculada con el desarrollo económico. Como ejemplo y a la luz del marco teórico analizado, no resulta casual entonces, que precisamente el país que presenta una peor situación en cuanto a respeto de los derechos humanos, sea el que muestre los mayores índices de pobreza y los de menor apoyo ciudadano a la democracia. Frente a los índices sociales, Perú muestra una tendencia de mejora bastante estable.
La definición de los asentamientos informales como territorios de pobreza da origen a políticas públicas para el gobierno de dicha población. Estas políticas imponen identidades a los sujetos, de las cuales se derivan requisitos que los sujetos deben cumplir para ser beneficiarios del programa. Así, “ser pobre” se constituye en una identificación necesaria para ser sujeto receptor de beneficios del Estado. La forma en que el lenguaje contribuye a producir sujetos de gobierno, es una de las formas en que el poder y el conocimiento se imbrican para producir el ejercicio de la autoridad (Foucault et al., 1991). De acuerdo con la definición estatal, el concepto campamento alude “a una organización interna con una estructura y disciplina similares a las de los campamentos militares o paramilitares, donde de manera colectiva se lleva a cabo la instrucción, la educación y se satisfacen las necesidades básicas intentando proveerse de lo necesario”. Esta categoría “da cuenta de una organización para la lucha, se vincula con una orgánica dispuesta para la participación social que convertía a los campamentos en actores políticos claves del momento” (Minvu, 2013, p. 14).
La injerencia indebida de la política en la justicia ha generado una politización de la justicia seguida luego de una judicialización de la política. Algunos de los efectos del consumo social, incluidos la educación y la atención en salud van más allá de la productividad económica y del bienestar inmediato. Por ejemplo, la educación y el empleo remunerado de las mujeres pueden incidir en la reducción de las desigualdades de género, elemento central del subdesarrollo en muchos lugares del mundo (Sen, 1998, p. 82). A través del recuento de las categorías que han servido para hacer los asentamientos visibles y enunciables, muestro cómo emerge y se desarrolla un nuevo campo de intervención gubernamental (Deleuze, 1991). Entre 1940 y 1970, el concepto de pobreza no constituye una categoría central para definir los asentamientos. Solo desde mediados de los setenta adquiere relevancia para definir a la población objetivo de las políticas gubernamentales.