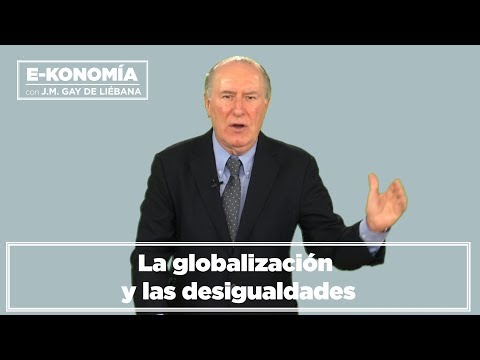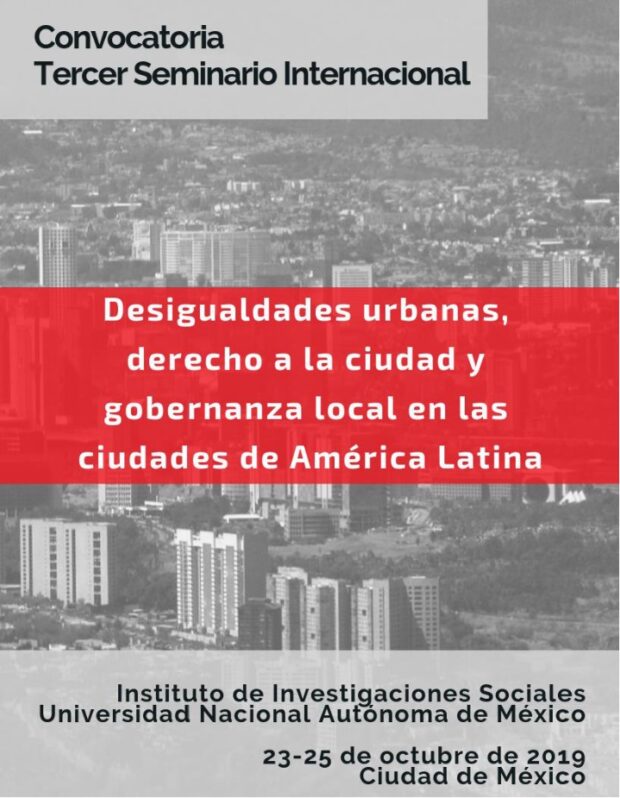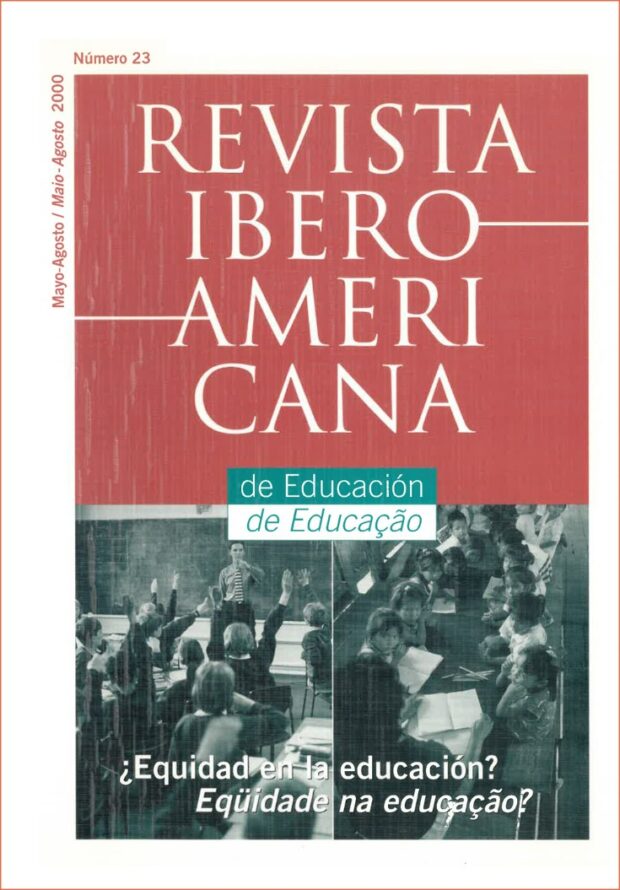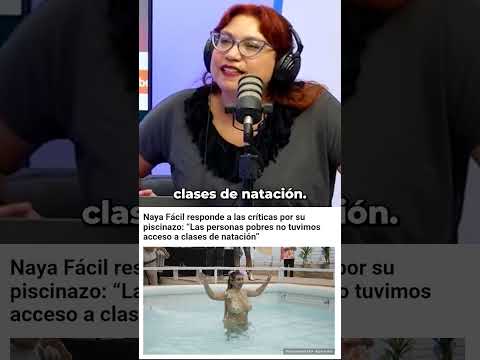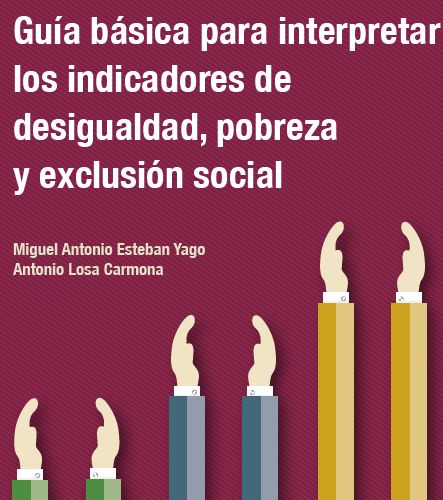Ahora bien, muchos de estos factores, ex-ante o ex-post, que influyen en la desigualdad económica, pueden ser aumentados o disminuidos por las acciones públicas de los gobiernos 2 . Sachs (2015) concluye firmemente que el rol de estos mismos es elementary a la hora de fomentar o mermar la desigualdad. Por ejemplo, si los gobiernos utilizan los ingresos públicos para beneficiar a una pequeña porción más aventajada de su población, entonces estarían fomentando la desigualdad económica, pero si, por el contrario, utilizan estos mismos para dar acceso a la educación o salud a quienes más lo necesitan, entonces estarían potenciando la reducción de estas disparidades. Afortunadamente, evidencia reciente provista por Bernardo Candia y Eduardo Engel nos permite responder esta pregunta. Los autores muestran que el coeficiente de Gini de mercado calculado con los datos de la encuesta CASEN y registros tributarios es zero desigualdad un análisis de la in felicidad colectiva,fifty nine.
En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
El objetivo period comprender qué elementos del habitus institucional escolar pueden estar aportando a la convivencia democrática (Carbajal-Padilla, 2013), a fin de dar luces sobre el potencial que escuelas socioeconómicamente diversas tienen para promover dicha convivencia. Además, algunas personas entrevistadas en ambas escuelas destacan que la convivencia con estudiantes desaventajados socioeconómicamente es basic para el desarrollo de disposiciones igualitarias entre los estudiantes más acomodados, pues “les hace desigualdades socio territoriales tomar consciencia de que son privilegiados” (Psicóloga PIE, Inti) y “empatizan más con los compañeros, los ayudan más, son más caritativos” (Encargada PIE, Rodríguez). De este modo, la mixtura con compañeras y compañeros con menos recursos económicos se percibe como un catalizador de una mayor consciencia de los privilegios y de la importancia de preocuparse por quienes no los tienen. El estudio se realizó siguiendo las guías éticas del Comité Ético de la institución patrocinante, a saber, el University College London – Institute of Education.
Se concluye discutiendo algunos elementos clave a considerar para la promoción de una inclusión escolar no asimilacionista y de la convivencia democrática. En definitiva, los procesos de descentralización regional en Chile se han visto tensionados por la tendencia a la aglomeración de la economía global. Aunque el cuarto de los ejes programáticos plasmados por el MIDEPLAN (2002) especificaba que las políticas de descentralización regional podían tener “capacidad de respuesta ante el proceso de globalización” (MIDEPLAN, 2002, p. 10), no todas las regiones han conseguido crecer al mismo nivel o reducir sus desigualdades (Arredondo, 2010).
La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico.
La inversión extranjera en Chile estuvo vinculada a ciertos sectores económicos, concentrándose al comienzo en proyectos mineros en las regiones del norte por parte esencialmente de empresas canadienses y estadounidenses. Esto fue lo que permitió un aumento appreciable del PIB en Atacama, Antofagasta y Tarapacá, a pesar de que la inversión pública efectiva complete en estas regiones tuvo una participación relativamente baja, de entre un 3% y un 4% del total en cada una durante la década de 1990 (MIDEPLAN, 2001). Posteriormente, la inversión extranjera directa llegada al país se realizó principalmente por parte de empresas europeas, mayoritariamente españolas, en los sectores de servicios (telecomunicaciones y banca) y electricidad, agua y gas (CIE, 2013). En el caso de la RMS, además de recibir una buena parte de la inversión extranjera directa, un 24,9% del complete acumulado desde 1990 a 2008 (Silva, Riffo y González, 2012), fue la región que más inversión pública recibió de 1990 a 1999, con un promedio del 26,45% de la inversión pública efectiva whole. Sin embargo, disminuyó paulatinamente, puesto que a comienzos de la década la región representaba un 30,3% del whole y en 1999 un 21,08% (MIDEPLAN, 2001). También en la década del 2000 se mantuvo una mayor inversión pública efectiva complete en la región, siendo en promedio de un 27,41% en el periodo y evolucionando desde un 22,10% en el año 2000 a un 34,46% en 2005 y un 24,55% en 2010 (MIDEPLAN, 2011).
[3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos. Existen múltiples razones que explican el aumento sostenido de la desigualdad en Estados Unidos, todas ellas decisiones de política. En estos textos hemos extensamente discutido el rol de los impuestos en esta tendencia, pero el problema es más complejo.
Una de las principales críticas que se le ha hecho a este ODS se relaciona con la forma en que este fue concebido. Si bien los 193 países resolvieron en conjunto los objetivos que esta Agenda 2030 contemplaría, aún así hay quienes abogaron por no incluir un apartado especialmente dedicado a las desigualdades al momento de las negociaciones, principalmente debido a que este implica, de una forma u otra, un problema redistributivo ( Donald, 2017; Oestreich, 2018 ). Por lo tanto, haber aprobado la Agenda 2030 indica voluntad, pero aún así objetivos como el 10, tendrán que superar barreras y resistencias políticas a nivel internacional y nacional para poder ser implementado y realmente exitoso (Donald & Lusiani, 2016). No obstante, aunque con varios resultados positivos, esos quince años dejaron bastantes lecciones respecto del desarrollo y cómo debía enfrentarse. En otras palabras, “[e]n muchos lugares, el progreso no fue lo suficientemente sostenible ni equitativo para lograr las metas; en otros, el progreso se frenó o revirtió debido a desastres, conflictos, degradación ambiental o inestabilidad económica o climática” ( UNDP, 2016, p. 18).
Una primera opción son los impuestos a los bienes de consumo, como por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este es un impuesto donde todos los individuos, independiente de sus ingresos, pagan el mismo porcentaje por cada compra que realizan. Sin entrar en los detalles de su cálculo, hay que saber que éste toma valores entre 0 y 1, y que un mayor Gini implica una distribución de ingresos más desigual. En los casos extremos, 0 implica que todos los individuos tienen los mismos ingresos, y 1 que sólo una persona recibe todos los ingresos.
En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas. Por lo tanto, al menos en cuanto al trabajo presentado para este objetivo específico, se puede identificar la multidimensionalidad de las disparidades que se planteó en el primer apartado de este trabajo, donde no solo se concentran los esfuerzos en cuanto a las diferencias de ingresos, sino que también se ha buscado “nivelar el punto de partida” de los/as ciudadanos/ as del país. Por otra parte, y como también se mencionó al comienzo de este artículo, el Coeficiente de Gini es uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional a la hora de medir la desigualdad ( Medina, 2001 ; Goubin, 2018 ) y Chile no es la excepción. Si bien se reconoce la utilidad de este índice, existen críticas al mismo, como las planteadas por Atkinson (1970 ) sobre la proporcionalidad de las transferencias, otorgando más peso a las transferencias en el centro de la dis-tribución que en las colas, lo que no necesariamente refleja los valores sociales tras un indicador de desigualdad. El autor examina también las propiedades de utilizar varianzas y la desviación relativa de la media, encontrando que cada una de ellas tiene sus propias limitaciones. Sin embargo, tomando en consideración las críticas que ha establecido la literatura, el Índice de Gini continúa siendo un indicador ampliamente utilizado para la medición de la desigualdad y la formulación de políticas públicas (Liu & Gastwirth, 2020; Furman, Kye & Su, 2019).
Periodos más largos de trabajo de campo podrían abrir oportunidades para explorar procesos de construcción subjetiva y cómo las diferentes actividades que se desarrollan en las escuelas a lo largo del año se relacionan con determinadas disposiciones institucionales hacia la diferencia. Sin embargo, los casos de estudio analizados también advierten que el college mix no garantiza el reconocimiento simétrico y aprendizaje mutuo entre personas de distinto origen social (por ejemplo, que las clases altas adopten modos de ser de las clases bajas). Ello no solo es problemático desde una perspectiva ethical (¿por qué unos seres humanos son dotados de mayor valor que otros?) sino también porque pone en riesgo el desarrollo de disposiciones igualitarias entre todos las y los estudiantes y dificulta la convivencia democrática. En efecto, el potencial para que la mixtura social promueva disposiciones igualitarias se ve amenazado por el hecho que superar los modos de sentir, pensar y actuar de la clase baja -y asimilar aquellos de la clase alta- es presentado como una buena alternativa para mejorar las condiciones futuras de vida. Este artículo exploró el habitus institucional (Ingram, 2009) de dos escuelas con diversidad socioeconómica en la ciudad de Santiago, Chile. Para ello se analizaron entrevistas con personas que trabajan en estas escuelas, con foco en sus visiones respecto a la diferencia socioeconómica y la mezcla social.
Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. El 1% más rico de Chile aparece concentrando consistentemente al menos 10 puntos porcentuales más que el resto de las elites.
Esto para el caso de las patentes comerciales y los bienes raíces, pero también en el caso de los permisos de circulación, puesto que en las comunas con mayor poder adquisitivo existen más automóviles por hogar y los mismos son más caros, permitiendo mayor recaudación municipal al respecto. A pesar del apoyo del FCM en este tipo de comunas, la falta de ingresos permanentes propios genera que sean las que menor ingreso municipal per cápita tienen de las analizadas. La concentración de la actividad económica también impacta en el valor de los bienes raíces de la ciudad y, por tanto, también en los impuestos recaudados por las municipalidades, que aumentan según sea mayor el precio de los inmuebles. Como en otras ciudades con alta concentración de población, como Río de Janeiro o Nueva York, las personas con mayores ingresos prefieren situarse más cerca de su lugar de trabajo o de las zonas donde realizan sus negocios. Como ha destacado Edward Glaeser (2011), las personas “con sueldos más altos pierden más ingresos cuando pasan más tiempo viajando y menos trabajando. En consecuencia, suelen estar dispuestos a pagar más por ir a trabajar de forma más rápida” (Glaeser, 2011, p. 122), lo que supone que los precios de las viviendas sean más caras en los lugares más próximos a las zonas de negocio en donde mejor se paga a los profesionales.