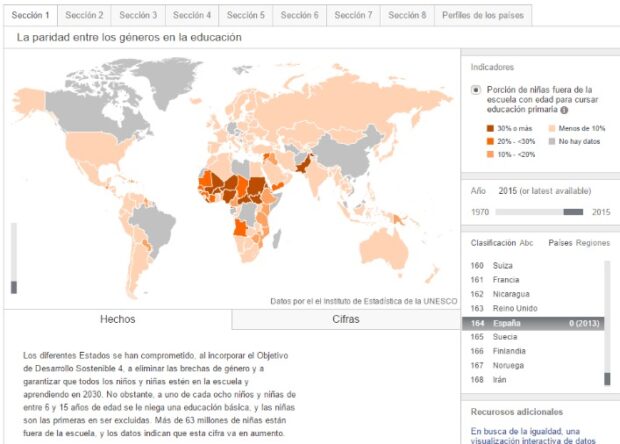Ana Tijoux, artista chilena, se unió en medio de la minga y agradeció cantando Calaveritas, una canción que honra a los muertos. El Ministro de Desarrollo Social y Familia ha solicitado apoyo al BID para consolidar un enfoque para la Promoción Integral de la Economía Indígena (PIEI), con acento en las compras públicas y financiamiento mediante capital de riesgo, favoreciendo el clima de negocios para empresas indígenas que les permita salir de su situación de pobreza material de manera sostenible y permanente y que apoye al fortalecimiento de capacidades de los empresarios indígenas. La directora de la institución, Marcela Sandoval, sostuvo que el informe cruza múltiples discriminaciones que influyen en la autonomía económica de las mujeres indígenas y aquellas que viven en sectores rurales. Ante este fenómeno, la consultoría de BID plantea que una de «las posibles causas» que justifican la menor inversión del Estado en territorios indígenas, está asociada a la «baja capacidad técnica de los equipos de municipios con alta concentración de población indígena», limitando, por consecuencia, sus posibilidades para obtener financiamiento público para este tipo de inversiones. [5] Se comparan los apellidos de personas nacidas entre 1940 y 1970, desde lo cual construyeron una lista con los 50 apellidos con mayor representación porcentual en las profesiones más prestigiosas (médicos, abogados e ingenieros) y otra lista con los 50 apellidos donde no hay un solo profesional de prestigio representado.
No obstante, uno de los caminos más seguros y directos es que el pueblo de Chile y los pueblos indígenas, creen sus propios partidos políticos y compitan bajo las reglas del juego. Esa asignación fue el germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró casi sin variación por tres siglos. Aunque parezca una aberración, aún hoy el aspecto físico resulta ser un buen predictor de la ubicación social de una persona. Todo ello, delata a una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y la discriminación en el acceso a las oportunidades (PNUD, 2017). En referencia al anteproyecto constitucional, precisó que “el artículo 139, prescribe que Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández, son los dos únicos territorios especiales del país, pero no crea territorios administrativos especiales para los pueblos indígenas”.
En seguida, Angela Acevedo profundizó en los Derechos Colectivos relacionados a la Gestión Ambiental, entre los que destacan el derecho a la consulta y consentimiento, a la participación en los procesos de desarrollo, la propiedad de tierras y territorio, además del derecho al uso, administración y conservación de los recursos naturales que se encuentren en los territorios de pueblos indígenas, entre otros. La desigualdad territorial se profundiza cuando los servicios públicos funcionan como buzón de demandas que son resueltas en la capital, sin considerar el contexto territorial. Ello se valida por políticas públicas o simplemente por la pasividad del Estado al no dar respuesta oportuna a problemáticas locales, dificultando el desarrollo regional y en definitiva el crecimiento armónico del país.
El objetivo de la investigación se centró en describir las desigualdades socioterritoriales y de género en la región, caracterizar la oferta programática de PRODEMU y analizar los límites y posibilidades de mejora de la oferta programática para mujeres. A partir del estudio Desigualdades Socioterritoriales en La Araucanía realizada por la Fundación PRODEMU, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la directora de la institución y periodista especializada en género e investigación, Marcela Sandoval, respecto de los resultado del informe. En el documento no solo se refuerza la evidencia de que La Araucanía es una de las regiones más empobrecidas del país, sino que las mujeres de ese territorio son las más afectadas.
Por la noche, alrededor de un círculo de velas, una decena de representantes de las primeras naciones de América Latina —o Abya Yala como se le conoce a este territorio desde antes de la colonización española— entonaban canciones que eran también historias en las que se narraban sus orígenes, sus tradiciones, sus sueños y miedos. Formaban una minga o una minka, que en quechua se refiere a la vieja tradición de trabajo comunitario en beneficio de toda la sociedad y el buen vivir de la misma. Sentados en ronda, jugaron con algunos instrumentos, hablaron de sus territorios y denunciaron injusticias relacionadas al cambio climático.
Además, las experiencias de discriminación no terminan ni disminuyen cuando las personas logran una movilidad social ascendente. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlota[6] de Temuco, quien relata cómo la discriminación étnica y de género se entrecruzaron en su lugar de trabajo. “En mi trabajo hay casi sólo hombres, así que me sentí diferente, porque soy mujer y mapuche, así que eso fue demasiado. Por ejemplo, tenemos el caso desigualdad de los ingresos de Carlota[6] de Temuco, quien relata cómo la discriminación étnica y de género se entrecruzaron en su lugar de trabajo. La movilidad social intergeneracional es entendida como el cambio ascendente de posición a través de la estructura social (Bottero, 2005). Se trata de personas que logran mayoritariamente acceder a la educación universitaria y luego, experimentar cierto grado de movilidad ascendente en sus ocupaciones.
Por ello, si bien la Corte IDH no lo advierte expresamente aquí, está interpretando el derecho como derecho de organización y procedimiento que para poder ser ejercido requiere que el Estado cumpla con sus obligaciones de establecer procedimientos administrativos y judiciales eficaces para reclamar por sus tierras. Sobre la función de prestación positiva de los derechos y, además, sobre la función de organización y procedimiento, v. Alexy (1994, cap. 9); Clérico (2010); cfr. Que sus argumentos no formen parte del voto mayoritario permite a la vez dar cuenta de la decisión de la Corte IDH en el caso Castañeda Gutman, cuya pretensión es rechazada en tanto el demandante no logra probar que forma parte de un grupo desaventajado, aún más, siendo éste un integrante conocido de la dirigencia política mexicana. Sin embargo, como muestra Fraser, resulta cuanto menos difícil, sino contraproducente, disociar las desigualdades materiales de las desigualdades simbólicas, puesto que éstas se potencian mutuamente y deben ser comprendidas como bi-dimensionales.
Pensar las sociedades desiguales desde este lugar, implica superar aquellas visiones que entienden los estudios de la desigualdad centrados en variables como la ocupación y los ingresos, y ampliar la agenda de investigación a todos aquellos aspectos cotidianos e institucionales que se ven involucrados en la persistencia de los altos niveles de desigualdad observados en nuestro país. Esto, porque los actores e instituciones involucrados no constituyen entes monolíticos con cursos de acción lineal y completamente coherentes, sino que muchas veces presentan estructuras y formas de acción intermitentes y contradictorias. El informe del Relator Especial permitirá reunir, presentar y señalar a la atención de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos la situación y preocupaciones fundamentales que enfrentan los pueblos indígenas, para que estos órganos las examinen y adopten medidas al respecto. Además de subrayar a los Estados la necesidad de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, y garantizar políticas públicas y sociales para mitigar los efectos de la pandemia para los pueblos indígenas, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación. Si se analizan los pronunciamientos de los órganos del SIDH se concluye que esos procedimientos se refieren también a ámbitos de participación política. La Corte IDH y la CIDH han reiterado la obligación estatal de garantizar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la determinación de acciones que afecten sus tierras.
Además, enfatizó la sobrecarga que tienen las mujeres al tener que ser proveedoras y a la vez hacer labores cotidianas para cuidar este recurso escaso. En segundo lugar, si la acción del Estado a través de subsidios y transferencias ha dado resultados en el corto plazo, el desafío es dar algunos pasos más allá de dichas medidas para que los resultados sean sostenibles en el tiempo e intergeneracionales. El riesgo de la autocomplacencia sobre estos resultados es creer que la receta de las transferencias monetarias de la mano de la focalización es la solución por sí sola, sin ir acompañada de otras medidas que son las que podrían darle permanencia en el tiempo y que son tan profundas como las raíces estructurales de la pobreza y de la desigualdad.
Sin duda esta pandemia nos desafía respecto de cómo enfrentar estas situaciones, volviendo imperioso el diálogo intercultural y conocimiento de las particularidades territoriales y culturales de manera de generar medidas de prevención y management que tengan sentido y vuelvan partícipes a la población local. En Chile, no han sido visibilizados como un sector de mayor riesgo, ni tampoco se han desarrollado acciones específicas para abordar la incidencia de la pandemia. Incluso se han mantenido acciones de persecución política en algunos territorios como el desalojo del lof adkintue en Lonquimay y se ha propuesto continuar algunos procesos consultivos, los cuales según recomendaciones de CIDH no deben realizarse durante la pandemia. 21 V. Garay (1989); Bianchi y Gullco (2001); Clérico y Schvartzman (2007); Treacy (2006); Gargarella (2007); Clérico (2007b); Maurino (2007), p. 330.
En el caso del Norte Grande y el Norte Chico, resultaron particularmente relevantes la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 y el DFL 1122 de 1981 (Código de Aguas), que incentivaron la expansión de la minería y la especulación sobre el escaso recurso hídrico de la zona (Prieto y Bauer 2012; Bauer 2009, 2002; Budds 2004, 2007, 2009). En este marco, muchas de las comunidades de la zona perdieron sus derechos de agua, zonas de pastoreo desigualdad actual y transhumancia (Yáñez y Molina 2008, 2011), lo que desencadenó una importante migración desde las zonas altas a los centros urbanos, como Calama, Antofagasta, Iquique y La Serena. Hoy en día, las comunas rurales que albergan a las antiguas comunidades indígenas muestran importantes signos de despoblamiento y gran parte de la población que se autoidentifica como indígena en la zona reside en los grandes centros urbanos del norte del país.
A partir de esta instancia, Antonia Rivas (UDP) y Natalia Caniguan (IEI-UFRO/CIIR) estuvieron a cargo de comentar las presentaciones de las expositoras desde la perspectiva del derecho indígena y las políticas públicas. Finalmente, se buscó enriquecer el conversatorio con preguntas y comentarios de los y las asistentes a la actividad. Organizada por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y el Programa de Investigación Cultura e Interculturalidad del Observatorio de Desigualdades UDP, la actividad contó con la presencia de Prosperina Queupuan (Identidad Territorial Lafkenche) y Carolina Sepúlveda (CECPAN), quienes reflexionaron en torno a los procesos de implementación de la Ley Lafkenche desde sus respectivas experiencias de dirigencia organizacional y/o profesional. Tanto en la opinión pública como en la academia se ha hablado sobre la discriminación al pueblo mapuche en los servicios de salud, viéndose esta reflejada en indicadores como las mayores tasas de mortalidad.