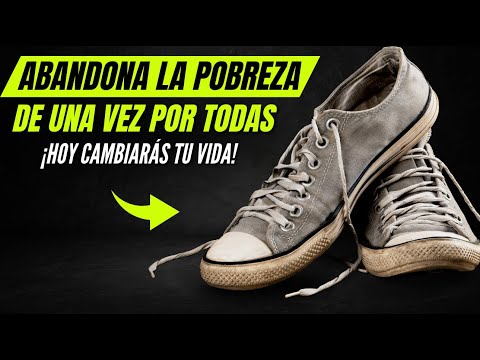Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un zero,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Desde 2011 a 2022, Chile ha registrado una reducción de la brecha salarial de 1,6 puntos porcentuales, desde un 16% a 14,4%.
Este nuevo Día Internacional de la Mujer, en el que conmemoramos el legado de valentía que nos entregaron tantas mujeres, nos sirve también para detenernos a evaluar cuánto hemos avanzado en los derechos y oportunidades para las mujeres y, especialmente, cuánto nos falta para alcanzar la plena equidad de género. Porque si bien en las últimas décadas hemos presenciado importantes avances en este sentido –desde mayor educación para las niñas hasta más mujeres en posiciones de liderazgo–, en los últimos años los derechos de las mujeres han vuelto a ser atacados desde distintos frentes. Es más, para el caso de Chile, el PNUD (2017) identificó seis factores que reproducen la desigualdad a lo largo del tiempo en el país. Primero, la estructura productiva de Chile, que se relaciona a las diferencias de productividad, capacidad de inversión y nivel educacional de los/as trabajadores/as. Igualmente, el tercer issue contempla el rol pasivo del Estado que no tiene mayor injerencia distributiva de los recursos, y el cuarto la concentración del poder político que tienen las personas con mayores ingresos. El quinto factor refiere a las desigualdades de oportunidades, como es el sistema educativo del país que se encuentra bastante dividido y finalmente, los principios normativos establecidos en Chile que en algunos casos avalan las disparidades y limitan iniciativas que promuevan la igualdad.
Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. El año pasado, estimamos que al ritmo actual de progreso, una mujer de 18 años que entrara a trabajar en la OCDE no vería la paridad salarial en su vida laboral. Por si fuera poco, los últimos datos muestran que la brecha salarial de género en Chile aumentó 0,four puntos porcentuales entre 2021 y 2022.
Uno de los puntos destacados por la investigadora en su presentación fue el desarrollo de la agenda regional de género en materias de seguridad social, iniciativa que compromete a los gobiernos de la región a impulsar acciones para disminuir la desigualdad en todas sus expresiones. Una interesante charla sobre desigualdades de género en el sistema de pensiones dirigida a funcionarias y funcionarios de la Superintendencia de Pensiones (SP) ofreció la investigadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Lucía Scuro, el pasado 7 de mayo de 2019. La violencia de género suele conceptualizarse desde una perspectiva de poder y management del hombre respecto de la mujer. La evidencia científica y también la experiencia humana nos han llevado a conocer y enfrentar el machismo como la expresión más evidente de la construcción social que, durante generaciones, ha situado a la mujer en una posición de inferioridad respecto del hombre. Una desventaja permanente en los ámbitos social, económico, laboral, jurídico e incluso en lo acquainted.
Otro ejemplo fructífero que ha podido reconocerse mediante los recientes hallazgos del proyecto “Mujeres y Matemáticas en Chile” es la visibilización e importancia de lideresas y mujeres científicas en la educación de niñas y adolescentes, reforzando la socialización de estas últimas con referentes concretos, lo cual posibilita la ampliación de sus proyecciones profesionales. Pese a que parte importante de la investigación científica sostiene que las diferencias salariales son determinadas por la constitución de los mercados laborales y no por el sexo de los trabajadores, no resulta menos cierto que parte del diferencial de rentas radica en que las mujeres inician su vida laboral en funciones correspondientes a un menor nivel jerárquico que el sexo opuesto. Aun así, este subempleo inicial permite una mejora sustancial en las perspectivas de ascenso al momento de ser comparada con la que presentan los hombres, fenómeno que permite disminuir las brechas salariales a través del tiempo (Hersch y Kip Viscusi, 1996). La disaster sanitaria y económica en el país ha castigado con fuerza la participación laboral femenina, acentuando aún más la brecha previsional en desmedro de las mujeres. Resultado de esto es que, por ejemplo, en materia de densidad de cotizaciones se observan diferencias significativas, ya que mientras las mujeres alcanzaron una densidad de forty seven,7%, en los hombres llegó a 58,1%.
Estudios recientes han identificado que las mujeres se sienten estimuladas a llevar a cabo proyectos con fines sociales. Así, en algunos países desarrollados, la tendencia en programas de ciencias e ingeniería es incorporar la solución de problemas que persigan el bien social, como el desarrollo sostenible y la inequidad económica. Cabe preguntarse si, en Chile, los objetivos formativos se enmarcan en estas áreas, o si debemos potenciarlos. Según el último informe de la OCDE, tenemos una de las mayores brechas en participación laboral y de salarios entre hombres y mujeres, y el mayor aumento en la diferencia de sueldos en los últimos años. Nuestro país tiene la representación más baja de mujeres en educación superior en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Destacan factores culturales contenidos en estereotipos profesionales y sociales para hombres y mujeres.
Sí, porque este 2022 el reconocimiento lo obtuvo la neuróloga infantil Marta Colombo, quien tiene una vasta carrera en docencia, investigación y asistencia en hospitales públicos. Marta Colombo es médica cirujana titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la especialidad la obtuvo en la Universidad de Chile. Posee casi 55 años de trayectoria en la salud pública y cuenta con más de un centenar de trabajos científicos publicados en revistas chilenas e internacionales. Según expresaron los siete integrantes del jurado del Premio Nacional de Medicina, la médica resultó merecedora del galardón, entre otros aspectos, «por la diversidad de sus aportes en la salud neurológica y metabólica de la población infantil de Chile, así como también por su calidad humana, con la que ha transmitido los valores fundamentales de la medicina a pacientes y alumnos».
Esto generó que su elaboración no fuera fácil, al haber un gran número de voces que escuchar, con diferentes ideas, intenciones y prioridades (Martínez & Martínez, 2015; Tassara & Cecchini, 2016). Finalmente, el tercer fundamento que propone Atkinson (2015) es que la desigualdad de resultados afecta directamente la igualdad de oportunidades para la próxima generación, ya que condicionará el punto de par-tida para ellos, para bien o para mal. En este sentido, el nivel de resultados obtenido por un sujeto influirá en la distribución acquainted futura y limitará nuevamente el nivel de resultados para esta nueva generación de individuos dentro de una economía, generando un círculo vicioso que irá incrementando las brechas económicas, como ya ha ocurrido en el mundo ( United Nations, 2020b). De acuerdo a Sen (2000), alcanzar cierto nivel de calidad de vida se ve coartado por las condiciones sociales en que se encuentra un individuo o que posee un país.
El vínculo entre percepción de desigualdad y formas de acción social es un primer elemento a mencionar como campo de futuras investigaciones. Si bien la acción social es difícil de opera-cionalizar en encuestas de opinión, existe la posibilidad de establecer indicadores en temas de participación política convencional y no convencional, los que esperamos poder incorporar en futuras encuestas. Un segundo aspecto a explorar son las percepciones en distintas dimensiones de la desigualdad, que van más allá de lo salarial y que abarcan ámbitos como la educación, salud y vivienda, entre otros. En tercer lugar, sugerimos la incorporación de elementos ideológicos de tipo distributivo como posibles determinantes de las percepciones de desigualdad y que vayan más allá de la posición política. Por ejemplo, es possible que individuos que se caractericen por preferencias redistributivas desde el Estado tiendan a percibir mayor desigualdad.
De ahí en más, el desafío de la equidad de género se tomó gran parte de la agenda de todo foro internacional. En paralelo, una multiplicidad de reportes globales y el despertar de nuevos movimientos sociales, hicieron eco del carácter pandémico que posee la discriminación y violencia hacia la mujer. El reporte, que se encuentra publicado en el sitio web de la SP en la sección de Estadísticas e Informes, presenta un completo panorama de datos desagregados por sexo e indicadores de brechas en el sistema previsional chileno. Entre los principales temas abordados destacan la distribución por género de los cotizantes tanto en el sistema actual como en el antiguo; y un detallado análisis sobre los años de cotizaciones de mujeres y hombres, así como los montos recibidos por concepto de pensiones de vejez y de seguro de cesantía. Asegura el informe que la situación que enfrentan las mujeres en el empleo requiere afectar los sistemas estructurales en los que se funda la desigualdad y que las políticas públicas hacia el trabajo deben concurrir a la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, fortaleciendo la inserción, la permanencia y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral, en condiciones de igualdad.
Con el tiempo se sumarían otros países al movimiento femenino y así fue que el 19 de marzo de 1911 se celebró el primer Día Internacional de la Mujer, con la participación de miles de personas en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Suiza y Estados Unidos. Sin embargo, fue recién en 1975 que la ONU oficializó el eight de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero si bien la lucha de las mujeres ha tenido varios episodios anónimos e incluso ignorados desigualdad economica de genero a lo largo de la historia, se considera el sábado 25 de marzo de 1911 como la fecha que marca la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer. Los archivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que ese día 146 trabajadoras de la Fábrica Triangle Shirtwaist de la ciudad de Nueva York, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes europeas, murieron calcinadas intentando escapar de un incendio en los talleres donde cocían blusas.
Por el lado de las horas extraordinarias los resultados son disímiles; por un lado, se obtiene que las mujeres en los grupos de directivos y gerentes, así como en el de profesionales, presentan una mayor cantidad de horas extraordinarias realizadas, de un 6,9% y 12,6% superiores, respectivamente. En el caso de los hombres, estos tienen una mayor cantidad de horas extraordinarias trabajadas en el resto de los sectores. A nivel de grupos ocupacionales, como se muestra en el gráfico eleven desigualdad de la pobreza, el valor de las horas extraordinarias presenta una brecha en desmedro de las mujeres, a excepción de los operadores de máquinas, la cual evidencia que las mujeres obtienen una remuneración por hora extraordinaria trabajada marginalmente superior a la de los hombres (0,5%).
También se hace referencia a la desigualdad económica que puede provocarse por las costumbres o convenciones sociales de una comunidad (Sen, 2000). En otras palabras, aquellas formas de relacionarse dentro o entre comunidades que puedan generar disparidades, como discriminación, marginalización, ventajas o desventajas en una sociedad (Alfonso et al., 2015 ; PNUD, 2017). Estas desigualdades pueden, por ejemplo, limitar las oportunidades de acceso a trabajos o el acceso a diferentes beneficios de la comunidad, por lo que un individuo o país tendría que destinar una mayor cantidad de recursos a reducir estas disparidades, al contrario de otro en que este tipo de relaciones no se da (Paes de Barros et al., 2008). De esta manera, resulta esencial la generación de políticas públicas que vengan a entender y abordar eficazmente el contexto actual, con una perspectiva del impacto de estas brechas en las mujeres desde la interseccionalidad, la interculturalidad y la intergeneracionalidad.