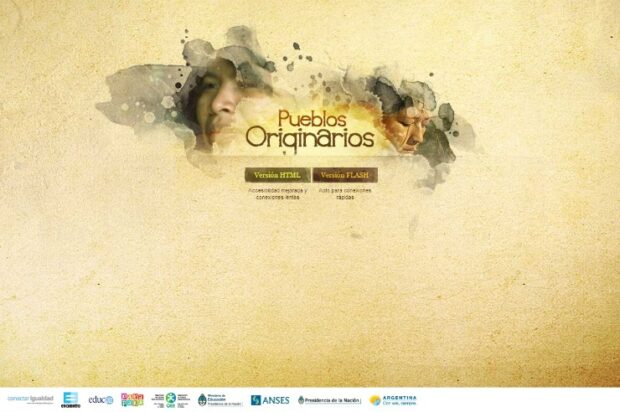Partiendo del hecho de que ciertos sectores mapuches han buscado históricamente establecer relaciones con el Estado y la sociedad nacional con el fin de alcanzar niveles de representación y acceso al poder, creemos que tanto en la primera mitad del siglo XX como en el período postdictadura, esta participación electoral mapuche ha intentado alcanzar cuotas de poder como una forma de revertir condiciones históricamente asimétricas. Esto se percibe con mayor claridad en la participación electoral municipal de las últimas décadas. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Especialista en Políticas Sociales de UNICEF, Paula Pacheco, explicó que “la pobreza y la vulnerabilidad no son solo una privación de recursos materiales, sino también sociales, culturales y emocionales, afectando de forma significativa el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Impide que puedan ejercer sus derechos, alcanzar su potencial y participar de forma plena y en igualdad de la sociedad”. Pero la confusión categorial entre diversidad y desigualdad no solo ha sido un tópico exclusivo de los que justificaron la hegemonía europea, incluidas sus aventuras coloniales, la esclavitud y la estigmatización de los pobres.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado «Desigualdades de Inversión Pública en Territorios con Alta Presencia Indígena en Chile», dejó en evidencia empíricamente cómo se condena a la pobreza a las comunidades indígenas, especialmente en La Araucanía, la región del país que concentra un tercio de la población indígena del país, pero también con el porcentaje más alto de hogares con carencia de servicios básicos (14%). Investigación del BID señala que, por consecuencia de «las acciones y omisiones del Estado, Municipios y privados», se gestó un «desarrollo rural dispar» de los territorios con alta concentración de población indígena en comparación con los territorios con mayoría no indígena. “Lo que el estudio está diciendo es que la pobreza mapuche nace de las políticas del Estado”, resume Diego Ancalao. Una de las propuestas es la creación de un Ministerio de Pueblos, con facultades para combatir la desigualdad y «asumir una política indígena participativa con fuerte énfasis en la articulación interinstitucional”. De esta manera, resulta esencial la generación de políticas públicas que vengan a entender y abordar eficazmente el contexto actual, con una perspectiva del impacto de estas brechas en las mujeres desde la interseccionalidad, la interculturalidad y la intergeneracionalidad. Pero acotar la solución a las desigualdades de género a la sola generación de políticas públicas es insuficiente.
Los críticos hablan de una propuesta de Constitución indigenista en un país mestizo, mientras los que respaldan el texto indican que se trata de un nuevo contrato de poder entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios, tantas veces aplazado y tan necesario hoy, que el conflicto en la Araucanía se agudiza. Pero existe determinado consenso en el mundo político en torno a la necesidad de moderación en las normas relativas a los indígenas. El pasado eleven de agosto los partidos oficialistas de Gabriel Boric dieron a conocer un documento en que se comprometieron a realizar modificaciones al texto de nueva Constitución una vez que se plebiscite y se apruebe, uno de los aspectos a los que se refirieron con fuerza fue a la plurinacionalidad. El ala más liberal también se confunde al pensar que con esto se aborta la igualdad cívica por una concept de múltiples grupos nacionales homogéneos, e inclusive opresivos para algunos de sus miembros, por ejemplo, las mujeres.
Parece relevante, sin embargo, trazar una distinción, cuanto menos conceptual, entre esta pretensión normativa, que nace con la Ilustración, pero que la excede -en tanto permite cuestionarla-, de los modos concretos en que el aparato estatal moderno intenta cumplirla. Una de las formas de evitar que se repliquen los grupos de poder o reaparezcan con la apariencia de ser distintos, es que el proceso constituyente se haga por cabildos y estos elijan a sus representantes, como ya se hizo en un proceso del 1829. Si no se hacen los cambios necesarios para que este proceso sea realmente ciudadano y represente también a los grupos segregados, la nueva Constitución reproducirá todo lo que ya conocemos y probablemente con las mismas caras. El sistema de partidos y los gobernantes de turno, han dejado de representar los intereses, esperanzas y exigencias de un pueblo que les ha retirado su confianza. Chile es un muy buen modelo de esta realidad que se manifiesta en toda América Latina y muchos otros lugares del mundo, bajo una suerte de “pacto de sangre”. Aquí, agrupaciones de todos los colores políticos, herederos advenedizos de aquella casta tradicionalmente dominante, han buscado administrar el poder para sus propios intereses, olvidando su responsabilidad básica ante la soberanía popular.
Limita la legítima aspiración de la ciudadanía a tener una mayor participación en las decisiones de su territorio”, señaló Villagrán. Tenemos una ventana de oportunidad, una posibilidad específica de modificar esta situación con la recién creada Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), de forma tal que pueda acoger nuestra propuesta para “Igualar la cancha” de la investigación social, permitiendo la constitución de un Grupo de Estudio de Trabajo Social, con un presupuesto propio. Tenemos evidencias de investigaciones realizadas por trabajadores sociales, aún en estas desfavorables condiciones, que como historias de resiliencia pueden servir de base para ampliar e igualar los caminos de las condiciones para formar y desarrollar investigadores en Chile. [5] Se comparan los apellidos de personas nacidas entre 1940 y 1970, desde lo cual construyeron una lista con los 50 apellidos con mayor representación porcentual en las profesiones más prestigiosas (médicos, abogados e ingenieros) y otra lista con los 50 apellidos donde no hay un solo profesional de prestigio representado. Los apellidos relacionados a profesiones de prestigio están vinculados a la aristocracia castellana-vasca y a la ascendencia inglesa, francesa, italiana y alemana, como por ejemplo Matte, Ariztía y Werner. En cambio, los apellidos que no se relacionan con profesiones de prestigio provienen mayoritariamente de pueblos originarios, por ejemplo, Aillapan, Cheuqueman y Calfin.
Los pueblos indígenas de América Latina han vivido durante siglos con la impronta y las consecuencias del despojo de tierras y la falta de reconocimiento como sujetos de derecho. Esto los sitúa, como pueblos e individuos, en una posición poco favorable en términos políticos, sociales y económicos. La desigualdad en Chile en tanto fenómeno que impide la cohesión social, no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además al poder político, el respeto y dignidad con que son tratadas las personas y las comunidades que son expresión de su diversidad.
En ese sentido, parte importante de la disputa por la igualdad que han emprendido los pueblos indígenas frente al Estado o actores privados en la defensa de sus recursos y territorios, ha implicado un complejo proceso previo a través del cual han ido elaborando, no sin dificultades, un repertorio de acciones protectoras muchas veces inexistentes. A la sesión asistieron representantes de la CEPAL y de la Alianza Territorial Mapuche, quienes coincidieron que existe un abuso de la fuerza de Carabineros y Polícía de Investigaciones en contra de los pueblos indígenas y un no reconocimiento por parte del gobierno del dominio de las tierras del pueblo mapuche. Ana María Oyarce, desigualdad economica en america latina Consultora de la CEPAL, explicó que el diagnóstico elaborado se basó en estudiar a las comunidades mapuches de la comuna de Ercilla, informe elaborado en conjunto con la Alianza Territorial Mapuche, el cual arrojó como resultado grandes brechas en el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estas brechas, detalló, tienen que ver con la vulnerabilidad demográfica, el acceso a la tierra, el acceso a la educación y la salud y el respeto de los derechos ante la violencia institucional y estructural. Sobre esto último, indicó que “se da cuenta de una criminalización del movimiento mapuche por la recuperación de sus derechos colectivos”.
Entre algunas de sus consecuencias se reconocen desaparición de prácticas culturales históricas, creciente migración campo-ciudad y degradación de ecosistemas tanto marinos como terrestres. Ahora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los ha incluido en el listado de poblaciones más afectadas por los impactos socioeconómicos de la actual disaster, junto a mujeres, trabajadores informales, trabajadoras domésticas remuneradas, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, entre otros grupos cuyas vulnerabilidades se profundizan. Como hemos advertido al comienzo de este trabajo, nuestro objetivo no perseguía realizar un abordaje integral de la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de derechos indígenas. Seleccionamos algunas sentencias paradigmáticas que nos permitieron aplicar el examen de igualdad, articulándolo con las nociones de redistribución y reconocimiento.
Dulitzky (2007) reconstruye el examen de igualdad en el contexto interamericano como principio antidiscriminatorio e incluyendo «categorías sospechosas». Esto genera diversas obligaciones a los Estados que tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. eight La injusticia socioeconómica arraigada en la estructura político-económica de la sociedad respecto de la distribución de bienes (ejemplos de este tipo de injusticia se pueden vislumbrar en la explotación laboral, la marginación económica, la privación de los bienes materiales indispensables para llevar una vida digna, entre otros). Es decir, si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual, entonces está ordenado un trato igual.16 Por ejemplo, en el caso de la inclusión del matrimonio igualitario la pregunta es ¿por qué se les niega algo a las parejas del mismo sexo si están en igualdad de circunstancias relevantes que las parejas de distinto sexo? Es un grupo numeroso que, según revela un análisis del Observatorio Laboral Nacional dependiente del Sence, tiene una situación laboral claramente desmejorada respecto del resto de la población.
Este es un trabajo que tiene que tomar en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios, qué es importante para estos pueblos en materia de productividad y desarrollo económico y sostenible, así que nos entusiasma mucho este trabajo que servirá no solamente a Chile, sino que al resto de la región de América Latina y el Caribe”. Asimismo, indicó que el convenio va a permitir “desarrollar todas las estrategias para que efectivamente este desarrollo productivo permita genera mayores oportunidades para todas las personas que son de pueblos indígenas en Chile. Así que estamos muy contentos, hay un trabajo mancomunado que partimos, un esfuerzo que está realizando el BID en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social”. Se trata del convenio denominado “Apoyo al Enfoque de Promoción Integral de la Economía Indígena en contexto de la crisis del COVID-19” que entregará fondos no reembolsables para fortalecer las capacidades productivas y de desarrollo de las comunidades indígenas.
Pero para que este «con» sea posible, es preciso someter constantemente a revisión crítica el alcance de la paridad en la participación, revisión que sólo puede cobrar sentido a partir de la inclusión de las voces de los excluidos -y no simplemente de una interpretación de sus intereses. A todos los que se encuentran en igualdad de circunstancias desigualdad cultural ejemplos relevantes se los trata de igual forma. 10 Las comunas en que hemos hecho el seguimiento en la participación electoral y que muestran con claridad este aumento constante son Alto Biobío, Los Álamos y Tirúa en la octava región, y Cholchol, Curarrehue, Galvarino, Lumaco, Pucón, Puerto Saavedra y Renaico en la novena región.
Veamos por qué las acciones estatales fueron evidentemente insuficientes y defectuosas y por qué el Estado del Paraguay violó los derechos de las comunidades indígenas. Ahora bien, en los tres casos paradigmáticos contra Paraguay, la Corte IDH amplía, según interpretamos, el sentido de generar las condiciones de existencia para garantizar vida digna a una comunidad indígena en relación con el derecho de propiedad colectiva sobre sus tierras. Los tres casos tratan de reclamos realizados por un colectivo que históricamente ha sido discriminado -tanto por el modelo distributivo como cultural dominante- y que las consecuencias perjudiciales de esa discriminación persisten en la actualidad. Este esfuerzo, si bien ha modificado ciertos aspectos de la relación entre pueblos indígenas y Estados nacionales, no ha logrado destrabar aquellos aspectos sustanciales que han configurado la posición desigual de los primeros.
Hemos podido observar cómo, a pesar del escenario lleno de limitaciones y asimetrías históricas, se pueden identificar espacios intersticiales por donde se filtra su acción en la disputa por una condición de mayor igualdad. No es que todos ellos respondan a movimientos etnopolíticos; de hecho, algunos ni siquiera incorporan planteamientos de tipo étnico en sus respectivos despliegues políticos, no obstante, la mayoría sí lo hace. Además, y de manera interesante, muchos de estos alcaldes reconocen como modelo de alcaldía en manos mapuches al gobierno del alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, quien desde 1992 contribuyó de manera protagónica y significativa al desarrollo de un proceso político inédito en la historia de Chile (Espinoza 2011). Se trata del caso paradigmático de un movimiento etnopolítico que buscó controlar el poder municipal, para desde allí introducir transformaciones afines a las demandas y a las reivindicaciones mapuches. Esto se plasmó prontamente en las elecciones de 1992, donde un número significativo de candidatos mapuches se presentaron a las elecciones municipales.