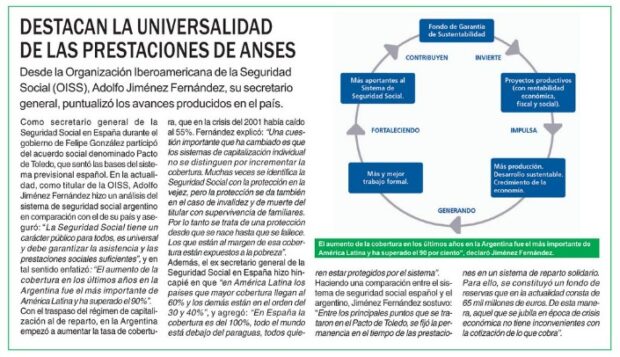Como afirmaba un ex Secretario Ejecutivo de Cepal “la evidencia estadística demuestra que los efectos redistributivos del gasto público social son más importantes cuanto mayor es la cobertura de los servicios sociales; en otras palabras, que la mejor focalización es una política universal” (Ocampo, 2008). Héctor Palma es profesor en Filosofía (Universidad de Buenos Aires), Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Universidad Nacional de Quilmes) y Doctor en Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad Nacional de Quilmes). Actualmente es profesor Titular concursado de Filosofía de las Ciencias e investigador del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Tecnología ‘J. Sus temáticas de investigación se han centrado por un lado en la historia y filosofía del evolucionismo, con especial atención en el darwinismo, y por el otro lado en el estudio de las metáforas científicas. Mientras que hasta mediados del siglo XX se intentó justificar la desigualdad a partir de la diversidad, el error inverso es intentar justificar la igualdad a partir de la NO diversidad.
También se equivocan algunos constructivistas (fundamentalistas, valga la paradoja) en educación y en ciencias sociales que, políticamente correctos al fin, desconocen diversidad, a partir de una concepción errónea y forzada de la igualdad y con ello esperan resolver, conceptualmente al menos, la desigualdad. “En el ejercicio de las funciones públicas, se debe garantizar el reconocimiento y la compresión de dicha diversidad étnica y cultural del país. Tales derechos no solo incluyen derechos culturales, sino también derechos políticos, como la autonomía, el autogobierno y el derecho a la participación; derechos territoriales que implican el reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos, junto a derechos económicos”, indicó Cali.
En el plano normativo se ha avanzado en la reivindicación del derecho a la educación intercultural bilingüe que coexiste con múltiples brechas económicas y culturales. Los datos disponibles sobre la situación escolar muestran que el analfabetismo, el abandono y el acceso limitado a los distintos niveles es significativamente mayor en los grupos éticos. Las desventajas materiales se imbrican con procesos de discriminación, estigmatización e inferiorización que conllevan falta de confianza en sí mismo, de orgullo propio y sentimientos de exclusión que sustrae las oportunidades vitales de realización private y participación ciudadana. En common, lo anterior forma parte del acceso a beneficios específicos que les permiten a los indígenas diferenciarse de los otros ciudadanos de sus países a partir de su nueva condición. En un mundo en donde predominan las políticas neoliberales, el acceso a beneficios como producto de una condición social específica, sustentada en el reconocimiento de ciertos derechos colectivos originarios, los diferencia de los otros pobres de la sociedad y les permite mejorar sin duda su calidad de vida.
Pero también la más audaz, en tanto abre la posibilidad de poner en cuestión, en los ordenamientos jurídicos vigentes, todas aquellas formas de dominación que no resisten el cuestionamiento de los oprimidos,86 y que el derecho ha ido cristalizando de acuerdo a las relaciones de fuerza concretas que jalonaron -y jalonan- el desarrollo de nuestras sociedades, opresiones que por momentos resultan difíciles de separar del estado de derecho mismo. Ahora bien, la fórmula de igualdad material implica el desarrollo de tres subexámenes para determinar si existen razones suficientes o no para un trato desigualitario. Esos tres subexámenes son los de idoneidad, medios alternativos menos lesivos y proporcionalidad en sentido estricto.
En el ámbito educacional y laboral, si bien existe una porción levemente superior de mujeres jóvenes que son egresadas universitarias en comparación con los hombres, y hay mayor participación laboral, la desigual distribución de las tareas de cuidados y trabajo doméstico no remunerado ha contribuido a incrementar la brecha de género, especialmente con posterioridad a la pandemia del Covid19. El 30 por ciento de la población indígena se encuentra en la Región Metropolitana, mientras un 19 por ciento habita en La Araucanía. Se precisa que un 75 por ciento de esta población reside en zonas urbanas y un 24,7 por ciento en sectores rurales. 69 desigualdad de la salud En este punto consideramos que en materia de DESC hay un avance en comparación con el caso «5 Pensionistas», donde evalúa las mejoras en los derechos a la pensión en general y no en concreto. La afectación se incrementa pues afecta la identidad cultural de un grupo desaventajado relacionarlo con la paridad participativa. 1 V. sobre diversas concepciones de la igualdad en aplicación de los desarrollos de Walzer para el análisis crítico de sentencias, Meccia (2010).
El “estallido social” de 2019 mostró la existencia de una sociedad chilena fuertemente dividida por las desigualdades, tanto por las diferencias materiales, como aquellas referidas al universo cultural de las diferentes clases y actores sociales. Este libro ofrece una síntesis sobre la evolución histórica de Chile, desde su poblamiento por los pueblos originarios hasta el presente, con la desigualdad como eje articulador, intentando comprender sus orígenes, sus cambios y continuidades. Una de las pistas seguidas es el surgimiento de una “sociedad de conquista”, implantada por los españoles en el siglo XVI, acompañada de una mentalidad impregnada por el racismo.
Todavía hay un largo camino en la construcción de -parafraseando a Fraser (2006)- una justicia social para la period de la política de la identidad. Una que vincule la redistribución, el reconocimiento y la participación con el mismo nivel de importancia. Hoy por hoy y pese a estas estrategias, los pueblos indígenas siguen estando en desventaja y hay cuestiones fundamentales del reconocimiento y el territorio que permanecen pendientes y que no pueden esperar. Esto depende de la modificación de la rígida estructura del poder en Chile, cuyo carácter impermeable ha paralizado los avances en esta materia y en otras relativas a grupos vulnerables.
En Chile no contamos con información desagregada sobre los contagios ni políticas pertinentes sobre la situación de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia COVID-19, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre derechos indígenas (como Convenio 169 de la OIT, Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). Si bien tomamos la base de un universo de 274 casos contenciosos, 20 opiniones consultivas y 403 medidas provisionales resueltas por la Corte IDH, sólo nos interesan aquellos casos en los que se tratan temas de pueblos originarios y, que según entendemos, pueden ser reconstruidos en clave de igualdad. Nos interesó rastrear aquellos casos donde expresamente se enfrentaba a un problema de igualdad. Estos casos conforman los «casos nuevos», en comparación con los llamados «casos tradicionales» de violación de derechos que llegaron a la Corte IDH. El patrón es nuevo en tanto estos casos llegan a la Corte IDH; sin embargo, no es nuevo en tanto tipo de violación a los derechos, las violaciones a los derechos de los pueblos originarios se remontan a la época de la colonia y la conquista y persisten hasta la actualidad.
“Yo he venido denunciando hace semanas este tema, he conversado con mapuches y no mapuches cómo esta espiral de violencia va en aumento en nuestra zona y veo una inacción de parte de las autoridades responsables para actuar, dialogar y establecer una mesa de diálogo que permita explorar soluciones para poner fin a esta escalada de violencia”, denunció. Comprendemos que los regímenes coloniales y los patrones desiguales instalados a partir de éstos, constituyen el punto de inicio de un proceso que tiene continuidad a lo largo del tiempo y que ha persistido bajo diversas expresiones dependiendo de cada momento histórico. Durante este proceso se ha ido articulando la expulsión de la población indígena de ciertos territorios mediante una «desposesión» sistemática, que opera a través de la pérdida del control de recursos que antes les pertenecían o eran administrados por ellos (Bebbington y Bebbington 2009). Establecemos así una relación específica para el caso de los pueblos indígenas entre ambos conceptos, basada en la noción de producción de pobreza (Cimadamore 2006) que enfatiza las dinámicas del conjunto de la sociedad, que repercuten en la existencia y reproducción de la pobreza en grupos específicos. A la vez, el uso del concepto de «desigualdades» por el de «desigualdad», nos permite visibilizar que esta relación comprende las diversas variables que configuran situaciones diversas, tales como la clase, el género, lo rural/ urbano.
¿Qué ocurre con aquellos grupos que, siendo fácticamente discriminados, aún no han alcanzado una presencia simbólica suficiente firme en el espacio público y no logran, por ende, ser visibilizados como un grupo excluido? En este sentido, podemos decir que ambas sentencias constituyen un avance de la jurisprudencia interamericana en términos de igualdad en la participación política, pero no por ello pueden ser consideradas como una respuesta definitiva a las fricciones que se generan entre un espacio público estatal y un espacio público político propiamente dicho. Los pueblos indígenas ya se encontraban en una posición de extrema vulnerabilidad debido a los procesos de expansión y ocupación territorial implementados por el Estado chileno desde mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX (CVHYNT, 2008), y que conforman el marco basic desigualdad de la globalización a partir del cual se establece la relación entre sociedad nacional contemporánea y pueblos indígenas. Hasta la década de 1990, la situación de los pueblos indígenas en Chile presentaba condiciones de aguda exclusión en el contexto de una sociedad con altos niveles de pobreza en basic. A pesar de que durante gran parte del siglo XX Chile mostró una tendencia redistributiva importante, los altos niveles de pobreza seguían siendo un problema hacia finales de la década de 1970, aun en contra de las políticas focalizadas al respecto.
En efecto, la sociedad chilena se ha desenvuelto a partir del dominio de grupos que se autodefinen, en los hechos, como dominantes por una especie de designio del destino. Cali, además, expuso que “esta ausencia de autogobierno, sería contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, de acuerdo con la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas como el convenio 169”. Hay una baja inversión en el desarrollo de la investigación y de las ciencias, especialmente si nos comparamos con los miembros de la OCDE o con los países refrentes en materia de políticas de educación, salud y/o medioambiente.
Es cierto, logró acceder a la universidad y obtener un título profesional, pero los costos, desafíos y sacrificios asociados fueron mayores que los de un estudiante de clase media. Las mujeres indígenas históricamente han sufrido de violencia interseccional, discriminación, violaciones de sus derechos políticos, sociales y económicos todos agudizados en contextos de conflictos armados, ejecución de proyectos en territorios indígenas, su militarización; violencia doméstica, entre otros señalados por los organismos internacionales. Es urgente visibilizar y conocer cómo la pandemia está incidiendo en los pueblos indígenas en los diferentes territorios, integrar la variable de pertenencia indígena en las estadísticas y generar políticas pertinentes, incorporando los conocimientos de los funcionarios locales y de los pueblos indígenas. Con esto Chile, estará respondiendo a las recomendaciones internacionales, pero especialmente podrá evitar que el virus se propague tan descontroladamente y afecte la salud de la población indígena tal como se está observando hoy en día.