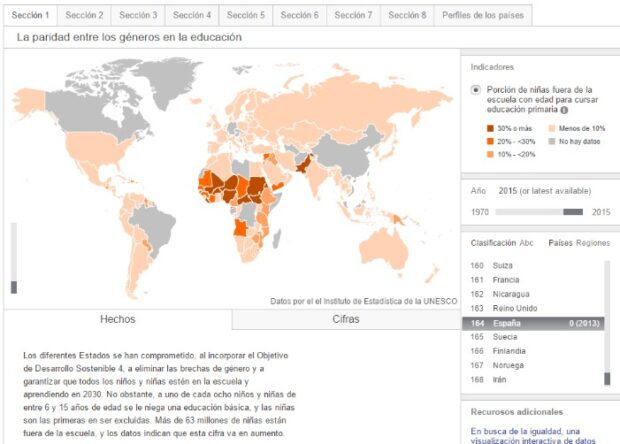La tipología territorial elaborada y los resultados obtenidos pueden contribuir a ampliar el campo de la investigación sobre las desigualdades sociales, como examinaremos a continuación. En tercer lugar, las ciudades y centros urbanos se caracterizan, además de su tamaño poblacional y densidad, por la intensidad de las interacciones de las personas y actividades al inside del área abarcada en cada caso. Un aspecto central de esa interacción consiste en formar parte de un mismo mercado de trabajo desde el punto de vista territorial, como se refleja en los viajes diarios desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, los cuales ocurren preponderantemente al interior del área de la ciudad. En este artículo, por el contrario, asumimos que el trabajo de las personas y en consecuencia sus ingresos, son centrales para describir su integración al territorio.
Otra nueva prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Tanto de la gestión como del apoyo pedagógico y del desarrollo de las escuelas públicas locales. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma.
En common, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. En el informe del PNUD (2016)16, se observa que Chile está dentro de los países con un nivel muy alto de desarrollo humano, ubicándose en el puesto número 38, bajo Lituania y sobre Arabia Saudita, con una expectativa de vida promedio de eighty two años, y una media de años de escolarización de 9,9 (de los sixteen,three años esperados para el país). Dentro de esta categoría los únicos países latinoamericanos representados son Chile y Argentina en el puesto 45 (con valores de 0,847 y 0,827 respectivamente, siendo el promedio de América Latina y el Caribe de zero,751). Sin embargo, Chile retrocede 12 puestos si se considera la desigualdad17, quedando al nivel de países como Rumania, Kuwait o Rusia. Los primeros puestos son ocupados por Noruega, Australia y Suiza, mientras que en los peores lugares están la República Centroafricana, Nigeria y Chad, con niveles de desarrollo humano muy bajo. De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos.
Esta dinámica permite que los mercados de trabajo sobrepasen a menudo los lugares donde residen las personas y los límites administrativamente definidos, como los comunales. Los desplazamientos desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, sea a la misma comuna o a otra, es decir, la movilidad territorial o conmutación por razones de trabajo, constituyen una respuesta a las necesidades de funcionamiento de una economía urbana que actúa como polo gravitacional sobre las áreas aledañas. Estos flujos pueden ser medidos y considerados un indicador del grado en que hay una interrelación económico-social entre áreas territoriales, específicamente como indicador de la presencia de un mercado de trabajo relativamente compartido en un territorio delimitado.
Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de 79 años en promedio, siendo de 77 para los hombres y eighty one en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y 74 para mujeres). Actualmente, en contraposición del año 1990, no existen grandes brechas entre la esperanza de vida de una u otra región, siendo esta de 2 años en 2015 y 5 años en 1990 (ver Gráfico 11). En 2015, Coquimbo y la Región Metropolitana lideran con casi 80 años en promedio, mientras que la menor esperanza de vida se observa en Antofagasta y la región de Los Lagos, con aproximadamente seventy eight años. En cada una de las regiones, en 2015, las diferencias van de los cuatro años (Arica y Parinacota) a los casi seis años de diferencia en Los Lagos, a favor de las mujeres. Chile ha presentado gran progreso en las últimas décadas en lo referente a indicadores de salud, con cifras comparables con países desarrollados en cuanto a mortalidad infantil y general.
En segundo lugar, para delimitar los territorios, es posible realizar sucesivas agregaciones de municipios o bien partir de una preselección de las comunas que constituyen los centros urbanos principales. En este trabajo partiremos de una definición establecida de los centros urbanos principales, como se efectúa en otros países (OMB 2010,Antikainen 2005). En Chile se cuenta con definiciones relativamente estandarizadas y ampliamente aplicadas especialmente con fines de planificación territorial, respecto de los límites de las grandes ciudades de Santiago, Concepción y Valparaíso, así como de las principales ciudades intermedias, desde Arica en el norte hasta Punta Arenas en el sur (SECTRA 2008).
Este ejercicio permite mostrar que la crítica social y legitimación de las desigualdades pueden operar simultáneamente, aunque en planos distintos. Se observa en el (Gráfico 8) que en 1955, en promedio, los chilenos no alcanzaban a completar la enseñanza primaria (8 años), llegando a este nivel solo a partir de 1990. En 2014 el promedio fue de 9,8 años, por debajo de la educación obligatoria en el país (12 años) y de los años de escolaridad esperada de acuerdo con el PNUD (15,2 años para 2014). El país busca facilitar cada vez más el acceso a estudios superiores, de hecho la política pública pretende que a través de becas y créditos la educación esté al alcance de la población económicamente más weak. En los informes del Ministerio de Desarrollo Social se suele calcular este ratio utilizando el promedio del ingreso autónomo complete del hogar; otros estudios utilizan el ingreso autónomo de las personas, con el objeto de medir la desigualdad proveniente del mercado. Sin embargo, en este estudio se ha optado por utilizar el ingreso autónomo de los hogares, por ser la metodología que seguirá utilizando la CASEN, al considerarse más realista respecto de la situación social de las familias chilenas y por ser de gran utilidad para la aplicación de la política pública.
A manera de conclusión, destacamos diferentes fuentes de la desigualdad propias del proceso de desagrarización. Y aunque las diferencias en la vida social sean evidentes, y pese a las sociedades tengan medios legitimados de distribución de los recursos, dice Méndez, se entiende que hayan asimetrías. Algo que usted también tiene presente en el caso chileno es la “promesa de la movilidad”, y cuando se pregunta si es posible lograr una alta movilidad intergeneracional con altos niveles de desigualdad, la respuesta parece ser que no. La importancia del entorno social ha quedado evidenciada en un experimento americano de los años noventas, “Moving to Opportunity”, en el que se seleccionaron, aleatoriamente, familias pobres a las que se les subvencionó un hogar en un vecindario más rico. La movilidad de las familias generó efectos significativos a largo plazo tanto en salud, como educación e ingresos de los niños afectados.
«Teniendo los talentos, va a un colegio de mala calidad, con un estigma territorial, convive con pobreza. Entonces esa brecha nunca la podría remontar. Esa diferencia, esa brecha, se considera injusta porque viola su principio de igualdad, porque no es lo mismo que puede lograr esa niña que otra que vive en un barrio privilegiado». El video entrega recomendaciones a la familia para estimular el desarrollo de la lectura y escritura en niños y niñas de three tiendas coaniquem a 5 años. Los antecedentes que se encuentran en la base del desarrollo de este análisis se relacionan con un conjunto de procesos de incorporación del análisis de género en los productos del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social. Para finalizar, Matías Cociña agradeció el estudio y mencionó que es un tesoro tener los datos antes y posterior al estallido social.
Esto significa que no sólo la educación e ingresos parentales determinan la trayectoria de un niño, sino que ésta es críticamente afectada por la comunidad en la que el niño se desarrolla. Estudios sobre movilidad de inmigrantes también evidencian impactos significativos del entorno social. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad.
Sin embargo, al medir el flujo de viajes al trabajo, muchas de estas comunas resultan estar integradas a los mercados de trabajo de ciudades o centros urbanos menores, sin formar parte de estas urbes pero manteniendo una relación de interdependencia. Sin embargo, en términos espaciales las regiones jurídicamente establecidas parecen ser de una escala excesivamente amplia para reflejar la diversidad de situaciones en su interior. Más aún, las definiciones administrativas de las regiones, basadas en factores históricos, geográficos, jurídicos, políticos y de eficacia en las políticas públicas, pueden ocultar las líneas divisorias del territorio respecto de las desigualdades sociales.
En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Tras la bienvenida se dio paso a la conferencia “Reflexionando críticamente sobre las violencias y las desigualdades de género en la Universidad. Las científicas sociales nos miramos a nosotras mismas”, a cargo de la académica de la Universidad de Granada, la doctora Ana Alcázar. En la charla, la especialista revisó cómo se expresan las violencias de género y desigualdades en el quehacer de la antropología, disciplina en la que ella se ha desarrollado. «Hay un reduccionismo conceptual terrible pobreza en eso. Es impresionante y la falta de profundidad del tema, es decir, tener una sociedad más igualitaria contribuye a la paz social, contribuye al crecimiento económico, contribuye al desarrollo económico». La desigualdad, dicen académicos, tiene que resolverse multidimensionalmente, lo que incluye no solo equiparar ingresos, sino privilegios territoriales, las diferencias de género, étnicas y culturales.
Junto con esa mirada histórica, cube la investigadora, es importante entender la definición conceptual. «Uno podría decir que las desigualdades son diferencias que se consideran injustas, porque vulneran una norma de equidad entre los seres humanos», explica. Esa ha sido la petición que han planteado desde redes sociales a opiniones de diversos actores, frente a la actual situación social que atraviesa Chile. Aunque conceptualmente la igualdad y la movilidad (o igualdad de oportunidades) son distintos -una se da en un momento del tiempo, la otra conecta padres e hijos, o sea, la persistencia intergeneracional de la desigualdad-, lo que se observa es que están muy correlacionados. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos.