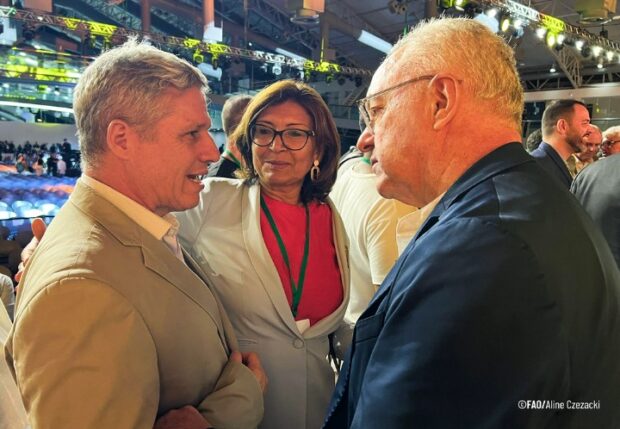Las cifras de pobreza y desigualdad de ingresos recién publicadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) representan un retroceso dramático. De acuerdo a la CASEN 2020, más de dos millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para financiar una canasta de necesidades básicas. De ellas, un 40% no tiene recursos siquiera para adquirir alimentación de acuerdo a necesidades nutricionales esenciales. A la vez, los ingresos del trabajo del 10% de mayores ingresos son four hundred veces los del 10% de menores ingresos, un aumento de 10 veces en relación a la medición de 2017. Este concepto, utilizado por la FAO, “tiene que ver con la capacidad de la población en su conjunto para acceder a una alimentación saludable.
Además, La Araucanía es la segunda región más pobre del país, solo superada por Ñuble con un 12,1%. Nestle explicó que antiguamente solo la gente con altos recursos podía transformarse en obesa, pero con la irrupción de la comida ultraprocesada todo cambió. También el modelo de negocios de las empresas de agro- químicos y de la agricultura industrial desempeñó un papel importante en este contexto.
Para la categoría de obesidad, se encontró una diferencia de 7,5 puntos porcentuales mayor en las urbanas (34%) en comparación con las rurales (26,5%). Ello se atribuiría a la migración poblacional del exterior al inside por un modelo económico centralista y semi-industrializado. También se explicaría por la dinámica social en nutrición caracterizada por un alto consumo de alimentos ricos en grasas de origen animal, hidratos de carbono procesados, harinas refinadas y azúcares simples. Es decir, es más barato y económico consumir una sopa procesada Maruchan que procesar un kilo de frijol. Frente a este panorama es importante destacar que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, todas las personas tienen el derecho basic a no padecer hambre y el derecho a una alimentación adecuada, en cantidad y calidad, que les permita llevar una vida digna. Este reconocimiento debería realizarse a la luz de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
Así, el Día Mundial de la Alimentación aparece como una instancia para, a la luz de los datos, cuestionar algunos elementos que determinan dificultades para el acceso a los alimentos y permite plantear que la problemática central sobre alimentación en nuestra región corresponde a la dimensión de acceso y posee un carácter económico. Las tasas de crecimiento económico se encuentran estancadas según las proyecciones de 2023, con una recuperación del empleo incompleta, niveles de pobreza considerables y la desigualdad siempre muy presente en nuestro continente. En la mayor parte de los países, el gasto en alimentación comprende el mayor porcentaje del gasto whole. En Chile, el porcentaje del gasto en alimentos corresponde a casi el 20% [INE 2018]; en México, asciende al 35% [INEGI 2019]; y en Colombia, a casi el 40% [DANE 2021].
En ella, el Comité señala que la “adecuación” se refiere a “una serie de factores que deben tenerse en cuenta al determinar si puede considerarse que ciertas formas de alimentos o regímenes de alimentación a las que se tiene acceso son las más adecuadas en determinadas circunstancias”. El significado de este componente dependerá de “las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento”. La Observación General hace hincapié en que se deben satisfacer “las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada”. Este elemento de pertinencia cultural es particularmente relevante respecto de ciertos grupos como los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, entre otros. La adecuación también considera las necesidades de cada grupo etario, atendiendo a los requerimientos especiales de los lactantes, infantes, personas mayores, entre otros. En el intento por reducir el consumo de alimentos con altos índices de azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías, es necesario que la nutrición integre prácticas sociales alimentarias.
Millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, por lo que quedan en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición. Dado que con frecuencia el análisis de las desigualdades se concentra en la dimensión socioeconómica, el presente análisis debe considerarse como de “desigualdades económicas en los patrones alimentarios”20. El objetivo de este estudio fue estimar las desigualdades en tres patrones de consumo alimentario relacionadas con la pobreza monetaria, que son considerados en adultos entre 18 y 64 años de interés para la nutrición pública en Colombia1,2. A pesar de que la encuesta Casen 2022 marcó una histórica disminución de la pobreza en Chile -que se ubicó en 6,5%- los datos entregados por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) muestran que la cantidad de familias que han tenido problemas para alimentarse en La Araucanía aumentó en 2022. Una encuesta aplicada por Rimisp indica que en esta región la inseguridad alimentaria moderada-severa (saltarse una comida del día o consumir alimentos de bajo valor nutricional) pasó de un 14,8% en 2020 a un 18,7%.
«Lo que más nos preocupa es la obesidad infantil, es una vergüenza que los países con dieta mediterránea sean los líderes en sobrepeso y obesidad en los niños. Hay que hacer algo porque, además es un bucle del que es difícil salir porque un niño obeso va a ser obeso toda su vida», ha advertido. Asimismo, el Ministerio «está trabajando» en el Real Decreto para common la publicidad de alimentos poco saludables para niños, una medida que lleva ya varios meses pendiente de ser aprobada. «Son solo dos de las líneas de actuación que pretendemos seguir en esta legislatura y que tienen que redundar en que en España el derecho a la alimentación y a una alimentación segura y saludable no dependa de la renta, de la familia en la que uno ha nacido o del código postal en el que vive», ha puntualizado Bustinduy. El país ha realizado grandes esfuerzos y ha sostenido un trabajo constante por la lucha en contra del hambre y la desigualdad. Junto a la FAO, se trabajó en un proyecto con el Ministerio de Salud relacionados con la elaboración de nuevas Guías Alimentarias para la población chilena, con enfoque de género y sostenibilidad.
De esta forma, alimentos base de la dieta tradicional como frijol, maíz, leche, leguminosas y cárnicos, ahora tienen un mayor precio que los alimentos procesados. Dicha situación llevó a las familias de bajos ingresos a consumir pastas y otros productos más baratos, pero con altos niveles de carbohidratos y azúcares [23]. En cuanto a esto último, CEPAL indica que en los últimos cinco años se han presentado alzas anuales del IPC para América Latina, con un importante salto entre el año 2021 y 2022 [CEPALSTAT 2023]. El FMI plantea que las razones de estas alzas pueden ser explicadas tanto por factores externos, refiriéndose a los precios globales de las materias primas y las importaciones, como a factores internos de los países de la región. Otro issue desigualdad en la globalizacion que es usualmente omitido y que sí señalan autores con una visión más crítica, corresponde al rol de la codicia corporativa, donde el poder de mercado de las grandes corporaciones del sistema alimentario juega como pivote en los momentos de crisis.
Como siempre decimos, uno a uno intentemos complementar la visión que tenemos del mundo. Brindamos acceso a una plataforma libre que pone a disposición de educadores un amplio abanico de materiales educativos enfocados a incentivar el conocimiento sobre desastres derivados de eventos naturales. Aprende Resiliencia es una plataforma creada por el Instituto para la Resiliencia antes Desastres (Itrend). Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas. El historiador cree que para las autoridades, «que representan únicamente a la élite de este país», esa palabra les impactó profundamente, más que por una preocupación genuina por la gente, como un símbolo del fracaso del modelo neoliberal. «Creo que fue algo profundamente simbólico. La palabra ‘Hambre’ tiene una significación sumamente potente para cualquier sociedad, ya que podríamos decir que un régimen político ‘eficiente’ comienza enfrentando estas problemáticas. No sé si alguien podría decir que un Gobierno es bueno si es que hay hambre entre la población».
En resumen, lo que importa es cómo alcanzar altos rendimientos agrícolas y quién se beneficia de ellos. La agricultura industrial no puede conservar al medio ambiente ni la subsistencia de productoras y productores, tampoco alimentar al mundo. De estudios –conocida como metaanálisis– sobre la evolución de los rendimientos en todo el mundo de 1961 a 2008 constató que, en aproximadamente una tercera parte de las zonas donde se cultiva maíz, arroz, trigo y soya, los rendimientos no aumentaron, o comenzaron a aumentar y luego se quedaron igual o, incluso, descendieron. Desde una perspectiva histórica, la agricultura industrial efectivamente ha provocado grandes aumentos en la producción agrícola. Entre 1961 y 2001 se duplicó la producción regional de alimentos por persona en Asia Sudeste y en la zona del Pacífico, también en Asia Meridional, América Latina y el Caribe.
La obligación de realizar implica que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas. La obligación de facilitar requiere a los Estados iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. La obligación de hacer efectivo contiene el deber específico en relación con la protección basic desigualdad estructural ejemplos contra el hambre, por ejemplo, en el caso de personas que son víctimas de desastres naturales o pandemias, como la del COVID-19. En 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –el órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación del PIDESC por sus Estados Partes, incluyendo a Chile– emitió la Observación General Nº 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada.
El 25 de mayo de este año el Gobierno lanzó la estrategia “Juntos Alimentamos Chile” que cuenta con diez medidas que buscan “avanzar en sistemas alimentarios más sostenibles” y que fueron concebidas en una comisión de trabajo que involucró la participación de ocho ministerios. Andrea García, la directora de Odepa, uno de los organismos detrás de la estrategia, afirmó que para su completa implementación se necesita la creación de un plan que estará listo y será presentado en octubre de este año. La inseguridad alimentaria y el hambre, la obesidad y sus consecuencias y el impacto ambiental de las formas en que la comida es producida y consumida”, advirtió. En esto coincide Noelia Carrasco, doctora en Antropología Social y Cultural y académica de la Universidad de Concepción. La especialista plantea que la inseguridad alimentaria tiene varias capas y pone al descubierto una estructura desigual y muy vertical de acceso a productos.
Los escolares de gran parte del territorio nacional ya están disfrutando de sus vacaciones de invierno, descanso que -al igual que el año pasado- llega un par de semanas antes de lo tradicional ante el peak de enfermedades respiratorias. Los académicos de la Universidad de Chile Mariela Muñoz, Guillermo Zepeda y Cristián Rebolledo destacan la medida, comparten algunas recomendaciones y reiteran el llamado a vacunarse. Investigadores nacionales e internacionales se dieron cita en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en el marco del proyecto FOVI en el cual participa la académica del programa de epidemiología María Teresa Muñoz Quezada, junto al equipo de investigadores de la Universidad Católica del Maule. Este 23 de marzo se llevó a cabo la primera charla de 2023 del Grupo de Estudios de Política Alimentaria (GEPA) del CEDER de la Universidad de Los Lagos. La actividad se realizó de forma híbrida en la Sede Santiago de la Universidad y contó con la participación de la investigadora de la Fac.
Así, los colectivos humanos consumen alimentos con contenido calórico alto, con bajo gasto de bolsillo, mala calidad en su producción, embalaje, transporte y exhibición. Esto condicionará en el nivel celular la replicación del ácido desoxirribonucleico (ADN). A raíz de ello, es possible que se produzcan translocaciones inadecuadas, las que se verán reflejadas en la generación de todo tipo de cáncer, en todas sus variantes, desde la boca hasta el recto [8]. Según estimaciones recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la contracción económica en toda la región debido a la COVID-19 ha sido dramática.