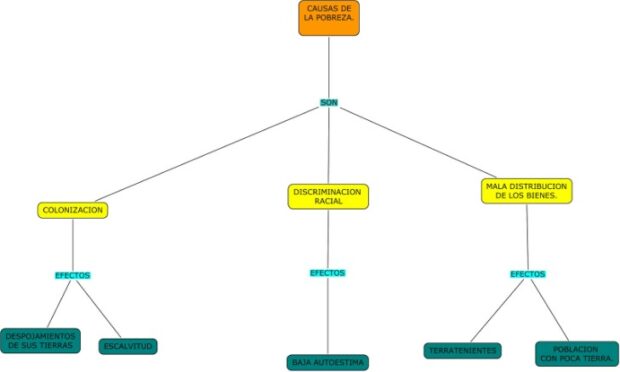La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Estas diferencias, dado el contexto territorial de distribución de los grupos socioeconómicos en la Región Metropolitana, hace que el “otro” distinto deje de ser seen. “Los segmentos de más bajos ingresos deben recorrer la ciudad para ir a sus lugares de trabajo, por lo tanto, son conscientes de la diferencia.
Una mayor prosperidad significa una población más saludable, más rica y más capacitada que proporcionará a las empresas los clientes, proveedores y empleados necesarios para un crecimiento sostenible. El empresariado también debería adoptar prácticas tributarias responsables, y evaluar si sus actividades conllevan el riesgo de contribuir a la pobreza, directa o indirectamente. Las herramientas útiles para evaluar tales impactos incluyen la Herramienta de Huella de Pobreza del Pacto Global de Naciones Unidas. Todas las empresas están vinculadas a la pobreza mundial, especialmente a través de sus cadenas de suministro, y tienen la responsabilidad de trabajar para eliminar sus impactos negativos en este ODS.
En sus gobiernos se puso énfasis en el gasto público social, privilegiando el crecimiento con equidad, dirigido a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por sobre todo, resguardar la estabilidad macroeconómica. A pesar de ser éste uno de los períodos de mayor crecimiento económico que ha experimentado Chile durante el siglo XX, el país es considerado todavía como uno de los peores del mundo en términos de distribución del ingreso, factor que se ha constituido en el mayor desafío a combatir. La desaceleración que sufrió Chile en 1998 a causa de la crisis asiática que penetró en toda América Latina y de la exacerbada política monetaria contractiva que ejerció el Banco Central ese año, puso freno a un período de enorme prosperidad económica desarrollada por estos gobiernos democráticos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado entre Chile y Estados Unidos, constituye un importante avance para robustecer la inversión extranjera en el país. Las bases teóricas de la política económica implementada desde 1974 por la dictadura, encabezado por Augusto Pinochet Ugarte, se pueden encontrar en El ladrillo.
En otras palabras, ¿debemos aceptar aproblemáticamente que las clases bajas carecen de capital cultural o que el que tienen no es valioso? Siguiendo a Nancy Fraser, este artículo plantea la imposibilidad de separar ambas estrategias, en tanto “la falta de reconocimiento de la clase puede impedir la capacidad de movilización contra una mala distribución. Construir un amplio apoyo a la transformación económica hoy requiere desafiar las actitudes culturales que degradan a la gente pobre y trabajadora” (Fraser & Honneth, 2003, p. 24, traducción propia). Entre las personas entrevistadas en Rodríguez es particularmente evidente que para promover la equidad es necesario moldear la similitud de clase social mediante estrategias institucionales intencionadas, como es el uso obligatorio de uniforme escolar “porque ahí nosotros los hacemos que todos sean iguales” (Inspectora, Rodríguez). Así, se espera que la homogeneización de las apariencias de los estudiantes permita aplacar el rol que su desigual acceso a recursos económicos tiene en el día a día de la escuela. El estudio se realizó siguiendo las guías éticas del Comité Ético de la institución patrocinante, a saber, el University College London – Institute of Education.
En estas actividades participaron más de 90 voluntarios, quienes donaron 352 horas, beneficiando a más de 460 personas. Una de las metas propuestas el año pasado fue la de ampliar las operaciones de Voluntarios de Acero a todas aquellas comunas donde están presentes algunas de las empresas relacionadas, ya que inicialmente solo se realizaron campañas en las comunas de Colina y Renca. Es así, como en 2023 se han realizado intervenciones en otras comunas del gran Santiago, además de Antofagasta, Temuco y Concepción.
El eje asimilacionista de este habitus es problemático en tanto la supuesta ilegitimidad de reconocer la pobreza sugiere una concepción individualizante de esta, como si fuera una característica de los individuos que debe ser ocultada para evitar la discriminación. Esto puede entorpecer una comprensión social de la pobreza, en tanto resultado de un escenario social desigual que es ilegítimo y que debe ser superado para lograr la equidad estructural. Así, lejos de ser incoherentes, ambos ejes (inclusión y asimilacionismo) parecen articularse en un discurso educacional meritocrático que más que transformar las desigualdades sociales existentes busca proveer las oportunidades para que aquellos en una posición social desaventajada experimenten movilidad social, lo cual implica cambios en su capital cultural incorporado. Las citas presentadas revelan la importancia de asegurar una mayoría de estudiantes con los comportamientos considerados como adecuados para que así se establezca un efecto de grupo sobre aquella minoría de estudiantes vistos como fuera del perfil esperado.
Es una tendencia reciente en América Latina y es un problema crítico para el grupo de países de Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela donde, en 2002, las tasas son mayores al 15%. Un segundo grupo de países lo constituyen Brasil y Chile, donde el desempleo, a principios de la década de 2000, alcanza a más de un 10% (CEPAL, 2005). El clima importa, pero la seguridad y asequibilidad energéticas también importan, porque también afectan la calidad de vida de la gente. Debemos encarar entonces procesos justos e inclusivos, que a la vez disminuyan la pobreza energética y tengan en consideración cada contexto social.
“Entre 1980 y 2002 se construyeron 230 mil viviendas sociales, la mayor cantidad de producción de viviendas en toda la historia de Chile, pero el tamaño eran en promedio de forty five m2, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron apenas 23 mil viviendas, y esto es simplemente porque el suelo fue cada vez más caro, sobre todo en las metrópolis. Ya que el suelo eminentemente urbano es un bien que se transa en el mercado, en las ciudades el precio va de las tres a cuatro UF hacia arriba el m2, y para que una vivienda social se pueda construir y genere utilidades a las empresas, no debería superar el precio de una UF por m2. Pero eso ya es imposible de encontrar en ciudades de más de a hundred mil habitantes, por lo que terminan construyendo en la periferia, en lugares como Lampa, Buin, Talagante, Melipilla, donde hay menos población y donde tampoco están obligados a dotarlos de equipamientos complementarios, que las viviendas estén cerca de colegios, servicios de salud, etc.”, explica.
El desafío principal consiste en incorporar esta fuerza de trabajo en la economía formal, donde los niveles de salarios, protección social y productividad son más elevados. La insuficiencia de ingresos laborales como determinante básico de la pobreza urbana se ha abordado, en el corto plazo, en materia de diseño de programas de capacitación laboral, provisión de crédito al sector casual, programas mixtos de empleo transitorio y capacitación focalizados en grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, adultos mayores, grupos étnicos). RESUMEN En las ciudades de América Latina y el Caribe, los pobres urbanos viven una heterogeneidad de condiciones y carencias que expresan directamente e indirectamente su vulnerabilidad económica.
De este modo, la mixtura con compañeras y compañeros con menos recursos económicos se percibe como un catalizador de una mayor consciencia de los privilegios y de la importancia de preocuparse por quienes no los tienen. El objetivo es comprender qué elementos del habitus institucional de escuelas socioeconómicamente diversas pueden estar aportando a la convivencia democrática, entendida como una convivencia orientada al desarrollo, participación y formación integral de los estudiantes mediante la práctica cotidiana del diálogo en la diferencia (Carbajal-Padilla, 2013). Según esta perspectiva, el conflicto es parte de la vida, por lo que no apunta a eliminarlo sino a revertir la violencia estructural asociada a la distribución inequitativa de recursos (Ascorra et al., 2021). El fin de esta ley es eliminar la “discriminación y barreras que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, sin importar sus particularidades y diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, nacionalidad, religión, situación de discapacidad, habilidad o necesidades educativas especiales” (Art. 1). Uno de los supuestos de la Ley es que una mayor diversidad social al inside pobreza en el mundo 2022 de las escuelas contribuirá a que los estudiantes aprendan a convivir con personas distintas y desarrollen actitudes inclusivas que favorezcan la convivencia.
A estas dificultades para conseguir la inclusión escolar desde la política pública se suma que la evidencia respecto a cómo la inclusión y la diversidad social en las escuelas impacta a las comunidades educativas es controversial, lo que vuelve necesario contar con más información para comprender el valor de la heterogeneidad intraescuela (Graham, 2018). La pobreza, entonces, también debe ser entendida tomando en cuenta las oportunidades disponibles en la sociedad y las capacidades que tienen las personas para aprovecharlas, ya que esto define lo que estas pueden ser y hacer. Querer hablar de pobreza no es desconocer los innegables logros realizados por el país en la materia, tampoco significa querer mirar el “vaso medio vacío” del progreso social y económico alcanzado, sino más bien busca poner nuevamente en primera línea de la discusión pública la urgencia de erradicarla.
El proceso para que las organizaciones vecinales o comunitarias presenten sus iniciativas de mejoramiento de barrios, infraestructura o espacios públicos se realiza mediante un formulario sencillo en una plataforma net, para lo cual también realizamos un webinar para explicar en más detalle a las organizaciones postulantes. Adicionalmente, se repararán salas de clases y patios de escuelas y jardines infantiles, e infraestructura de entidades de salud, bomberos, clubes deportivos y juntas de vecinos, junto con el desarrollo de huertos comunitarios y renovación de plazas. La iniciativa de establecimiento de estas áreas parte en 2006 con Ruiles del Empedrado y es un proceso continuo, donde se incorporan hectáreas de alto valor de conservación o se declaran nuevas año a año. El Parque urbano Santa Olga está emplazado en una superficie de 1,5 hectáreas y cuenta con una plaza central, que conecta al publico con senderos, vías que conducen a los visitantes a zonas de juegos y xilófonos, de ejercicios, a un anfiteatro y a espacios de descanso y miradores.
Si el Estado hiciera la inversión, por ejemplo, de apoyar a estas familias vulnerables con entrega de alimentos, medicamentos, pago de los arriendos y un ingreso ético para tres meses, con el fin de que no necesiten salir de sus casas, bien se podría frenar la expansión del virus, que si llega a expandirse en estos lugares, de seguro tendrá el costo de muchas vidas humanas. Es interesante, en specific, pobreza estructural que es analizar los últimos datos disponibles sobre distribución del ingreso del INDEC. Se puede observar la discrepancia entre el 10% más rico que presenta un ingreso monetario de $4.000 y el más pobre que llega a $480. En el caso de Salta, por ejemplo, la población ocupada en el percentil más bajo presenta un ingreso de $290, mientras que el percentil más rico tiene ingresos por $3.000.