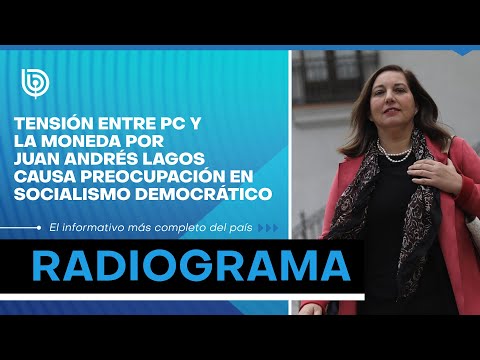OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Con la falta de acceso a servicios energéticos, la población opta por aquellos que contaminan más, pero cuestan menos.
0 mide el grado de asociación o simultaneidad en la identificación de las carencias de las dimensiones j y j’ en la población25 . Se puede entonces definir la medida de redundancia R 0 como el grado en que las personas son simultáneamente carentes en ambos indicadores (carente en indicador de salud y condición de pobreza monetaria/multidimensional). Finalmente, el hecho de que actualmente las entrevistadas se dediquen al hogar hace suponer que no disponen de un ingreso propio y que dependan de su esposo o hijos.
Nuevamente en relación a lo anterior, un 50% de los consultados definió el concepto de pobreza como el no tener acceso a derechos básicos como salud, vivienda y educación. Baeza-Yates afirma que esto ocurre, por una parte, porque hay más contagios en las poblaciones más vulnerables, pero también porque en ocasiones, a pesar de tener la misma cantidad de contagios entre comunas más ricas y más pobres, puede que las familias con menos recursos tengan más mortalidad debido a cuestiones sociales, como el acceso a la salud. Es por ello que, de acuerdo con esta nueva literatura, es frecuente observar a personas en situación de pobreza actuando en forma impaciente y aversa al riesgo, y tomando decisiones que no parecen correctas desde una perspectiva de largo plazo.
El estado de salud de las personas y de las poblaciones depende directamente de factores no médicos como son el ingreso económico, educación, vivienda, alimentación, agua potable, alcantarillado, transporte, condiciones laborales, and so on. Estos elementos de desarrollo socio-económico se suman a la disponibilidad y acceso a prestaciones de salud, medicamentos, tecnología, inmunizaciones y otras medidas preventivas y de fomento en salud. Por estas razones las comunidades más pobres tienen el peor nivel de salud, tienen menor expectativa de vida y su deteriorado estado de salud contribuye a su vez a perpetuar o a exacerbar la pobreza. La situación de pobreza experimentada por las mujeres de este estudio fue percibida como un issue exclusion y desigualdad que limita el management de las enfermedades crónico-degenerativas, ya que no permite el acceso a un tratamiento personalizado.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con quienes experimentan la vulnerabilidad, también cumplen un rol, pues ayudan a las comunidades a activar sus propias capacidades, poniéndolas en contacto con las oportunidades. Las cifras de pobreza por ingresos recién publicadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) representan un avance muy importante. De acuerdo con la Casen 2022, hoy hay menos personas que no cuentan con ingresos suficientes para financiar una canasta de necesidades básicas en relación con 2020 y 2017. Los resultados nos devuelven a la tendencia previa de caída sistemática, que solo fue interrumpida por la pandemia. Esta estigmatización se manifiesta a través de prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas en situación de pobreza, tratándolas como si su condición fuera el resultado de la pereza o la falta de ambición, en lugar de entenderla como el producto de complejas condiciones socioeconómicas. El acceso económico se outline en la pobreza y en la riqueza como “la posibilidad que tiene una familia o una comunidad para obtener, comprar o alcanzar los alimentos necesarios para satisfacer sus requerimientos nutricionales de forma permanente”[36].
Porque para satisfacer esas necesidades se requiere tiempo de la misma forma en que se requiere ingresos. Si una familia no tiene equilibrado el tiempo y el ingreso, o no logran el mínimo (ingreso y tiempo) requerido para vivir una vida buena, caerían en la pobreza. Los mayores de 60 años están entre los más favorecidos por bonos y subsidios y cuentan hoy con la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Los subsidios directos son una fórmula rápida para complementar los presupuestos familiares, cuestión que se comprobó en la emergencia pandémica. Sin embargo, están hechos para responder a un contexto económico nacional e internacional particularmente desfavorable, lo que no asegura su mantención a lo largo del tiempo. Casualmente, si se comparan los ingresos monetarios del primer decil que entrega la CASEN 2017, ha hecha previa a la pandemia por COVID, con los de la última encuesta CASEN la cifra se invierte en las mismas proporciones. Así, si antes las personas lograban su ingreso con un 63% proveniente de su propio esfuerzo y trabajo, hoy ese porcentaje es de sólo 37% y el resto se complementa con aportes monetarios estatales, ya sea bonos o subsidios.
Pero por sobre todo preocupa que esta pueda cumplir con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema y la continuidad en las coberturas de salud. Para ello, en mayo de 2023, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto –conocido como Ley Corta– para implementar los fallos de la Corte Suprema relacionados con la tabla de factores. Ante las dudas que surgieron respecto de la efectividad de la propuesta del ejecutivo, la Comisión de Salud del Senado mandató la creación de un Comisión Técnica Asesora de carácter experta y transversal. Su finalidad fue brindar asesoría para implementar lo resuelto, resguardando el equilibrio financiero de la industria y la continuidad de coberturas del sistema.
Tal vez esta es la expresión más cruda de la desigualdad en nuestra sociedad, la que hasta ahora ha sido tímidamente abordada por las políticas públicas en Chile. La evidencia en torno a este tipo de política pública muestra como resultado en la globalidad, que la calidad de la vida private y acquainted de trabajadores hombres y sobre todo mujeres mejora, disminuyendo sentimientos de hastió aversión y desanimo en torno a la jornada laboral, potenciando el bienestar y el rendimiento laboral. Donde esto último es sumamente significativo para que las personas puedan conciliar el ámbito laboral, familiar, maternidades ocio y tiempo libre y la dimensión espiritual. Las sociedades desarrolladas se caracterizan por ciudadanos multidimensionales o en vías a una mejora multidimensional.
En el mundo aproximadamente 6,6 millones de niños menores de cinco años mueren cada año, o lo que es equivalente a que cada cuatro segundos muera un niño de este rango etario, la mayoría por causas prevenibles. Al mismo tiempo, el 15% de los niños y las niñas de todo el mundo realizan trabajos de explotación infantil y 11% de las niñas contraen matrimonio antes de cumplir 15 años; todo esto es parte de la definición de pobreza[6],[14]. En Chile, el ministerio de Vivienda y Urbanismo ha buscado dar respuestas innovadoras al problema de “los con techo”. Este pretende preservar los barrios, ser más sustentables ambientalmente y ofrecer soluciones integrales a los residentes pero lamentablemente estas soluciones han sido extremadamente lentas y muchas familias llevan dos o tres períodos presidenciales esperando que su barrio y vivienda sean mejorados y llevados a los estándares de calidad vigentes. Los tiempos de viaje al centro desde las cinco comunas periféricas receptoras del mayor número de vivienda social de la región promedian los seventy eight minutos, muy por sobre los forty seven minutos que dura el viaje desde comunas céntricas y peri-centricas[15]. Quien vive en la periferia paga no sólo con su tiempo libre los largos tiempos de traslado, sino también con menor duración y regularidad del sueño[16] y un mayor riesgo de depresión[17].
La sociedad ha normalizado que los hombres son los proveedores y que su ámbito es externo, mientras que las mujeres se deben a lo privado y al cuidado de los niños y los mayores. Fue un cambio muy brusco”, relata Nélida Leiva, una enfermera venezolana que tenía que hacer tareas con sus hijas al llegar de los turnos de 24 horas en el hospital. Ella, sin embargo, considera que, aunque el hombre es la parte fuerte de la casa, “la mujer es la que edifica un hogar”, debe mantener el orden y por eso tiene que trabajar más. El desglose de los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas a nivel regional en Chile muestra diferencias significativas en la cantidad de pacientes en listas de espera y en la duración media que los pacientes deben esperar para ser intervenidos. A nivel nacional, la mediana de espera para cirugías es de 283 días, sin embargo, algunas regiones enfrentan períodos de espera considerablemente más extensos.
Además, debe articularse con otros profesionales de la salud y otros sectores, para la identificación y reducción de las desigualdades sociales del país que predisponen a esta condición. En Colombia, el desempleo continúa teniendo una de las más altas tasas de Latinoamérica, entre otros aspectos porque presenta inequidades por sexo, grupos de edad, zonas y clases sociales. Sin embargo, se asocia a menor remuneración salarial predominantemente en zona rural o personas que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos, por lo que suele vincularse a menor nivel educativo. También se le ha identificado como una de las principales barreras para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico[32],[37]. El problema lo ilustra bien un estudio que realizamos en 713 departamentos de un conjunto de vivienda social situado en la periferia de Santiago, que miden apenas 43 mt2 y en el 43% de los cuáles viven 4 personas o más. Un 55% de las familias señala que la falta de espacio no les permite realizar celebraciones y el 49% refiere dificultades para sostener una conversación privada al interior de la vivienda.
[11] Elaboración propia en base a actualización del estudio Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes en santiago de chile. Pero también hay múltiples determinantes urbanos de estas diferencias, siendo la vivienda y su entorno, sin duda, uno gravitante. “Una de las mejores maneras de las que disponemos para valorar los logros sociales que disfruta una comunidad, o para entender las injusticias sociales que ésta sufre, es observar sus condiciones de salud”[1].