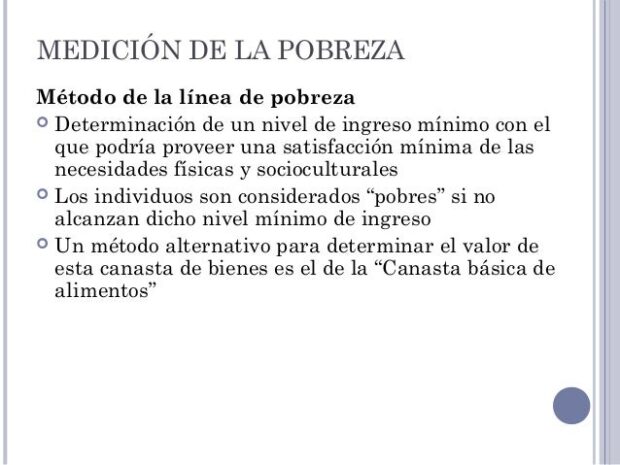En estas circunstancias, son los casos y acontecimientos que han tenido lugar como expresión de la vida y el pensamiento de hombres que llamamos filósofos, y cuyas vidas y reflexiones, después de un escrutinio private, Humberto Giannini ha querido preservar del olvido entre nosotros y exponerlas en su verdadero valor. Ahora bien, la Breve Historia de la Filosofía de Humberto Giannini deja en evidencia que estos objetivos generales, a los que me he referido más arriba, continúan siendo vigentes para un pensador humanista como él. Humberto se ha formado con los grandes maestros de la cultura occidental, y su interés no está simplemente en contar la historia. Hay en su escrito un objetivo muy claro para todo lector que se acerca a leerlo, y es que más allá del relato hay un objeto, que consiste en salvar para la nueva generación un legado y un tesoro espiritual. Un 25 de noviembre de 2014 dejaba esta vida el recordado Profesor Humberto Giannini Íñiguez. Profesor titular de filosofía medieval en la Universidad de Chile, fue especialmente sensible al problema del significado del comportamiento humano.
También se revelan los vínculos del indigenismo criptoracista, el “bolivarianismo” venezolano (N.Ceresole) con el heideggerianismo. Las conclusiones no llevan, por cierto, a una identificación de estos programas y praxis política con el pensamiento de Heidegger, pero sí a comprobar en el fenómeno de su recepción totalitaria la empatía entre ambos conjuntos. [1] A lo largo de esta obra Bauman realiza regulares contraposiciones entre la “sociedad de trabajadores” de la fase sólida de la modernidad, y la “sociedad de consumidores” propia y correspondiente de la fase líquida de la modernidad (o ya conocida en general como “Modernidad líquida”). Aquí me limitaré a una descripción directa de los principales rasgos de la “sociedad de consumidores” sin mayor referencia a la “sociedad de trabajadores”.
En ese sentido, convergen múltiples estrategias y ámbitos disciplinarios, que, por cierto, pueden aportar significativamente al cambio del actual ethos social. Entre ellas, esta área, que posee un corpus teórico con amplias y múltiples evidencias científicas, sustentadas a través de diversas áreas de conocimiento y que posee experiencias vitales significativas. A través de ellas, los docentes expresan las razones y los motivos que los llevaron a elegir la docencia, las circunstancias y las influencias, entre las que destacan la familia y la presencia de profesoras o profesores memorables. La formación recibida en las aulas y las primeras prácticas con estudiante terminó por confirmar su vocación. Las primeras experiencias frente a grupo, a veces multigrado, incrementaron la sensibilidad para descubrir y atender las necesidades no sólo académicas, sino personales del estudiantado y la conciencia de la formación continua no como una opción, sino como una necesidad. Una fecha para reconocer y celebrar a los profesionales de la educación que se dedican a la Pedagogía, cuerpo de conocimientos que, junto con la Filosofía, la Antropología, la Psicología, la Sociología, la Didáctica y las neurociencias es basic para la comprensión y el diseño de los procesos educativos.
A nuestro entender la historia de las ideas jurídicas, políticas y morales enseña que los hombres han forjado siempre ideales de justicia. Esa misma historia muestra enseguida que los hombres no han elaborado uno, sino múltiples ideales de justicia. Por último, es posible advertir también que a la multiplicidad de ideales de justicia se añade la diversidad de los mismos, en cuanto sus contenidos no son siempre similares y resultan a menudo contrapuestos e incompatibles entre sí. Un determinado Derecho, así como una institución jurídica o una norma de ese tipo, pueden ser identificados como Derecho y, a la vez, reprobados desde un punto de vista ethical.
“Conducta humana en interferencia intersubjetiva”, proclamó aquí cerca, en Argentina, Carlos Cossio. “Interacción dinámica y dialéctica de hechos, normas y valores”, manifestó algo más allá, en Brasil, Miguel Reale. “Unión de reglas primarias y secundarias”, concluyó Harten en su libro El concepto de Derecho. Por lo tanto, el criterio del verdadero derecho, que puede llamarse tal por ser acorde con la libertad, sólo puede ser el bien de la totalidad, el bien en sí mismo. Basándose en este enfoque, Hans Jonas definió la responsabilidad como el concepto central de la ética [9].
El problema es que a un posible acuerdo acerca de qué es justicia –digamos en el concepto de ella–, suele seguir un abierto y a veces profundo desacuerdo entre las distintas concepciones o doctrinas de la justicia. En estos días de julio se conmemoran 60 años de esa epopeya moderna que fue la “Operación Riñihue”. Es una historia que desde que llegué a Valdivia hace algunos años me impresionó profundamente.
Sólo hay estilo ahí donde uno habla en su lengua como si fuera extranjera, la de otro. Heidegger, quien a juzgar por los cursos que han llegado hasta nosotros y el testimonio de quienes pudieron asistir a sus clases, fue un extraordinario profesor (“nadie lee ni ha leído nunca como tú”, le dijo alguna vez Hannah Arendt en una carta), explica inmejorablemente ese carácter radical del quehacer filosófico en un curso que dictó en 1919, cuando era un joven profesor de treinta años. Tales, observa ahora Heidegger, cae en un pozo porque, abierto a todo lo que existe, experimenta una sobreabundancia o una sobredimensión del presente. Tales, el filósofo, a diferencia de los modernos que transitamos por una época técnica, no ha estrechado la mirada, no ha adelgazado, por decirlo así, su horizonte vital. Por el contrario, ante él comparece de pronto el todo de la existencia y por eso, tocado por esa presencia sobreabundante, mira únicamente hacia el cielo. El filósofo entonces no se aviene con la utilidad de la época porque esa utilidad requeriría que él redujera, por decirlo así, la presencia de lo presente al modo en que lo hacemos de manera cotidiana, restringiendo las cosas que tenemos delante de nosotros a la dimensión de lo útil o a la mano.
San Agustín advierte que los filósofos buscan como los que aún no han encontrado y encuentran como los que saben que han de continuar buscando. Por lo demás, ni esa vocación ni esa esperanza de que hablábamos son estrictamente necesarias para perseverar en la explicación de una asignatura. Se requiere, en verdad, bastante menos, apenas la persuasión de que se trata de una actividad que continúa proporcionándonos siquiera una parte de ese mínimo gozo, o acaso sólo de identidad, que todos necesitamos para mantenernos en pie, resistir y hacer de la vida que tenemos propiamente una existencia. Por otra parte, si me gusta ese pensamiento de Rousseau que proclama que es preferible ser hombre de paradojas que hombre de prejuicios, lo cierto es que el título dado al presente discurso —lo que he aprendido enseñando Filosofía del Derecho— no quiere ser una paradoja. El hombre es imagen de Dios precisamente en la medida en que el ser “desde”, “con” y “para” constituye el patrón antropológico basic.
Con ello quiero decir que no está del todo claro cuáles son las proposiciones que acerca del Derecho hay que asumir como correctas para que pueda decirse que ,estamos en presencia de un auténtico positivista. Prueba de ello es que un autor como Kelsen, para muchos prácticamente el arquetipo de positivista, fue, sin embargo, considerado por Alf Ross, otro positivista, sólo como un “cuasipositivista”. Otra prueba de la dificultad que hemos mencionado puede hallarse en el hecho de que los propios filósofos del Derecho que se consideran a sí mismos positivistas, o que son rotulados de esa manera por sus colegas de otras orientaciones, no están realmente de acuerdo en cuáles ni en cuántas son las posiciones que un autor debe asumir como correctas para ser considerado, en propiedad, un positivista. Una complicación adicional surge todavía si se repara en que cada uno de esos autores, salvo el caso del primero de ellos, sostiene que las distintas tesis o proposiciones del positivismo jurídico no se implican unas con otras, y se declaran entonces positivistas únicamente en cuanto asumen como correctas sólo algunas de las que antes han identificado como propias del positivismo jurídico. La pregunta, según parece, tampoco es trivial, porque a nadie se le escapa que las tres esferas de la ethical que hemos identificado previamente pueden no coincidir en lo que cada una de ellas, por separado, establece como lo moralmente correcto frente a un caso dado. La pregunta, como se ve, no posee un puro interés teórico ni especulativo, sino práctico, puesto que tiene que ver con decisiones que adoptan autoridades públicas y que, por lo mismo, atañen directamente a los comportamientos futuros que se esperan de las personas a quienes esas mismas decisiones, según sus respectivos ámbitos de validez, afectarán en definitiva.
Se lee a Maquiavelo “cuando la zozobra parece inevitable”, escribe el historiador Patrick Boucheron en su último libro. En esta atenta lectura, la politóloga Camila Vergara argumenta por qué el realismo, la irreverencia y el compromiso de Maquiavelo con la libertad del pueblo pueden llevarnos a un puerto seguro. Suele hacerse por medio de modelos (aquí en sentido estricto) que encarnan visiblemente el canon de belleza corporal en cada momento vigente, y el estilo que se hace moda y referencia. Todo ello es socialmente necesario y hoy, como todo, se realiza de modo profesional y empresarial. La imagen del modelo o la modelo es muchas veces multiplicada en los medios de telecomunicación.
Un ejemplo particularmente impresionante de esta grave anomalía psicológica puede hallarse en el hecho de las movilizaciones de miles de jóvenes, quienes pierden la vida en conflictos armados provocados, no por motivos patrióticos o de seguridad nacional, sino por el foyer de empresas petroleras, fabricantes de armas y servicios generales, como fue el caso de la reciente guerra de Irak. Se habló entonces de salarios, pensiones, impuestos, salud, educación, seguridad, corrupción, discriminación, pérdida de confianza a todo nivel, desprestigio de nuestras instituciones, incapacidad de nuestros gobernantes para comprender el momento histórico, en fin, tal es el inventario que integra la masa de nuestra megacrisis. Todo lo anterior tiene su expresión en el pensamiento capitalista y la teología calvinista que aporta la justificación ethical la pobreza segun autores y religiosa para la marginación y la desigualdad[3]. «La vulnerabilidad tiene el poder de sacar lo mejor de nosotros mismos, activar los valores más sólidos, ayudarnos a construir redes basadas en la relación y no en la independencia, basadas en el interés por los demás y no sólo por uno mismo. En el modo como nos acercamos a la vulnerabilidad propia y ajena revelamos nuestro grado de humanidad»(32). Las Casas escuchó el famoso “Sermón de Montesinos”, que le marcará profundamente y que él mismo transcribirá en sus obras. El compromiso de los padres dominicos hizo que Bartolomé de las Casas ingresara a la orden de Santo Domingo en 1520.
También son recientes las visiones globales de la bioética como una ética de los derechos humanos, sobre todo como una profundización del principio de justicia del principalismo, con la equidad como fundamental por encima de la eficiencia del sistema de salud, por ejemplo(47), o en abierta crítica a este sistema de principios(48). Iniciamos el presente ensayo preguntándonos por qué hasta ahora no se ha podido combatir la pobreza material la pobreza y el medio ambiente y económica en el mundo. La brecha que separa a ricos de pobres es cada vez mayor a pesar de las buenas intenciones de varios organismos internacionales.