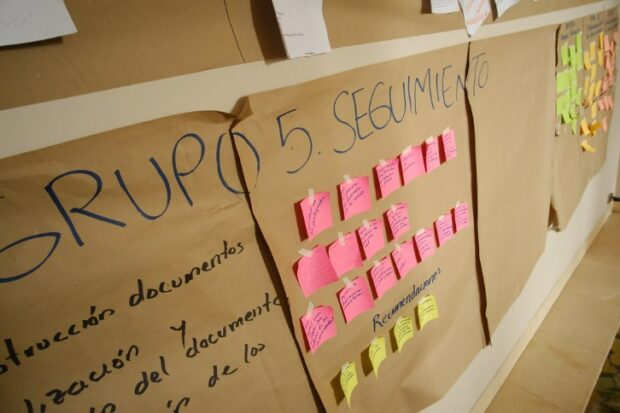La ocupación de la región se realizó mediante operaciones militares de diferente envergadura entre los años 1859 y 1884, tras lo cual se reorganizó el territorio para facilitar su colonización por chilenos y extranjeros, proceso que duró hasta por lo menos la primera década del siglo XX. Para las familias mapuche, este proceso significó una pérdida y alteración de sus costumbres de vida, pues tuvieron que abandonar sus campos -para ser ubicados por las autoridades chilenas en otros parajes- así como verlos cercados o habitados por pobladores extraños a su cultura. Aunque este fue un proceso similar a lo sucedido en otras latitudes del planeta, se podría decir que se distingue por la persistencia del descontento en comunidades mapuche que comparan el uso actual de la fuerza estatal con el proceder militar del siglo XIX. Esta situación nos debe hacer meditar sobre el énfasis que debemos poner en nuestros estudios y en nuestras políticas medio ambientales. La mayoría de nuestros esfuerzos deben concentrarse en la protección de nuestros recursos naturales (especialmente los bosques), y en segundo lugar, en la manera de descontaminar y proteger nuestro entorno. El agotamiento de los otros recursos naturales también constituye un problema medioambiental del subdesarrollo, pero ningún otro tiene implicancias negativas para la totalidad del ecosistema, como sí las tienen los bosques.
Por todo lo que hemos señalado precedentemente, creemos que es muy difícil precisar, con un sentido unívoco, el concepto de subdesarrollo. Por otra parte, la elaboración de un modelo analítico complejo del subdesarrollo es poco preciso a la hora de poder ser utilizado con cierta claridad y rapidez en investigaciones de carácter económicas. Pero el esfuerzo más exitoso para formular una teoría de la evolución de la historia sustentada en una secuencia de fases o etapas de la organización de la actividad económica sin duda fue el que realizó Marx.
Rápidamente la institución adoptó el “polisémico” concepto “Desarrollo Sostenible” (Giddens, 2010, p.79) como discurso. Así, el nuevo “programa político neoliberal” del GBM incorporó el medioambiente (Mendes, P., 2011a p. 243), proclamando mayores niveles de eficiencia en la gestión de recursos económicos, ambientales y humanos (Sevilla y Woodgate, 2002; Porto Gonçalves., 2001). Afirmando esta sentencia, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha enfatizado en la thought de que es justamente la actividad humana la responsable de la degradación de los ecosistemas y el cambio climático, de modo que no tenemos más opción que replantear los mecanismos y estrategias a través de los cuales las sociedades modernas han venido construyendo su prosperidad. Asimismo, se establece una meta de mitigación nacional ambiciosa para el 2050, buscando alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, acorde con lo que la ciencia exige. En este contexto, se establecen instrumentos que permitirán lograr dicha meta y que responden a la necesidad de actuar con convicción y responsabilidad para enfrentar los desafíos que impone el cambio climático, velando por el bienestar de nuestra población y las futuras generaciones. “La importancia de la primera cumbre fue que por primera vez se reconoció un vínculo entre pobreza y medioambiente.
La política chilena de colonización también podría ser otro elemento a discutir, pues todo parece indicar que no se evaluó apropiadamente el medio ambiente que sería habitado por los colonos. Toltén, por ejemplo, habría sufrido tal nivel de aislamiento e inclemencias del tiempo que, hacia finales del siglo XIX, parecía estar al borde del abandono (González, 2020a). Estos ejemplos -y otros más que por motivos de espacio no se pueden citar- no solo ayudarían a criticar la forma en que el ser humano se ha comportado con la naturaleza, sino que también constituirían evidencias de que la naturaleza puede incidir, de manera importante, en la vida humana y en la historia. Estos temas podrían complementar los debates o discusiones en torno a las consecuencias de la ocupación incluidos en algunos libros de texto como en Donoso et al., (2003), Mendizábal y Riffo (2013) y Morales et al. (2016). El grave problema del neoliberalismo es que, a pesar de poder impulsar el crecimiento económico, no es generador de desarrollo, en el sentido amplio que hoy se entiende. Además sus supuestos de racionalidad económica son profundamente mecanicistas e inadaptables, por lo tanto, a las condiciones de países pobres, donde la miseria no puede erradicarse como consecuencia de la liberalización de un mercado del que los pobres se encuentran, de hecho, marginados.
El día 5 de junio se conoce por ser el día mundial del medio ambiente, siendo un día que cobra especial relevancia en un contexto de crisis socioambiental donde se hacen cada vez más apremiantes las medidas de mitigación y prevención ante mayores repercusiones socioambientales. Con el propósito de sumarse a las reflexiones ciudadanas en materia de desarrollo sostenible y bienestar de la población regional, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte invita a revisar algunos antecedentes ambientales sobre el país. El día 23 de mayo Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en llegar al sobregiro ecológico, si bien llegó eight días después en comparación al año donde el sobregiro llegó el 15 de mayo- ostentar este primer lugar no es una buena noticia. A nivel continental, es el quinto año consecutivo en que nuestro país encabeza el rating, lo que amerita plantear reflexiones y llamados a la acción especialmente en una región con variados desafíos socioambientales como los que enfrenta Antofagasta. Claudio Muñoz, representante de la Red de Directores por la Acción Climática y de Chapter Zero Chile, expuso sobre la relación entre medio ambiente y desarrollo económico.
El GBM entiende por distorsiones a toda política gubernamental que tenga como objeto interferir en el mercado, sea este de energía o tierras, calificándolas como “claramente dañinas para el medio ambiente” (Banco Mundial, 1992a, p.,12) ya que incentivan, dicen, un sobre uso, por ejemplo, de carbón o del agua. Por lo anterior, el cambio climático tiene importancia como fenómeno social y político (Mussetta y Barrientos, 2015; Dietz, 2013; Montaña, 2012; Giddens, 2010). Es decir, las explicaciones y acciones frente a sus causas y efectos constituyen una pluralidad de agendas que en el campo político se manifiestan como “tensiones entre diferentes actores, poderes e intereses globales y locales” (Lampis, 2013, p. 32). El proyecto de ley tiene por objeto crear un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
También se promueve que los estados cuenten con instrumentos legales punitivos frente a hechos de contaminación. En este caso, la violación de la ley ambiental motiva la acción de los poderes judiciales, lo que puede derivar en la judicialización ambiental (ver Merlinsky, 2013). Algunos autores advierten que el discurso del desarrollo sostenible sobredimensiona los alcances de la ciencia y la tecnología, y que este discurso habilitó una nueva ética neoliberal de los procesos industriales y el crecimiento económico (Sevilla y Woodgate, 2002; Porto Gonçalves., 2001; Esteva, 2001). Un crecimiento económico sostenido y equitativo es esencial para reducir la pobreza, pero en el pasado ese crecimiento ha estado con frecuencia relacionado con una degradación grave del entorno pure.
Estas propuestas son coherentes con las líneas planteadas en el informe (2008) sobre Desarrollo Rural, donde se propone fortalecer el agronegocio, los hipermercados, la migración rural y las soluciones de mercado para enfrentar la disaster climática y ambiental (Banco Mundial, 2008). Para Ulloa, esto configura una “ecogubernamentalidad climática […] que incide en los territorios y autonomías indígenas, dado que conlleva nuevos procesos de desterritorialización/territorialización, que reconfiguran las relaciones entre lo transnacional, lo nacional y lo local en relación con el cambio climático” (2012). De esta forma, la agenda creada a escala internacional por los problemas del cambio climático produce transformaciones territoriales en los espacios locales (Blanco y Fuenzalida, 2013; Ulloa, 2012; Rosset, 2006). Los esfuerzos de colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) respecto de medidas en la esfera del cambio climático se han visto fortalecidos aún más en los últimos meses a través de la implementación conjunta de los FIC, aprobados por el Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial en julio de 2008. Estos mecanismos, que comprenden el Fondo para una tecnología limpia (FTL) y el Fondo estratégico sobre el clima (FEC), fueron creados sobre la base del principio de utilizar las habilidades y capacidades de los BMD para reunir y suministrar recursos nuevos y adicionales en una escala significativa. Los mecanismos son aranceles, multas a quienes contaminan, premios (menos impuestos) a quienes logren eficiencia ambiental y aumento del valor impositivo de los combustibles fósiles (naftas, gasoline, carbón), entre otras.
El imperialismo consistiría en este impulso a conquistar y sojuzgar a otros pueblos, impulso del cual el colonialismo sería una expresión. Este proceso contribuyó al desarrollo económico de las naciones occidentales, al tiempo que empobreció a gran parte del resto del mundo, puesto que se extrajeron casi todas sus riquezas naturales. La teoría de la dependencia habría nacido, fundamentalmente, en Sudamérica, como son los enfoques de Cardoso y Furtado. De acuerdo con esta teoría, la sociedad mundial se habría desarrollado en una forma desigual, de manera que el centro principal del mundo industrializado (compuesto fundamentalmente por EE.UU., Europa y Japón) tiene un papel dominante, y las naciones del Tercer Mundo son dependientes de él. La dependencia puede revestir diferentes consideraciones, pero generalmente significa que los países subdesarrollados precisan vender su producción agrícola al mundo desarrollado. Dentro de esta teoría, Gunder Frank señala que los países subdesarrollados se han empobrecido como resultado directo de su posición subordinada en relación a los países industrializados, los que, a su vez, se han enriquecido a expensas del Tercer Mundo, creado por ellos mediante el colonialismo y el neoimperialismo.
Es llamativo que en ninguna ocasión se hable del ganado introducido por los colonos, pues podría dar pie a interesantes discusiones en torno a las invasiones biológicas, así como a las alteraciones ecológicas y culturales como consecuencia de esto. Sin embargo, a diferencia del suelo, la fauna representada por el ganado no aparece en los libros de texto ocupados en el aula desde el 2010 al 2012. Por los afanes inclusivos de la educación ambiental y de la historia ambiental y su potencial aporte a mejorar la perspectiva intercultural en la asignatura la pobreza social de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, es que serán incluidos en el análisis de las próximas líneas y, más específicamente, cuando se hable de las vías para corregir los problemas identificados en los libros de texto. La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP) alerta de que el agotamiento y escasez de recursos naturales en sociedades agrícolas y en zonas costeras dependientes de los recursos marinos obstaculiza aún más el acceso a estos recursos a personas que no pueden diversificar su economía.
En Camboya, por ejemplo, la sobrepesca ha agotado las poblaciones de peces del lago Tonlé Sap del que dependen millones de personas. La variabilidad climática, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales amenazan la supervivencia y el desarrollo de muchas sociedades, sobre todo en los países más desfavorecidos. La mayoría de los estudios y de la información ambiental que manejamos proviene de los Estados Unidos de Norte américa y de Europa. Por ser todos ellos países desarrollados, la mayoría de sus estudios y políticas se refieren al problema de la contaminación, puesto que ese es el problema más apremiante que enfrentan.
Los países de ingreso bajo y mediano constituyen el denominado «Tercer Mundo» o países subdesarrollados. En el año 1995 podíamos considerar como subdesarrollados a países como Portugal, Grecia, Chile, Brasil, México, and so forth. (países con un ingreso mediano alto), Colombia, Cuba, Bulgaria, Indonesia, Namibia, etc. (países con un ingreso mediano bajo), Haití, Nicaragua, Afganistán, Albania, China, Burundi, Mozambique, etc. (países con un ingreso bajo)5. El segundo camino consiste en la elaboración de un modelo analítico complejo, en base a consideraciones económicas, políticas, sociales y culturales, que caracterizarían la pobreza y el medio ambiente a una sociedad subdesarrollada. Sin embargo, terminada la Segunda Guerra Mundial, estas creencias sobre el desarrollo económico cambiaron radicalmente. El nuevo papel asumido por el Estado, favoreciendo el gasto público en la estabilización de las economías de los países industrializadas, y el rápido cambio tecnológico, dieron una interpretación muy optimista al período de la postguerra. Es así como las escuelas postkeynesianas e, incluso también las de orientación neoclásica, que influían a todo el poder político occidental de la época, coincidieron en augurar un futuro de desarrollo económico permanente, apoyado en el cambio tecnológico, el consumo creciente y el Estado Benefactor.