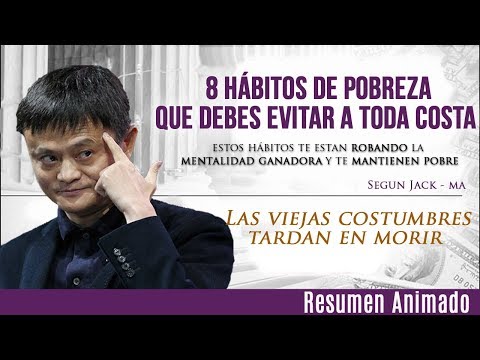Y así… al hacerse más fuerte, el Estado se debilita… las conspiraciones dan al príncipe motivos para temer, y el miedo le da motivos para protegerse, y protegerse a sí mismo le da motivos para dañar a los demás, de lo que surge el odio y, con bastante frecuencia, la ruina del príncipe». Por ejemplo, la vergüenza juega un papel decisivo en la formación de una recta conciencia moral, que nos hace sentirnos buenos o malos, inocentes o culpables. También es decisiva a lo largo del proceso psicológico y social en el que tomamos pacífica posesión de nuestra identidad y somos reconocidos y aceptados por los demás. Pero además, la vergüenza es un factor central en los desarreglos del funcionamiento del yo.
La filosofía, en cambio, opone resistencia a toda tentativa uniformadora, se mantiene rebelde al esfuerzo por reducir sus momentos esenciales, por desvanecer la presencia concreta de sus figuras maestras, de sus obras clásicas. Estas permanecen abruptas como signos indescifrables, insustituibles, admirables siempre. Este espectáculo desgarrado debilita la confianza en cualquier apoteosis venidera; pero, en cambio, arraiga más concretamente, a una realidad rica y misteriosa, abierta a todas las cosas y a todos los tiempos. Aunque los Maquiavelo parecen haber tenido un pasado ilustre y el padre de Nicolás, Bernardo, se formó como abogado, las deudas heredadas excluyeron efectivamente a la familia de la riqueza, los privilegios y el poder político.
El marxismo parte del principio según el cual la libertad es indivisible, es decir, existe como tal únicamente cuando es de todos. Por consiguiente, es necesario renunciar a la libertad con el fin de alcanzar la meta de la whole libertad. La solidaridad de quienes luchan por la libertad de todos es anterior a la reivindicación de las libertades individuales. La cita de Marx que sirvió de punto de partida para nuestras reflexiones nos muestra que la idea de libertad sin límites del individuo reaparece al ultimate del proceso. Con todo, en el presente, la norma es el carácter prioritario de la comunidad, la subordinación de la libertad a la igualdad y por lo tanto la preponderancia del derecho comunitario en oposición al individuo. Uno de los conceptos mayores en la obra de Emmanuel Lévinas es sin duda el concepto de “Rostro”.
Concepto elementary que delinea el campo de reflexión ética en Lévinas, el “rostro” opera como una verdadera pantalla conceptual, que fija los contornos y los límites de lo ético por una parte, y que, a partir de aquí, extraña fuera de sus límites la inteligencia de lo político, por otra parte. Si el “Rostro” toma sentido en las articulaciones de una “proximidad sin distancia”, según la expresión de Lévinas, es decir, si el rostro se instaura en una ausencia de visión panorámica, él pone fuera de juego toda consideración mundana. La «fenomenalización» del rostro se produce en la inflexión de una especie de no-lugar, cuya forma positiva se instaura como Ética. Y esto, pues el rostro es la interdicción misma de todo relato mundano, toda vez que él se articula como “excepción”. Porque el rostro “no devela un mundo” según Lévinas, él funciona exactamente como clausura a toda estructura de lo posible.
Desde esta perspectiva, neoliberalismo es el nombre que denomina la fase del capitalismo que empieza en 1973. No decimos que el lenguaje inclusivo solucionará problemas como la violencia de género o la invisibilización. Pero sí es un gesto político, militante, que enriquece los debates críticos del esencialismo biológico, para repensar instituciones como la RAE, promotora de una arbitrariedad cultural dominante del lenguaje, diría Bourdieu.
Su contrapartida es el riesgo igualmente peligroso que consiste en la pretensión de ignorar el estadio estético, de sentir un derecho a violar la resplandeciente presencia de las cosas en su belleza, un nombre de algo más alto que la desmentiría. Tampoco el esquema –por lo demás variable– de las llamadas “disciplinas” de la filosofía –que parecen obedecer al propósito de sistematizarla a la manera de las ciencias– logra ser otra cosa que el sustituto de una determinada filosofía, muchas veces de la más vulnerable de descomponerse quizá porque menos ahonda en el pensamiento y más se pliega a la pura voluntad de construir un sistema. El análisis de estas cuestiones puede permitirnos fijar el contexto de ese juicio que proclama la muerte de la filosofía y, en definitiva, medir la muerte así anunciada toca a la filosofía en su raíz verdadera, o si solamente es la forma de conciencia de una situación que atañe precisamente a la filosofía que hace una proclamación. Consultado sobre las agendas liberalizadoras que adelantan los primeros ministros de Francia e Italia, el socialista Manuel Valls y el centroizquierdista Matteo Renzi, respectivamente, Sorman estima que se trata de un cambio “muy significativo” y no solo un ajuste circunstancial producto de la compleja realidad económica que aún arrastra la Eurozona desde la última crisis la pobreza y el medio ambiente. La próxima semana, este destacado intelectual liberal regresa a Chile después de una pausa de dos años, en un escenario distinto al de 2013, cuando presentó “Diario de un optimista”. Sin embargo, al entregar su diagnóstico a El Mercurio vía telefónica desde Francia, aclara que lo hace como un observador extranjero familiarizado con la situación desde el punto de vista académico, y que en ningún caso se trata de un activista político.
Amigo también de la historia, e incluso de la buena literatura, su temperamento pudo tal vez expandirse y expresarse todavía mejor en otro libro suyo, bella y apasionadamente escrito, que contiene dos ensayos sobre la vida y la personalidad de Juan Bautista Alberdi, publicado en Buenos Aires por la Editorial Emecé el año 1962. Una primera mirada al desarrollo de su pensamiento y la puesta en práctica de éste, se evidencia en el libro que publicó en 1801, How Gertrude Teaches Her Children, donde deja claro su interés por establecer un “método de instrucción psicológico”, que desde su mirada, estaba alineado a las leyes de la naturaleza humana. Como resultado de esto, Pestalozzi hace énfasis en la espontaneidad como una herramienta que permite a los niños encontrar sus propias respuestas. XVIII, todo el problema del gobierno del Estado, se reducirá a la forma de incorporar la economía, que hasta ese momento se la vinculaba al buen orden de las familias, dentro del aparato burocrático del monarca; proceso que la llevará a transformarse en un nivel de la realidad, en un campo de intervención del gobierno, por medio de las técnicas de seguridad. Existe una tradición en el pensamiento occidental que intenta resolver el problema de la diferencia sexual pensándola en conformidad con la idea de la unidad de los contrarios, por tanto, como armonización de la diferencia.
De este modo en la actualidad sabemos que la ethical no es un ámbito normativo único e indiferenciado, sino que es posible distinguir en ella distintas esferas , como las de la moral private, ethical social y ethical de los sistemas religiosos. La expresión “Filosofía del Derecho”, a diferencia de la sola palabra “Filosofía”, es nueva, y posiblemente fue Hegel, en 1920, quien primero la utilizó, al ofrecérnosla como el título de uno de sus libros. Con todo, la historia no ya de la expresión “Filosofía del Derecho” ni de la consiguiente disciplina que llamamos de ese modo, sino de la simple actividad de los filósofos referida al Derecho, es ciertamente tan antigua como la de la propia Filosofía.
Esta interpretación de su pensamiento pretende trasponer al orden físico y vital de los cuerpos lo que se cree válido en un orden espiritual puro, constituido sin relación ninguna con el orden físico y, no obstante, con poderío para distorsionarlo. La heterosexualidad como estructura creativa se relega a un plano a-priori devaluado y se la scale la pobreza pdf back a una baja función biológica, ajena a la misma esencia del amor en razón de exigencias que Robin llama “científicas” y “morales”. La historia del pensamiento en vista siempre desde un punto que es un punto que está en movimiento y que, él mismo, pertenece a esa historia. Esa historia es precisamente la que hace el punto de vista desde donde se la mira.
Pero aún si nos quedáramos con el primero de los tres sentidos antes explicados, esto es, incluso en el caso de que quisiéramos explicar qué es el Derecho en cuanto orden que rige socialmente, las opiniones de los filósofos del Derecho se muestran muy diversas entre sí. Se trata, sin embargo, como apunta Hart, de una “pregunta persistente”, de lo cual es precisamente una prueba el hecho de que una de las obras de Filosofía jurídica más influyentes de la segunda mitad de este siglo, escrita por el propio Hart, se encuentre dedicada al tema o problema a que nos venimos refiriendo, y que haya sido titulada por su autor, precisamente, El concepto de Derecho. El escritor mexicano cuenta que al seleccionar los poemas que componen ese libro no fue guiado por la inspiración de ningún propósito didáctico filosófico o moral, sino simplemente por “los poderes de la memoria efectiva” esto es, por el gusto. Se trata de un “sabor y de un saber inconsciente”, de “una facultad estética”, de “un placer y de un acto de voluntad”, de “una brújula misteriosa y una veleta voluble”, de “un conocer que no pasa por la cabeza, semejante pero no idéntico al instinto”. Una encuesta similar, aunque a nuestro juicio mejor planteada, fue la que practicaron los editores de la revista española Doxa, y cuyo resultado se difundió en el primer número de esta publicación, aparecido en 1984. En esa oportunidad fueron poco más de cincuenta los investigadores y académicos vinculados a la disciplina en distintos lugares del mundo que fueron consultados sobre el specific.
Por su parte, Bobbio no vacila en declararse normativista si por “normativismo se entiende aquella teoría según la cual el modo más conveniente de definir el Derecho es referirse a la noción de la norma”. Con una precisión, sin embargo, a saber, que la palabra “Derecho” se emplee no por referencia a una o más normas aisladas, sino por referencia a un conjunto de normas, esto es, a un ordenamiento. “Normatividad coactiva tendiente a fines históricamente condicionados”, replicó Ihering, discípulo de aquél.
Sería verdadera locura, quiebra de la coherencia propia del amor si la belleza de un cuerpo no condujera a reconocer que es una y la misma la belleza que reside en todos los cuerpos. Y lo sería, una vez más, si este reconocimiento no condujera a reconocer que es una forma de la misma belleza, más elevada y noble, la que transparece en la acción humana y si –finalmente– no llevara hacia la pura contemplación intelectual donde la belleza brilla ante los ojos de la inteligencia como un océano. Pero que algo no puede ser dicho, manifestarse, aparecer, de una vez, no significa que deje, por eso, de ser uno. El amor posee una estructura compleja que no puede ser dada por entero de una vez. Ello no implica incoherencias, quiebres, contradicciones internas, sino la unidad de formas en escala cuyo gradual ascenso es, justo, lo que revela el verdadero rostro del amor.