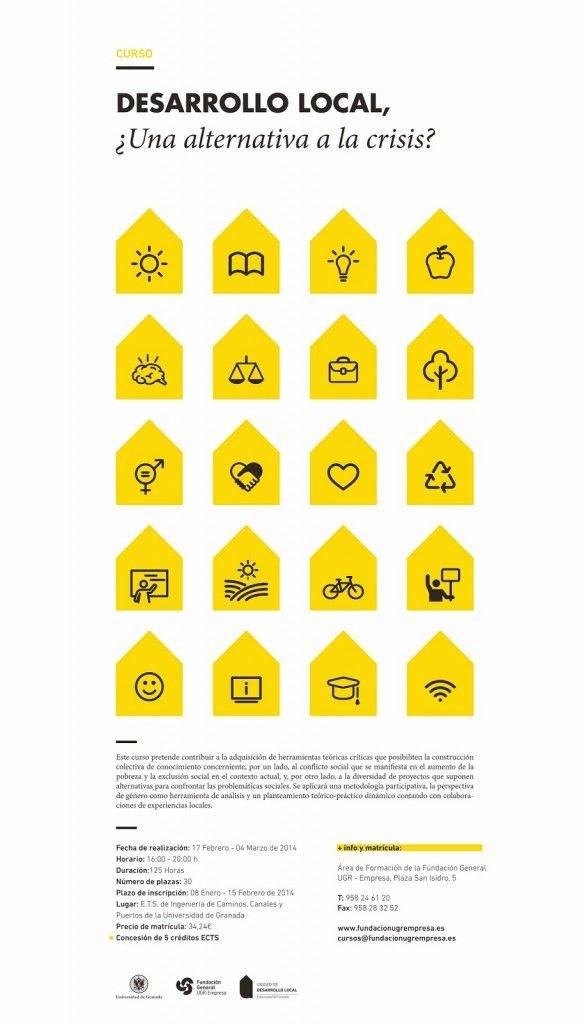El primer avance del acuerdo suscrito fue liderado por el presidente Aylwin en 1993, a través de la promulgación de Ley 19.253, también denominada Ley Indígena. Mediante esta se buscó asegurar los derechos de los pueblos originarios, reconociéndoles en términos jurídicos como etnias y comunidades. Sin embargo, a diferencia de lo comprometido, jurídicamente no se les reconoció constitucionalmente3; por tal motivo, el pacto social contraído entró en tensión y las acciones de resistencia mapuche volvieron a accionarse. […] interculturalidad ligada a los diseños globales de poder, capital y mercado, a tal grado que es un término cada vez más usado dentro de los discursos, políticas y estrategias de corte multicultural-neoliberal, a lo cual se define como interculturalidad funcional (Comboni y Juárez, 2015, p. 64). En consecuencia, aparecieron con fuerza diversos colectivos indígenas que cuestionaron abiertamente las formaciones estatales imaginadas como uninacionales y tradicionalmente negadoras de su diversidad cultural interna (Bartolomé, 2010), abriéndose paso a un nuevo periodo entre los/as indígenas y los Estados Nación denominado posindigenismo.
[…] interculturalismo que postula la necesidad del diálogo y el reconocimiento intercultural sin darle el debido peso al estado de pobreza crónica y en muchos casos extrema en que se encuentran los ciudadanos que pertenecen a las culturas subalternas de la sociedad. Si hay un género que atraviesa fronteras es el cine negro, con particularidades nacionales, pero common en cualquier cinematografía. Que pueda tener un peso específico como para generar un subgénero propio como el «polar» pocos, y es que en Francia, desde pioneros como Pérret, Capellani, Guy, Mélies, Delluc, Jasset, Feuillade hasta los más grandes del género como Melville, Giovanni, Becker, Dassin, Clément, Sautet, Verneuil, la sucesión de títulos, incluso hasta nuestros días es interminable. Más limitada es la visión cinematográfica del proceso penal como consecuencia del delito, pero también existen numerosos ejemplos de cine judicial, o pseudojudicial, porque el enjuiciamiento y el cine están muy reñidos. Si algo ha intentado casi siempre el cine francés criminal es bucear más allá de los hechos concretos para cartografiar el estado de una sociedad o del poder. No existe nada más anticinematográfico y anticlimático que un juicio, sobre todo el juicio penal heredero del derecho napoleónico.
La experta dio una conferencia en el CEP, donde detalló los estudios que realiza en el Laboratorio de Neurocognición, Experiencia Temprana y Desarrollo de Columbia. En ese recinto, las paredes tienen colores brillantes, las imágenes de animales abundan e incluso hay una alfombra para jugar que cubre el piso, lo que le da al lugar una apariencia de jardín infantil. Pero detrás de un espejo falso, la investigadora y sus colegas se dedican a observar cómo niños de diversos estratos reaccionan a exams empresas con ánimo de lucro cognitivos. El fin no es sólo delinear los efectos de la desigualdad a nivel cerebral, sino que también analizar si esa información puede servir para diseñar intervenciones que quizás en un futuro cercano ayuden a paliar esas alteraciones.
Uno de los grandes problemas para el uso e introducción de las TIC en el terreno educativo radica en la existencia y calidad del recurso tecnológico. En efecto, parece coherente que su principal fuente de financiamiento por años haya provenido el BID, organización financiera que ha suscitado la consolidación del modelo neoliberal en el continente y que, por tanto, ha estado disponible para apoyar aquellas políticas educativas que no desestabilicen el orden político y económico vigente. Por lo tanto, estaríamos ante un programa que, bajo la retórica del encuentro en armonía con el otro, legitima las desigualdades y reafirma su propia posición de privilegio. Cabe destacar que, a contrasentido del discurso trazado, las políticas implementadas, además de no realizar avances sustantivos en materia de derechos sociales y políticos, han transitado en paralelo a una serie de acciones de represión policial y de devastación medioambiental en los territorios indígenas. Puntualmente, desde el Estado se han aplicado distintas medidas de seguridad pública que se han traducido, hasta la fecha, en la militarización de la zona de la Araucanía, la muerte de diferentes comuneros mapuches y el arresto a sus principales líderes por medio de la Ley Antiterrorista, que fue creada en democracia. En esta situación, los pueblos originarios conformaron uno de los segmentos con los mayores niveles de pobreza y menor presencia en términos de incidencia política.
pero de igual manera es uno de los problemas más grande del país actualmente, ya que en los últimos años se ha logrado ver mucha desigualdad social. Lo que ha agravado drásticamente los niveles el precio de la desigualdad joseph stiglitz pdf de pobreza en el país en donde se ha logrado ver cómo las personas sufren necesidades como la falta de alimentos, la falta de recursos necesarios como lo es la educación y la salud. Un
Los líderes generalmente contribuyen al aprendizaje de los alumnos indirectamente, a través de su influencia sobre otras personas o características de su organización. Su éxito depende mucho de sus decisiones sobre dónde dedicar tiempo, atención y apoyo. En una investigación realizada en Chile por Sergio Garay (2008), el liderazgo explica el 11% de la varianza en la eficacia escolar, debido a la distinta configuración y competencias que tiene en Chile. De modo paralelo, en otra investigación realizada por Paulo Volante (2008, p. 210) se concluye que “en las organizaciones en que se perciben prácticas de liderazgo instruccional en la dirección escolar, es posible esperar logros académicos superiores y mayores expectativas respecto a los resultados de aprendizaje por parte de los profesores y directivos”. Sin embargo resulta difícil, en las actuales estructuras, el ejercicio de un liderazgo educativo.
En cualquier caso, abandonada definitivamente cualquier añoranza de líderes heroicos con cualidades y competencias excepcionales y abogando, en su lugar, por un liderazgo compartido o distribuido, de lo que se trata es de un “liderazgo sostenible”, como han mantenido Hargreaves y Fink (2008). La responsabilidad de asegurar una buena educación para todos, en un contexto que acrecienta las diferencias y dualiza la sociedad y las propias escuelas entre integrados y marginalizados, exige un espacio social y ethical sostenibles en el tiempo, con los propósitos de promover aprendizajes, amplios y profundos, para toda la ciudadanía. Pues de lo que se trata, en último extremo, es de cómo garantizar a toda la población en la escolaridad obligatoria, como derecho y como condición de la ciudadanía, aquel conjunto de saberes y competencias básicas que posibiliten, sin riesgo de exclusión, la integración y participación activa en la vida pública. Para eso, no basta tener algunas buenas escuelas que funcionan bien, sino hacer de cada escuela una gran escuela.
En concreto, no solo se desconocen otras formas de comprender el mundo, otros paradigmas, sino que también les descalifica al creer que existen formatos estandarizados que permitirían de mejor manera favorecer la preservación de los conocimientos ancestrales al inside de sus propias comunidades. Al mismo tiempo, el programa ha tenido un criterio de extrema focalización, por lo tanto, no existe una educación escolar intercultural a nivel nacional. Su implementación se ha orientado a escuelas primarias de zonas rurales7, con un porcentaje determinado de estudiantes indígenas. A su vez no ha definido lineamientos claros para abordar la riqueza cultural en el aula, producto de las importantes oleadas migratorias que ha enfrentado el país desde el retorno de la democracia. Es decir, no ha comprendido, a lo largo de casi 25 años, que la interculturalidad debe apostar a transformar la percepción de las mayorías privilegiadas y no únicamente de las minorías subalternizadas étnico-raciales. En cuanto a esto, si bien la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios pudo haber sido un avance importante, otra vez se está frente a una política que acota su aplicabilidad en razón a porcentajes de matrícula y nivel educativo.
[…] para que la educación interculturalidad pueda contribuir a la recuperación de formas de pensamiento que tradicionalmente han sido negadas, como ha pasado con los saberes de los pueblos originarios, tiene que tomar distancia de los marcos ortodoxos de la pedagogía. Desde 2007 a 2009 las acciones continuaron fortaleciéndose a través de la implementación curricular del PEIB en toda la educación primaria, implementación de planes y programas de enseñanza de lenguas indígenas, desarrollo de proyectos participativos de educación curricular intercultural y adquisición de recursos para el aprendizaje. Este periodo avanzó de la mano de la nueva Ley General de Educación (2009), la entrada en vigencia el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la tramitación del decreto 280, que incorporó la asignatura de Lengua Indígena (aymara, quechua, rapa nui, mapuzungún) en aquellas escuelas que tuviesen un porcentaje mayor al 50% de estudiantes indígenas en su matrícula.
Las prácticas de liderazgo han cambiado dramáticamente en las dos últimas décadas, particularmente en contextos de política educativa donde los centros educativos tienen mayor autonomía y, paralelamente, una mayor responsabilidad por los resultados escolares (Stoll y Temperley, 2009). A medida que el mejoramiento se torna más dependiente de cada establecimiento educacional y éste, con mayores cotas de autonomía, debe dar cuenta de los resultados obtenidos, el liderazgo educativo de los equipos directivos adquiere mayor relevancia. Si bien pueden ser discutibles las formas y usos de la evaluación de establecimientos escolares en función del rendimiento de sus estudiantes, lo cierto es que están incidiendo gravemente en la dirección escolar (Elmore, 2005). Por eso, un liderazgo para el aprendizaje toma como núcleo de su acción la calidad de enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos.
En este sentido diremos que el profesor no es un mero parlante de lo que otros piensan, sino alguien que enseña lo que él mismo ha elaborado, reflexionado o repensado previamente. Claro que existirá siempre el riesgo del automatismo didáctico, es decir, la posibilidad de alguien enseñe sin pensar aquello que enseña. En este caso, “en vez de concepts se enseñan técnicas y el saber es sustituido por trucos”[77].
Los centros educativos deben garantizar a todos los alumnos los aprendizajes imprescindibles y la dirección de la escuela está para hacerlo posible, centrando sus esfuerzos en dicha meta. A su servicio se han de poner la autonomía, los apoyos y recursos suplementarios. Sucede que, así como, cuando la dirección se limita a una mera gestión administrativa las responsabilidades sobre el aprendizaje del alumnado quedan diluidas; cuando se enfoca desde un liderazgo para el aprendizaje, esta responsabilidad es central. Por eso, una agenda próxima en la mejora del ejercicio de la dirección es entenderla como un “liderazgo para el aprendizaje”, que vincula su ejercicio con el aprendizaje del alumnado y los resultados del centro escolar. Por último, es cierto que la Reforma educacional tiene cuentas pendientes con el profesorado, y es muy posible que el precise modelo de gestión escolar no ayude a los profesores a hacer bien su trabajo. Llegados a este punto en la reflexión, más de alguien podría esperar que se indiquen formas y estrategias concretas para enfrentar los desafíos que los cambios culturales presentan a la educación, algunos de los cuales hemos desarrollado brevemente aquí.