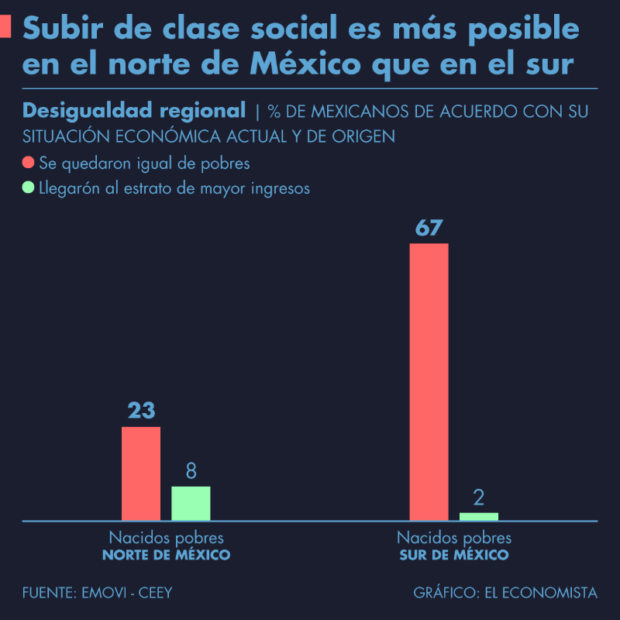Esto, que aún es un problema de primer orden en países como Chile, implica afinar la mirada en instrumentos de política pública. Esto puede, en línea con los análisis anteriores, ayudar a enfrentar privilegios de base, sin embargo no será en ningún caso suficiente para abordar los problemas derivados de sociedades devotas en el mérito y la meritocracia como único esquema de distribución de beneficios sociales. Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un three,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a 0 desigualdades materiales,6% en el año 2011, superando con creces la meta que period de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de forty four,4 el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de one hundred sixty five países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo 0,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c).
Economista de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania, Larrañaga se ha especializado en política social, desigualdad, pobreza y mercado del trabajo. El libro, que se centra en la desigualdad socioeconómica, quería aportar para pasar de una “discusión a nivel de slogan” a una de contenido analítico y basada en la evidencia empírica. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero desigualdad social y educativa en américa latina.forty eight en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Este cúmulo de problemas pone en evidencia las debilidades a las que se enfrenta el sistema educativo en el retorno a la presencialidad, muchas de las cuales ya estaban presentes antes de que se manifestara la pandemia (Picherili y Tolosa, 2020).
Junto con ello, destacó que la ethical y la ética no son solo un asunto teórico de grandes pensadores, “sino que forman parte de la vida social de la gente corriente, como señala el sociólogo François Dubet en el prefacio del libro. Esto se expresa en las redes sociales, donde las personas se conocen, hablan entre ellas e intensifican sus puntos de vista comunes sobre problemas como el medio ambiente, los derechos de las mujeres y de minorías sexuales. De este modo, se universalizan las discusiones sobre la justicia social a partir de problemas concretos, que muchas veces dejan de ser vistos como problemas particulares”. La emigración por motivación socio-económica siempre estuvo presente en mi pensamiento, desde una edad muy temprana. A los 15 años ya tenía muy claro que debía emigrar de Chile, sino estaría condenada a una pobreza social y estructural de por vida, en especial al pertenecer al quintil más pobre de Chile, en donde todo atisbo de promoción social está cercenado desde el nacimiento y preestablecido por determinados rasgos físicos, y atenuado por el apellido, colegio, universidad, barrio, población y comuna en que se reside.
De esta manera, el panorama actual de pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19) evidencia que las dinámicas infecto-contagiosas, lejos de entenderse como procesos estrictamente biológicos, están directamente relacionados con estructuras institucionales y condiciones socioeconómicas, lo que se ve reflejado en factores sanitarios distribuidos de forma inequitativa en la ciudad neoliberal. En lo que se refiere a participación política, los resultados muestran un déficit en ambos países en diferentes niveles de decisión. En la práctica, se observa que, en el mejor de los indicadores, por cada tres varones en cargos de decisión solo existe una mujer e incluso la brecha puede aumentar a una relación de uno a cinco en ciertos períodos y/o áreas de actuación.
Así, para este artículo, se analizaron las acciones públicas, presentadas por el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de determinar si la estrategia chilena, llevada a cabo entre el 2015 y 2018, considera un concepto multidimensional de las disparidades económicas o no. Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. El acceso a educación de calidad y el entorno crean diferencias desde el primer día de clases, que pueden persistir toda la vida de una persona, “marcando” socialmente a cada niña o niño afectando los conocimientos, relaciones sociales, el lenguaje, el desarrollo de habilidades y oportunidades, que se traducirán en empleabilidad, éxito profesional y movilidad social. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. En marzo del año 2010, bajo el segundo mandato de la presidente Michelle Bachellet, Chile se convirtió en el miembro número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el primero a nivel Sudamericano. En su discurso, Angel Gurría (Secretario General de la OCDE), declara que la experiencia chilena enriquecerá el acervo de la OCDE en cuestiones clave, siendo un ejemplo al combinar crecimiento económico y mayor bienestar social.
La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. En este sentido que el estudio propone que Chile avance de forma urgente en el establecimiento de un Piso de Protección Social wise a los Derechos de la Niñez, que garantice las condiciones de bienestar para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Este mecanismo debe asegurar acceso universal a servicios esenciales como salud, educación, nutrición, vivienda, agua y saneamiento, seguridad social; y transferencias que garanticen la seguridad de ingresos suficientes para que niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno y que les permita hacer frente a situaciones de riesgo. Como la experiencia muestra, el crecimiento económico, siendo una condición necesaria, no es suficiente para superar la pobreza y mucho menos reducir desigualdades y discriminaciones. Tampoco ha sido suficiente el crecimiento para permitir la participación de ciudadanos y comunidades en las decisiones que afectan su bienestar.
Los equipos que no sea posible recuperar serán reciclados para darles una correcta disposición last y así evitar que terminen en la basura. – 10 conversatorios con foco en reconocer y respetar la dignidad del otro y difusión de nuestro Sistema de Gestión Ética (SGE). El espíritu del servicio, es poder llegar hasta los más apartados rincones de nuestra comuna, llevando libros, realizando actividades y participando del quehacer cultural de la comuna. El programa bibliomóvil comunitario viene desde el año 2001, sin embargo, desde el año 2019, comienza una nueva etapa mediante la adquisición de un nuevo móvil, gracias al aporte de Empresa Manuka y la renovación de la colección bibliográfica del mismo, con aportes tanto de la Fundación como la empresa. Bajo la mirada trisectorial Mercado Emprende apoyó a más de 1.000 familias emprendedoras de Chile, quienes gracias a esta iniciativa un 29% aumento sus ventas un 40% en relación a un mes sin feria y un 21% aumento un 50% sus ventas. Esta iniciativa tiene como propósito desarrollar iniciativas más allá del ámbito ordinary de la actividad industrial de la empresa, desde la innovación y de la propia operación, con el fin de contribuir en la emergencia sanitaria.
Enfatizan en que los sectores más dinámicos y productivos de la economía, que se concentran en pocas empresas y generan una baja proporción del empleo, coexisten con sectores más atrasados tecnológicamente, con menos acceso a capital, mayor endeudamiento y menor productividad, donde se encuentra la mayoría de las empresas y que son responsables de más del 80% del empleo privado. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). Asimismo, se aplica la misma metodología, pero para estudiar la convergencia de la desigualdad del ingreso regional. Se observa una pendiente negativa en ambos períodos, demostrando que las regiones que son más desiguales al comienzo, han sido capaces de reducir en mayor cuantía sus niveles de desigualdad (Gráfico thirteen, a y b). En ambos períodos de tiempo el Β es negativo y significativo al ninety five y 99% respectivamente (siendo los Β -4,256 y -24,851).
Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social. Todo ello, supone un desarrollo basado en la innovación, la ciencia y la tecnología, pero también de recursos humanos altamente calificado y una ciudadanía consciente de la dimensión medioambiental del desarrollo. No desconocemos los avances y logros de la publish dictadura, ni menos el inicio de una reflexión crítica que, presente en algunos momentos de la Concertación y desestimada en el quehacer urgente de la gestión gubernamental, volvió a ser retomada después de la derrota electoral del 2009. Pero ambas, las truncadas reflexiones críticas que se dieron durante el ejercicio de los gobiernos de la Concertación, así como la que se retomó cuando pasamos a la oposición y que dio origen a la Nueva Mayoría, han carecido de densidad y de un debate colectivo profundo.
En ese sentido, la base del problema radica no sólo en que se trata de un concepto con muchas definiciones distintas[3], sino que, en ausencia de sustento empírico que evidencie su efectividad en grandes esquemas institucionales como el estadounidense, se ha convertido en una retórica vacía (Sandel, 2020). Asimismo, considerando la visión actual y no la clásica de mérito y meritocracia, en lugar de crearse oportunidades éstas son bloqueadas, pavimentando más bien el monopolio de recursos, poder, honor y prestigio social de las elites (Markovits, 2019). La descrita como la época económicamente más exitosa de la historia de Chile ha hecho tenido una incidencia baja -históricamente hablando- en términos de transformar la situación de persistente desigualdad en Chile. Usando el índice de Gini -un indicador grueso y con debilidades bien estudiadas- se observa que 20 años después del retorno a la democracia, la modesta reducción en este índice volvía a ubicar a Chile al nivel de su distribución en los años ‘70, y aún en una peor situación que en los años ’60 (Ffrench-Davis, 2014). Adicionalmente, usando la metodología de “Top Incomes” de Atkinson, Piketty y Saez, hoy es posible documentar que la concentración de ingreso en el 1% superior de la población en Chile ha sido persistentemente alta en los últimos 50 años, evidenciando una desigualdad superior a la que reseña el índice de Gini, y que además en los últimos años estaría subiendo (Flores et al., 2020). De esta manera, el habitus institucional de ambas escuelas parece ser inclusivo a la vez que asimilacionista.
Aunque siempre trabajé mientras viví en Chile, el sueldo que ganaba a principios de los ’90, no me alcanzaba ni siquiera para darme unos pequeños gustos, menos soñar con independizarme. Aún recuerdo que ganaba 57 mil pesos chilenos como cajera de supermercado, y que unos lentes de sol medianamente buenos costaban 25 mil pesos; razón por la cual, de los 27 años que viví en Chile, nunca pude tener lentes de sol, para poder sobrellevar aquellos luminosos y largos veranos chilenos. Gran parte de la literatura tiende a converger en que estos colegios poseen currículums amplios, que abarcan diferentes conocimientos y, a su vez, diversas áreas del desarrollo humano (deportivas, artísticas, idiomas, and so on.), orientados al desarrollo de capacidades analíticas, de conceptualización y de trabajo destinado a la dirigencia. Sumado a ello, estos colegios tradicionalmente han enseñado los códigos culturales de los países occidentales desarrollados y son habitualmente bi o trilingües (especialmente aquellos en países de habla no-inglesa). Uno de los principales mecanismos de cierre social se encuentra en el ensamblaje entre las barreras de entrada que fijan los colegios de élite en su ingreso y las preferencias de las familias de élite por dónde educar a sus hijos.
Desde el enfoque de derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia, debiendo asegurar que todos los niños, niñas y sus familias cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna y desarrollar sus potencialidades. Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años. En cuanto al papel del Estado, un modelo de desarrollo inclusivo, social y ambientalmente equilibrado, requiere un Estado que contribuya con bienes públicos, que articule y regule adecuadamente la relación entre empresa, trabajadores y comunidades, y que impulse el desarrollo en áreas en que los individuos, las empresas y la sociedad civil no tienen la capacidad de hacerlo. Y entendamos que, si bien las discriminaciones, exclusiones y desiguales oportunidades que viven las mujeres las afecta directamente a ellas y a su entorno acquainted, el resultado impacta a toda la sociedad y en el desarrollo del país. Mientras crece la intolerancia a la desigualdad socioeconómica, como bien lo muestran las movilizaciones y protestas ciudadanas, resulta ser que las desigualdades de género siguen siendo aceptadas como un fenómeno “naturalizado” y quedan fuera de las agendas políticas y de desarrollo. Por lo mismo, hay que asumir las enormes dificultades que tiene remover esta expresión culturalmente aceptada de desigualdad y que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo.
Además, la instancia permite resolver dudas en relación a cómo la empresa canaliza este tipo de situaciones, reforzando que existen procedimientos claros y canales de apoyo, para intervenir cuando existe una situación de discriminación, maltrato y/o acoso laboral. La misma entidad menciona como resultado el aumento de inserción laboral en un 45% de los estudiantes que participan en programas de mentorías, debido a la oportunidad de prácticas laborales y competencias adquiridas con las mentorías. Este compromiso nos permite tener una visión a futuro, nos inspira a abordar los nuevos desafíos que tiene nuestra sociedad, diseñando estrategias territoriales, aumentando la participación de la ciudadanía a través de la mediación y continuando en la senda del desarrollo de nuestra cultura en el país. Ambas líneas de acción están orientadas a fomentar hábitos financieros saludables, y en los casos necesarios se han desarrollado las adecuación metodológica junto a instituciones expertas, para trabajar con personas haitianas, sordas, con discapacidad cognitiva, entre otros colectivos que requieren ajustes necesarios. La orquesta interpreta un variado repertorio, que incluye jazz, tango, bossa nova, música folclórica y in style.