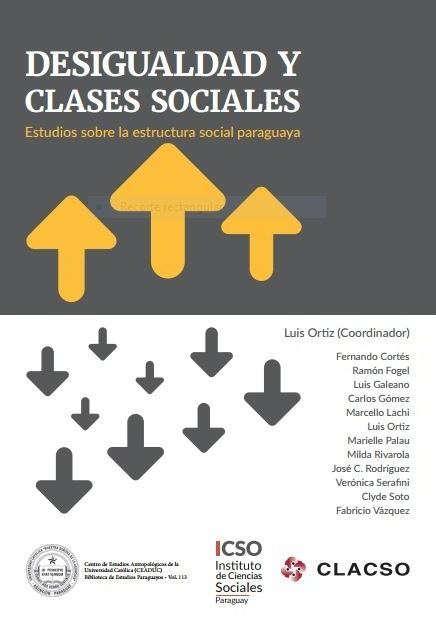Muchas de estas personas se encuentran en una situación de precarización laboral, la mayoría son trabajadores informales[4], porque no cuentan con las condiciones necesarias de supervivencia. En relación con ello, David Harvey[5]
Gestionar esas expectativas es seguramente tan importante hoy para el futuro de la democracia y del bienestar, como en el pasado lo fue convencer a la población de que no existía una maldición latinoamericana que les condenaba a la sucesión de crisis y golpes de Estado. Un continente que además de los avances –insuficientes– en la lucha contra la desigualdad también ha cosechado un significativo éxito en la reducción de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema. Dentro de ellas, por su naturaleza y capacidad de innovación destacan las nuevas generaciones de políticas públicas de “transferencias condicionadas” (PTC). Tomando esas referencias se ha construido la Figura 3 desigualdad en la sociedad ejemplos en el que se representan los Índices de Gini más recientes de esas 89 economías –eje vertical– y los cambios que se han acumulado en ellos a lo largo de estas dos décadas. 4 La validez analítica de la agregación de comunas desde una perspectiva ocupacional y considerando los desplazamientos residencia-trabajo, ha sido reconocida al ser aplicada en países como Francia y otros integrantes de la OCDE (Brutel & Levy 2011; Institut National de la Statistique et des Études Économiques [INSEE], 2010; OCDE, 2002).
Estos indicadores se utilizan para determinar la posición socioeconómica de una persona dentro de la estructura de clases sociales. La movilidad social se refiere a la capacidad de una persona para cambiar de una clase social a otra a lo largo de su vida. Las clases sociales pueden influir en la movilidad social, ya que aquellos en la clase alta suelen tener más oportunidades y recursos para avanzar en la escala social. Sin embargo, desigualdad en la globalizacion la movilidad social también puede estar determinada por otros factores, como el nivel de educación, la habilidad y la suerte. Los resultados de la comparación efectuada indican que las estructuras de clase y estatus son heterogéneas incluso entre países con un desarrollo económico parecido. En primer lugar, las distribuciones estructurales son significativamente diferentes en las dos regiones mundiales consideradas.
Es decir, está enquistada en los sistemas políticos y económicos que determinan el rumbo de nuestras sociedades, y quizá de ahí provenga la dificultad para combatirlos definitivamente. La tercera razón que puede explicar la intensidad de las protestas y el voto en contra de los partidos en el poder es que tal vez los datos utilizados para medir la desigualdad son deficientes para cuantificar los niveles de concen- tración del ingreso entre los muy ricos, y también para evaluar cambios en las tendencias en esta concentración. A raíz de la oleada de protestas en Chile, Colombia y Ecuador durante los últimos meses de 2019, el tema de la alta concentración del ingreso en América Latina volvió a ocupar los titulares. Hay, sin embargo, una aparen- te incongruencia entre las tendencias detectadas en el comportamiento de la desigualdad en los últimos 30 años y el manifiesto descontento.
Originalmente, el Coeficiente de Gini se usa para medir la desigualdad de ingresos de una población en un periodo de tiempo previsto, pero sus implicaciones pueden usarse para aproximarse a la situación social de la población estudiada. La desigualdad social y económica es un fenómeno que impide el crecimiento y desarrollo de los países y regiones que conforman el mundo, por la desigualdad es un tema común de encontrar en la agenda global a través del tiempo. Reducir la desigualdad en y entre los países es el décimo objetivo entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que da cuenta de la importancia del tema en la agenda global.
La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas. En la mayoría de los países, los ingresos del forty % más pobre de la población aumentaron con mayor rapidez que la media nacional. Sin embargo, los últimos datos, aún no concluyentes, sugieren que la COVID-19 puede haber perjudicado esta tendencia positiva de reducción de la desigualdad dentro de los países.
Se trata de personas que poseen una tienda, un almacén o un puesto de venta, taxistas y diversos prestadores de servicios personales a particulares, quienes en gran parte también pueden ser considerados de clase media13. Aplicando un criterio ocupacional, la composición de la estructura de clases puede ser estudiada a partir de diversas clasificaciones (Leiulfsrud, Bison & Jensberg 2005; Portes & Hoffman, 2003). Entre ellas, y manteniendo estándares de comparabilidad internacional, utilizamos la escala EGP (elaborada por Erikson, Goldthorpe y Portocarrero; véase Erikson & Goldthorpe, 1993). Desde la sociología, constituye una de las clasificaciones más aplicadas a nivel internacional y en estudios recientes en Chile (Torche & Wormald, 2004; Torche, 2005; Mac-Clure, 2012a; Espinoza, Barozet & Méndez, 2013).
Sus índices de desarrollo humano son un poco inferiores a los franceses y suecos, pero su pobreza de ingreso es muy superior (véase PNUD, 2000). Durante este periodo, los recursos sociales que configuran las clases y los estatus experimentaron varios cambios de fondo (Foreman-Peck, 1985; Galbraith, 1973, 1992; Hobsbawm, 1994). En primer lugar, el mercado polarizó definitivamente la distribución de los recursos de propiedad ya que redujo el volumen de la antigua pequeña burguesía. En tercer lugar, si bien el crecimiento económico y el estado de bienestar consolidaron entre 1945 y 1975 el pleno empleo masculino en la mayoría de los países occidentales, sus presupuestos se han venido abajo desde entonces.
La contradicción entre la posición económica y social y su marginación política hizo que se sintieran con la suficiente fuerza como para pedir los mismos derechos que los peninsulares. Los mestizos se situaban entre criollos e indígenas, aunque ciertamente en los escaños inferiores. Además de esta división étnica, también existían grupos de poder muy importantes que dominaron la sociedad. Los sociólogos Karl Marx y Max Weber presentaron nociones diferentes acerca de lo que consideraban como clases sociales. Está compuesta por las personas que carecen de recursos económicos para acceder a diversos bienes y servicios básicos, acceder a la educación y costear una alimentación sana y balanceada.
organismo de cualquier persona, en términos socioeconómicos no a todos les afecta por igual. En el caso del Perú, las poblaciones más alejadas no cuentan con viviendas adecuadas para el aislamiento, ni los servicios básicos como luz, agua y desagüe.
El tamaño de las clases medias puede variar sustancialmente dependiendo de cómo se defina la pertenencia de los Trabajadores Independientes a dichas clases. Lo anterior justifica considerar cada una de estas ciudades como un solo conglomerado, lo que también constituye el punto de partida de análisis similares en otros países (Antikainen, 2005; OMB, 2010). Durante el porfiriato, que se desarrolló en México entre 1876 y 1911 bajo el mandato de Porfirio Díaz, se implantó un sistema económico y político que tuvo diversas consecuencias sociales. El análisis de la actividad estatal y de la colectivización sugiere algunas pistas determinantes para entender este cuadro. La elevada renta per cápita y la intensidad del gasto social explican que la pobreza per cápita argentina sea moderada, siempre que no se la compare con la uruguaya. Pero la renta per cápita debe dejar paso al elevado gasto social para explicar por qué Brasil y Costa Rica consiguen reducir su pobreza de ingreso mucho más que otros países con una renta comparable.
Si bien el producto per cápita de estos países es parecido (su distribución sólo registra un coeficiente de variación de 17.30%) y sus estructuras de clases tampoco son muy dispares, sus estructuras de estatus revelan bruscas variaciones. Los índices de paro difieren en alrededor de 40% o de 60% en el paro femenino y el parojuvenil masculino. La pobreza de ingreso, el analfabetismo y la carencia de títulos educativos secundarios varían también en más de 60%. En consecuencia, es difícil atribuir la explicación del cambio social al mercado o al agregado de empleo, puesto que el influjo del estado de bienestar y de la división sexual del trabajo marca improntas muy distintas en el reparto de los estatus.
Los enfoques analíticos siguieron estos cambios y prestaron más atención a la diferencia cultural y a los reclamos por reconocimiento que a las desigualdades estructurales y a los reclamos por los recursos. A pesar de la variabilidad existente entre nuestras sociedades hoy en día, es posible medir el fenómeno de la desigualdad socioeconómica en cada una de ellas por medio de indicadores que permitan comparar la situación entre países respecto a uno o varios aspectos. Sus capacidades los hacen muy útiles para fines analíticos, algo que agradece todo texto argumentativo sobre la desigualdad social.
La centralidad de la actividad estatal puede observarse asimismo en el esfuerzo de gasto público efectuado por países como México, Colombia y Bolivia, si bien no es posible contextualizar debidamente ese dato en este ejercicio de comparación. En los casos donde la desigualdad social es muy grande, el desarrollo y el crecimiento casi son nulos, ya que su población, de la que dependen los países, no tiene los recursos para salir adelante. Si bien se puede tener a un grupo con más riqueza que los demás, no necesariamente implica que la economía vaya por buen camino, ya que los ingresos de cada habitante por lo general serán bajos. La ponencia tiene como objetivo comparar la configuración de la desigualdad de clase en la Región Centro y la Región Patagónica de Argentina.