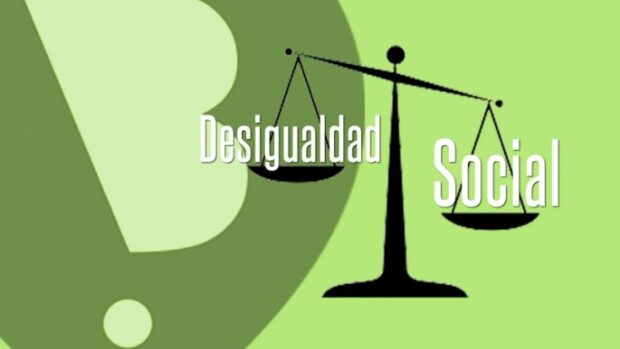En numerosos países y regiones, a las personas se les niega la posibilidad de decidir su futuro. En ese sentido, la percepción de la desigualdad mencionada anteriormente aunada a una mejora en las condiciones socio-económicas en esta nueva clase media, a riesgo de bajar por debajo de la línea de la pobreza, crea un caldo de cultivo para la conflictividad social. En Chile se constataron protestas con la exigencia de acceso a una educación gratuita de calidad.
Los Estados Latinoamericanos han tomado medidas de política pública para generar mayor inclusión y una redistribución de los beneficios del crecimiento económico con la intención de que esto se traduzca en el goce de más derechos (en todas sus esferas[3]) para los ciudadanos y ciudadanas. Las notas distintivas de estos últimos años incluyeron la implementación de programas integrales para la reducción de la pobreza, asociados al fortalecimiento de los activos y capacidades humanas. A su vez, los pilares no contributivos de pensiones fueron una herramienta útil para incluir a los sectores informales y la ampliación del acceso a la salud permitió que poblaciones históricamente desafectadas gozasen de este derecho. Paralelamente, el rol de un mercado de trabajo robusto e inclusivo fue basic para asegurar medios de subsistencias dignos y legítimos. Durante los últimos años, los Estados Latinoamericanos han tomado medidas de política pública para generar mayor inclusión y una mejor redistribución del goce de los beneficios del crecimiento económico, motivados, en gran parte, por el alto precio mundial de las materias primas.
La agencia de la ONU para la salud pide a los líderes encargados de la sanidad que la promoción del ejercicio sea más universal. «Los hechos apuntan a lo contrario. La desigualdad scale back la movilidad social y consolida las ventajas y desventajas durante décadas. Cuando fetichizamos el mérito, estigmatizamos a las personas en situación de pobreza o con bajos ingresos, y las culpamos de su propia condición», dijo De Schutter. Los niños de entornos desfavorecidos encuentran obstáculos en su acceso a una educación de calidad. En los países de renta baja y media-baja, la probabilidad de matricularse el atlas de las desigualdades en la escuela primaria, en la secundaria inferior y en la secundaria superior sigue dependiendo en gran medida de los ingresos de los padres y de su nivel educativo. La lucha contra la desigualdad social ha transcurrido paralelamente a la aparición del hombre y de los derechos fundamentales como la Declaración de los Derechos del Hombre en el año 1789, y la aprobación de la Carta de los Derechos Humanos en 1948; por tanto, podría decirse que son acontecimientos mundiales que se entienden esenciales en este sentido. Frecuentemente suele confundirse la desigualdad social con pobreza, cuando estas pueden o no coexistir.
Esto se debe a que tienen menos acceso a servicios de salud de calidad y a hábitos de vida poco saludables que son más comunes en entornos desfavorecidos. La lucha contra la desigualdad social es uno de los ejes centrales de la acción que lleva a cabo Oxfam Intermón en los países donde tiene presencia. En ese sentido, su apuesta es el desarrollo social estructural, es decir, la puesta en marcha de proyectos que supongan mejoras para la calidad de vida de las personas, siendo estas mismas las encargadas de ejecutarlos y protagonizarlos. Casi todos los casos de desigualdad social que apreciamos se originan en una injusta inversión del gasto público, es decir, de los fondos comunes en cualquier sociedad. En muchos lugares del mundo, los grupos sociales que más tienen se erigen en el derecho de acaparar el grueso de los recursos que, en realidad, pertenecen a toda la ciudadanía; de esta manera la brecha social se ensancha. En muchos países del mundo, la privatización de servicios públicos ha pasado de ser una opción de gestión a convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de derechos fundamentales de la población.
En el ámbito social, la exclusión genera una brecha entre los grupos sociales, lo que conduce a tensiones y conflictos. La exclusión también puede generar una sensación de injusticia y resentimiento en las personas que se sienten discriminadas, lo que puede derivar en problemas de convivencia y la aparición de actitudes hostiles. En las pasadas elecciones generales, Oxfam Intermón lanzaba una petición a los partidos políticos para que incluyeran en sus programas medidas para frenar la desigualdad en nuestro país y en los el capitalismo genera desigualdad países en desarrollo. Otros elementos que pueden motivar la desigualdad social son la cultura, la etnia, la raza, la religión, el origen y la nacionalidad, las costumbres y la ideología. El documento advierte que si no se toman medidas de inmediato, millones de personas pueden acabar en la pobreza tan pronto como en diez años. Uno de los lugares donde más se observa la desigualdad es en las ciudades, precisamente en un mundo en proceso de urbanización porque las urbes ofrecen, a priori, mayores salidas que el campo.
Así, hacia el año 2000 la desigualdad era semejante a la de los años sesenta (Hernández Laos, 2003). Pobres que viven e interactúan con otros pobres en áreas “pobremente” equipadas, donde y para quienes las posibilidades de acceder a “oportunidades” que permitan superar -no simplemente mitigar- las situaciones de desventaja son escasas, remotas o inexistentes. No es sólo que las áreas más desfavorables tiendan a ser pobladas por los sectores con mayores desventajas, sino que, como advierte Power (2000), los barrios pobres tienden a agruparse y conforman amplios clusters de pobreza, franjas urbanas enteras dominadas por problemas de exclusión. En estos espacios urbanos las desventajas asociadas a situaciones de privación -bajos niveles educativos, precariedad laboral, desempleo, deficientes condiciones de vivienda e infraestructura, etc.- están más concentradas y son más extensivas, por lo que las oportunidades de escapar de ellas disminuyen.
Ejemplo de lo primero lo representan esfuerzos de integración regional donde el Mercosur es sin duda el caso más notorio; pero también hay otras experiencias no tan visibles, como la regionalización de las estrategias acumulativas de los capitales centroamericanos más dinámicos. En cuanto a los encadenamientos, su dinámica responde a la nueva configuración de la economía global, donde la producción de valor agregado tiene lugar dentro de una geografía dispersa. Actividades como la de industria de ensamblaje, más conocida como maquila, o el turismo, son ejemplos incontestables de encadenamientos globales, donde el proceso acumulativo es inequívocamente transnacional.
7 También metodológicamente se muestra este sesgo, ya que el análisis se sustenta en un modelo multivariado donde la variable dependiente es el comportamiento socioeconómico de un individuo, y las dependientes remiten a características observables y no observables de la persona y de la comunidad, así como a indicadores de membresía. Sin embargo, criarse en una familia desfavorecida tiene un impacto significativo en el acceso a la educación y en el rendimiento escolar. Y sobre la educación, el experto afirma que los adultos que viven en la pobreza a menudo no pueden asegurar los medios para que sus hijos crezcan con mejores oportunidades que las que ellos tuvieron, a pesar de sus esfuerzos por hacerlo. “Muchos padres expresan la esperanza de que sus hijos vayan a la escuela e incluso completen la educación universitaria”. De acuerdo con los datos que ha recopilado para su informe, los adultos con una experiencia temprana de pobreza durante la infancia tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión o inflamación crónica.
O sea que la exclusión laboral induce una disaster de reproducción de mayores estragos que la de la pobreza (González de la Rocha, 2001). Así, la precarización de las relaciones salariales «desformaliza» el empleo, relativizando la primera de las funciones. Y la globalización del consumo, propiciada por la apertura de las economías, también relativiza la segunda función.35 Es decir, el excedente laboral no es tan funcional al proceso acumulativo como antaño. De ahí que la exclusión no sea ajena al nuevo modelo; aún más, este fenómeno alcanza su expresión más depurada en el hecho de que contingentes del excedente laboral devienen innecesarios y, por tanto, prescindibles (Pérez Sáinz, 2003a). Por consiguiente, las dinámicas de reducción de la pobreza durante los años noventa han incidido en cierta disminución del autoempleo de subsistencia, pero aún hay importantes contingentes de este tipo de trabajadores en condición de depauperación, especialmente en áreas rurales.
Esto puede ser debido a diversas razones, como la pobreza, la discriminación racial o de género, la falta de acceso a la educación o el empleo, entre otros factores. Cuando una persona o grupo es excluido, se les niega la oportunidad de participar plenamente en la sociedad y esto puede tener graves consecuencias para su bienestar. Las personas excluidas tienen menos oportunidades de acceder a trabajos bien remunerados y suelen tener empleos de baja calidad y precarios.
En este contexto los enclaves de pobreza urbana están dejando de ser lugares en que se reproducen los segmentos inferiores del mercado de trabajo, lugares transitorios en el -más o menos actual, más o menos generalizado- proceso de movilidad ascendente de las clases trabajadoras para convertirse en espacios de supervivencia (Auyero, 2001). En un intento por precisar las peculiaridades de nuestra región, lo primero que hay que destacar es que la exclusión social en América Latina tiene una doble génesis. Por un lado, estaría aquella que guarda cierta similitud con los países del Norte y que tendría su origen tanto en la disaster del Estado de bienestar como en los cambios en el mercado de trabajo. Por consiguiente, su crisis tiene consecuencias de menor magnitud; por el contrario, los fenómenos de desempleo estructural y de precarización del empleo asalariado sí son importantes, como veremos más adelante, y pensamos que son unos de los grandes generadores de exclusión en la actualidad, junto a otras dinámicas propias de las realidades latinoamericanas.
La gran deuda de la región en términos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como respecto a la demanda ciudadana por una igualdad económica, política y social, apuntan hacia la necesidad de dar respuestas hoy más que nunca. Paradójicamente, las desigualdades también se acentúan en el otro extremo etario, el de los adultos mayores. Según un estudio de la CEPAL y la OIT[20], muchos países han revertido las políticas en esta materia aumentando la edad de jubilación y reduciendo las opciones de jubilación anticipada. En efecto, en América latina, las personas mayores deciden mantenerse activas por más tiempo en el mercado laboral, debido en gran parte a la falta de ingresos, especialmente en las mujeres. Empero, aunque en la región se han producido avances con respecto a la ampliación de la cobertura de los sistemas de pensiones contributivos y la extensión de sistemas no contributivos, en promedio un 57,7% de las personas de entre 65 y 69 años y un fifty one,8% de las personas de 70 años y más, no perciben una pensión dentro del régimen contributivo.
No obstante, ésta que en el pasado estaba ligada a la generación de empleo formal, se ha modificado, dando lugar al fenómeno de la empleabilidad. 14 En este sentido, la exclusión puede ser vista como una inclusión deficiente (Sojo, 2000). No obstante, Sen (2000) ha advertido de los peligros retóricos que acompañan al término exclusión, y aboga por diferenciar «inclusión desfavorable» de «exclusión».