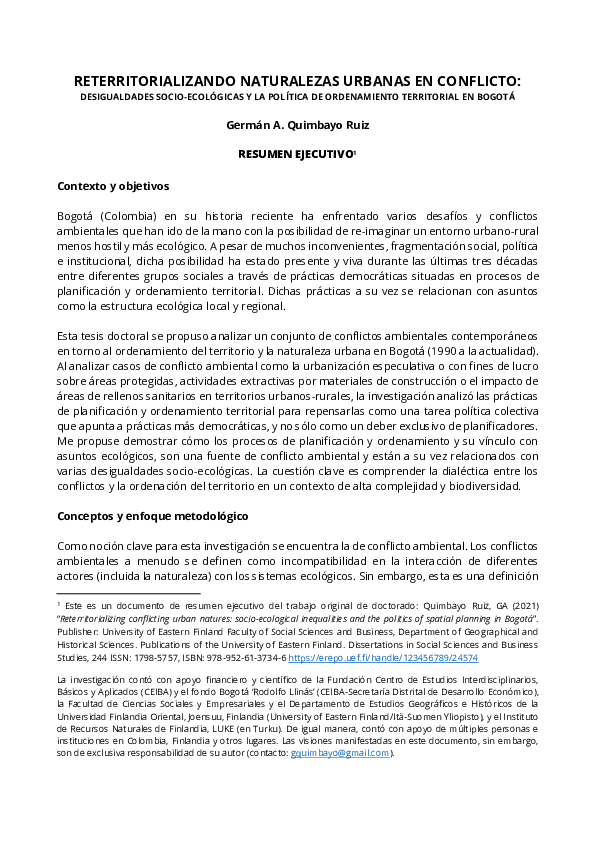Y en ese propósito la experiencia, conocimientos y aportes de las comunidades universitarias regionales serán fundamentales. Así avanzaremos en cumplir el mandato constitucional proveyendo a todas las personas los mismos deberes y derechos, con independencia del lugar donde vivan. Una parte significativa de las(os) chilenos han dicho basta, no quieren seguir discriminados sólo por vivir en regiones. Una corriente importante de la literatura académica actual considera a los mercados de trabajo como factor distintivo de los territorios(Antikainen 2005, Fitzsimmons y Ratcliffe 2002, Coombes y Casado-Díaz2005), como haremos en este artículo. Las metodologías utilizadas asignan una importancia preponderante al lugar donde trabajan las personas, muchas veces fuera de la comuna de residencia, para definir el área efectiva delos mercados laborales, procedimiento que aplicamos en este trabajo utilizando datos censales.
Por ejemplo, existe una relación estadísticamente significativa entre ejercer una jefatura de hogar y ser mujer indígena, alcanzando ellas un 23,2 por ciento (es decir que son menos las jefaturas de hogar femeninos en quienes se declaran indígenas). Asimismo, las mujeres indígenas presentan más brechas a nivel educativo y mayores niveles de pobreza en la región. Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor desigualdades en el mundo ejemplos de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico). Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad.
Nuestra tipología enfatiza más en la urbanización que en la ruralidad atendiendo así a la creciente escala espacial de las interacciones en el mundo rural. Chile, presenta tasas de segregación espacial altísimas (COES, 2017) y las diferencias socio-espaciales protagonizan gran parte del conflicto urbano de nuestros tiempos. Por su parte, el Estado –seguidor de un modelo neoliberal– reproduce una neoliberación de la ciudad (Fredes & González, 2009). Con esto me refiero a que los modelos socioeconómicos son los que generan las ciudades, por lo tanto, un modelo socioeconómico desigual como el que tenemos, no puede formar otro tipo de ciudad que no sea desigual. El Estado, al ser la principal fuerza que interviene y coordina el conjunto de actores urbanos por medio de la gobernanza y gobernabilidad, distribuye los espacios geográficos, el uso del suelo y cómo se reparte a través de políticas públicas y subsidios habitacionales.
Por lo tanto, resulta essential identificar dónde se ubican los mercados de trabajo, a un nivel subregional. Según datos de la OECD, un alto nivel de desigualdad caracteriza a Chile en comparación con otros países y las diferencias de ingresos entre las regiones del país son también superiores con respecto a la mayoría de los países integrantes de dicha organización (OECD 2009, 2011). Esto pone de relieve la importancia del estudio de las desigualdades sociales tanto a nivel nacional como sub-nacional. La expansión urbana, las nuevas infraestructuras y equipamientos para la movilidad han ido modelando la nueva forma de nuestras ciudades y generando importantes cambios en la vida cotidiana de los ciudadanos. Así, en nuestras ciudades observamos procesos de densificación, expansión del límite urbano y generación de nuevas infraestructuras de vialidad, que afectan las dinámicas de asentamiento y movilidad de los habitantes de la ciudad. Situación que se ha transformado en un aspecto crítico para la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos tanto desde el punto de vista de la experiencia cotidiana del habitar y transitar por la ciudad, como con relación al acceso a bienes y servicios de los sectores urbanos.
Esto muestra que la desigualdad en el desarrollo urbano no solo se refleja en la desigual relación que existe entre empresas y ciudadanos, sino que ocurre también al inside del mismo circuito empresarial. Como en toda la historia económica, el pez grande se come al pez chico a vista y paciencia de un estado que no hace más que facilitar este proceso. Así, el espacio urbano quedó a disposición del capital inversionista, el cual se mueve sobre el territorio buscando la mejor opción para crecer, siguiendo el código ethical neoliberal[9], fluyendo por el paño urbano hasta encontrar espacios para explotar comercialmente, crecer y luego seguir buscando nuevos espacios de crecimiento. En la oportunidad, la directora de Estudios de Prodemu, Caterine Galaz, junto a la investigadora también de dicha institución, Valentina Zúñiga, dieron cuenta de las importantes brechas socioeconómicas y su ligazón con el género.
En la categoría de ‘muy alta concentración’ de relaves se ubican las regiones de Atacama y Coquimbo, en términos de cantidad no de tamaño. La Región de Coquimbo (389 yacimientos) y el municipio de Copiapó en la Región de Atacama (88 yacimientos) funcionan como un eje donde se ubican la mayor parte de los relaves, disminuyendo su presencia hacia el norte y el sur. En su intervención, la doctora Méndez, abordó diversos estudios en los que ella junto a su equipo de investigación ahondan sobre las expresiones de desigualdad en Chile, compartiendo interesantes conclusiones con los asistentes.
El seminario se cuestiona ¿En qué medida los conflictos territoriales emergen como la búsqueda de equilibrios de clases, formas o mecanismos de movilidad social ascendente? Se asumen los conflictos socio espaciales como medios a partir del cual diferentes colectivos hacen representativo sus intereses sobre un determinado espacio. Por tanto, se plantea el conflicto entre agentes y territorios no como posiciones antagónicas, sino más bien como la búsqueda de conciliar intereses. La necesidad de reducir las inequidades les compete a diferentes agentes que entran en pugna, pero que requieren de una nueva ciudadanía que reivindique el derecho al suelo, a la vivienda, a la ciudadanía, asegurando así, un capital de movilidad para los sujetos en tanto constructores de territorio y territorialidad.
Se cuestionan las causas y responsabilidades de la desigualdad urbana y la falta de oportunidades territoriales de los hogares. Diferentes ciudades latinoamericanas y del Caribe se cuestionan en qué medida el espacio habitado refleja restricciones en el capital de movilidad de las familias; en los arbitrajes diarios que ellos deben desarrollar y, en los sentidos que adquieren sus prácticas cotidianas. Por tanto, se exige repensar la red de movilidades que se tejen en los territorios, desde la movilidad, las formas de resistir, las nuevas formas de ciudadanía, la definición de sujetos de derechos, la apelación a la corporalidad, entre otras dimensiones a discutir a lo largo del seminario. “Nuestra investigación se pregunta por la geografía que construyen las infraestructuras de relaves mineros en el país. Su fortaleza está en ofrecer una mirada integrada y nacional respecto de las desigualdades socio-territoriales que se construyen y la afectación diferencial a la población cercana a faenas mineras. Con este trabajo y otras publicaciones que tenemos en evaluación, buscamos apoyar a las políticas públicas territoriales, en específico, el plan nacional de depósitos de relaves”, señaló el académico Fernando Campos.
Tales son los casos de las comunas de Sierra Gorda, Antofagasta, Diego de Almagro, La Serena, Coquimbo y Petorca. Por el contrario, municipios ubicados en zonas montañosas de la Región de Valparaíso y del Área Metropolitana, así como en el corredor entre Los Andes y la Cordillera de la Costa en la Región de O’Higgins, registran una menor concentración de relaves en términos de cantidad. Un caso relevante para destacar son los municipios de Coyhaique y Chile Chico en la Patagonia chilena, donde se pueden encontrar relaves abandonados que son el resultado o un subproducto del pasado minero de la zona. Las barreras para igualar la cancha en las comunas son muchas y se hacen necesarios nuevos planes integrales de renovación urbana que tengan énfasis en las áreas verdes y en la disminución de la desigualdad espacial a través de políticas públicas bien distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Así también, los problemas de áreas verdes vienen de la mano con problemáticas asociadas a microbasurales y terrenos eriazos, dependiendo de la preocupación que disponga la comuna para mantener las áreas verdes existentes a través de sus PLADECOs, por lo que la gestión municipal va de la mano de la preocupación estatal.
Desde un punto de vista relacional más que demográfico, aunque sin analizar directamente la distinción urbano-rural, nuestros resultados indican que sólo un 7% de la población del país habita en comunas desvinculadas de otras y que carecen de un centro urbano. Pero esto no implica que las restantes comunas del país sean enteramente urbanas en un sentido poblacional o estructural, sino que sus habitantes más rurales tienen un cierto grado de integración a un territorio más amplio. Los datos expuestos en la tabla muestran que las tres grandes ciudades concentran cerca de la mitad de la población del país, pero a esto se suman 24 ciudades intermedias que representan otro 24% de los habitantes. A las ciudades grandes o intermedias se agrega un grupo numeroso de75 comunas interrelacionadas con esas áreas urbanas, abarcando otro 8% de la población.
Ante el aumento del precio del suelo, este también gana exclusividad, lo que segmenta a quienes pueden comprar los terrenos mejor ubicados para explotarlos, generando un proceso de exclusión entre empresas inmobiliarias, donde las grandes empresas tienen el capital inicial para comprar mejores terrenos y explotarlos con mayor rentabilidad. Las empresas más pequeñas solo pueden optar a paños urbanos residuales desde la centralidad u oportunidades esporádicas, desarrollando vivienda a menor escala. De acuerdo a la información del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional. Una importante dimensión de su aporte ha sido desarrollar centros de investigación y laboratorios que generan conocimientos en los temas prioritarios de salud en cada territorio. Asimismo, las universidades regionales integran sus actividades de formación e investigación con los programas de extensión y vinculación con las comunidades de su entorno. Asumiendo las consecuencias del anómalo proceso de desarrollo chileno, una de las misiones que desde sus inicios han asumido las universidades regionales, ha sido luchar contra las desigualdades regionales siendo el área de la salud uno de los ámbitos de mayor preocupación.
Como era de esperar, las empresas re-direccionaron los objetivos del urbanismo, dejando de lado la búsqueda del bien común para lanzarse a la búsqueda del lucro propio. “Pan, techo y abrigo” period una expresión que en tiempos pretéritos parecía sintetizar las carencias sociales básicas de la población. Con el tiempo, y a medida que la sociedad se complejizó y los Estados asumieron más responsabilidades se agregaron otras como educación, salud y previsión. En esta parte analizaremos la composición efectiva de los tipos de territorios definidos, de acuerdo a los datos obtenidos y nuestro análisis estadístico. Con el objeto de facilitar análisis comparativos, la metodología ylos criterios de delimitación de tipos de territorios, deben ser compatibles con estándares internacionales, como haremos a continuación. También porque ha fragmentado a su población, creando barreras físicas para la reunión, la inclusión y la distribución equitativa de oportunidades.
Así, en Colombia, el departamento de Bayaca, cuyo PIB per cápita es equiparable con el de Turquía, colinda con Magdalena, con un PIB comparable al de República del Congo, el país con el PIB más bajo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El PIB del primero desigualdades e inequidades en salud es como el de Luxemburgo, el país más rico del mundo, mientras que el del segundo es semejante al de Botsuana. La situación no es distinta en Ecuador, donde el PIB de las provincias petroleras de Orellana o Sucumbíos se asemeja al de Singapur y España.
“¿Esta mayor disposición o sociabilidad y significación con el territorio cómo se traducirá y en qué forma con una participación a nivel local, y con un compromiso con el bien común de los territorios? Aparentemente en ciudades como Talca está presente mucho potencial y recursos de orden social como son la población, el trabajo entre vecinos, la pertenencia, el arraigo y hoy la pregunta es si esto puede escalar a nivel de compromiso”, puntualizó la doctora Méndez. Uno de los aspectos clave de este retorno de la planificación urbana es que el Estado sea desarrollador de proyectos urbanos, que tenga propiedad directa sobre el suelo y que tenga capacidad de recuperar plusvalías por inversiones públicas urbanas. Es decir, por ejemplo, cuando se instale una nueva línea de metro o se desarrolle un subcentro, el Estado recupere parte del aumento de valor de las propiedades del entorno cuando estas se comercialicen, ayudando con ello a financiar los proyectos futuro o la propia mantención de los bienes públicos dispuestos. Por esta razón, también, es fundamental que el Estado controle lo que se hace con el suelo urbano, manteniendo la propiedad sobre este y solo concesionando su uso bajo oferta pública, transparente y con claros objetivos de explotación orientados al bien común.