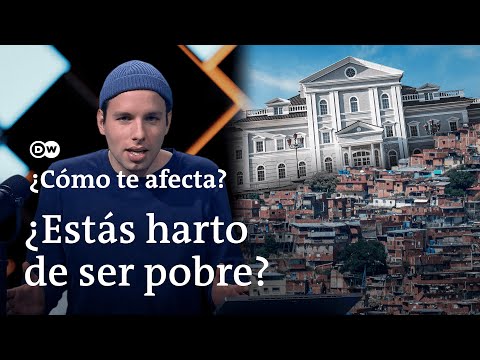Pero no ocurre lo mismo con el sector servicios, por lejos el de mayor peso en la economía metropolitana reciente. Y esto tanto porque los sectores de altos ingresos son consumidores muy intensivos de servicios, como porque la localización importa para muchos servicios modernos en su doble faceta territorial14 y de estatus socioeconómico. Esto no es nuevo, pero sí lo es la gravitación de la «economía de oficina/tienda/sucursal» en el empleo15.
En Colombia, por ejemplo, la brecha de género es mínima, y la brecha étnica es mayor que la de área urbano-rural. En Perú, en cambio, la brecha de género es más importante, y la categoría donde se registra una brecha de mayor tamaño es la urbano-rural. En Chile se registran brechas menos amplias, aunque las diferencias entre grupos indígenas y no indígenas, y entre la zona urbana y la rural son importantes. Todos los países tienen brechas regionales, pero estas no son más profundas que las de las otras categorías. El modelo económico de sustitución de importaciones en Colombia, desarrollado desde los años 50s, reforzó el privilegio de la región andina y allí concentró el desarrollo industrial y el crecimiento económico, en parte porque allí se acumulaban los excedentes de la producción cafetera.
Los enfoques cuantitativos aportan a la interseccionalidad porque ayudan a identificar atributos o características de las personas o del contexto que resultan influyentes en la asignación de privilegios o recursos y que no estaban previamente en el radar de los investigadores. También transmiten la magnitud y la distribución de desigualdades socio-estructurales, e identifican los procesos causales que afectan dicha diferenciación y evolución en el tiempo (Bowleg y Bauer 2016). Schorr explicó que, en el concepto original, las instituciones públicas aparecen como aquellas que pueden empujar el desarrollo sostenible a través de la adopción e implementación de reglas, pero en relaciones de desigualdad y asimetrías de poder, suelen dañar de forma significativa a la institucionalidad pública.
Los hogares tienden a declarar menos ingresos de lo que realmente reciben, sobre todo, los procedentes de las rentas del capital. A raíz de ello, tanto el grado de desigualdad como la tendencia pueden estar mal calculados. Las transferencias monetarias según régimen político no muestran una diferencia importante, al igual que los datos de empleo público. Sin embargo, el salario mínimo es la variable que muestra que hubo una diferencia en términos de política activa en el ámbito laboral que reforzó probablemente lo que se observa como tendencia estructural en términos de demanda y oferta de los trabajadores por nivel de calificación.
Ciertamente, estos resultados no están en línea con las hipótesis de creciente policentrismo en las metrópolis regionales; sin embargo, sí son compatibles con los pocos estudios empíricos existentes sobre el tema (Duhau, 2003). De cualquier manera, un obstáculo mayor para una conclusión más firme sobre este asunto es la falta de datos diacrónicos; por ello, habrá que esperar hasta los censos de 2010 para tener una visión más definitiva sobre la tendencia del histórico monocentrismo de las metrópolis latinoamericanas. El uso de las encuestas de origen-destino podría ser una alternativa, pero la compatibilidad entre los datos censales y los de estas encuestas aún no está clara. Se trata de un hallazgo relativamente novedoso y hasta inesperado sobre este sector tan importante en la economía regional, pues sugiere que una fracción significativa del mismo puede operar o en el mismo domicilio o en su entorno cercano. Aunque esto último tiene la lectura positiva del menor gasto de tiempo en transporte, también tiene la lectura negativa del «en-capsulamiento/aislamiento» de los pobres (completando el círculo de segregación territorial de residencia-escuela-trabajo). En el caso de la élite, el encapsulamiento a escala municipal/ comunal no parece ser aún la tónica, porque una fracción significativa de sus integrantes todavía debe salir de su comuna de residencia para trabajar.
Una de las diferencias más significativas en la región es la que se da entre el campo y la ciudad (Gráfica 4). En Perú el analfabetismo rural es 5.4 veces superior que el urbano en ambos años, y la reducción en 10 años es insignificante, pues la tasa pasó del 19.6% al 17.9%. En Colombia el analfabetismo rural es three.eight veces el del urbano en ambos años, pero la reducción ha sido más significativa, pues éste pasó del 18.8% al 11.7%. En Chile el porcentaje de los que no han tenido educación básica en el sector rural es 2.6 veces el del sector urbano en 2007 y 2.3 veces en 2017.
Un dato que emergió de estos estudios es que el centro ampliado que identifican Escolano y Ortiz, compuesto por las comunas de Santiago, Providencia y Las Condes concentra a lo menos la mitad de los puestos de trabajo de la ciudad, y solo residen allí algo más del 10% de los ocupados (Rodríguez, 2008b). Dado que se tienden a superponer o al menos a aproximarse físicamente los nichos de la élite5 con la localización de los empleos, de lo anterior se deduce que si bien efectivamente muchos empleos «siguen a la población», no se dirigen a cualquier población sino a la de mayor poder adquisitivo. Y por ello el patrón de aglomeración de esta última, directamente vinculado con la modalidad de segregación residencial prevaleciente en la ciudad, tiene un efecto decisivo sobre la formación de centros y subcentros laborales en las ciudades. De esta manera, las teorías dominantes sobre la segmentación socioeconómica de la movilidad intrametropolitana no parecen del todo aplicables a la región.
Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario. Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social.
Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter universal, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de disaster a través de recursos descargables. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo.
En 2002 el 63% de la diferencia en la proporción de personas con cuatro o menos años de escolaridad era explicado por diferencias composicionales. El efecto más importante lo tiene la composición urbano-rural, pues de ser igual en ambas regiones la brecha se reduciría en 4 p.p. Se explica por la distinta composición, sobre todo en lo que tiene que ver con lo urbano-rural. Es altamente probable que parte de esta porción no explicada se deba a que en la región Sur ser indígena o campesino tenga una mayor penalidad sobre la escolaridad que en la región Central, aunque el efecto es pequeño puesto que la brecha es muy reducida. En Perú, como lo hemos mencionado anteriormente, la variación regional es mucho más atenuada.
Necesitamos una recuperación transformadora para dinamizar la economía, a través de sectores estratégicos y mejorar la inclusión y enfrentar la disaster climática”, señaló. La pobreza, aumentó por primera vez en veinte años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y four,3% en extrema pobreza). En Chile y Perú el componente composicional es más importante, mientras que en Colombia es el menos importante.
Esto es importante porque las habilidades cognitivas y no cognitivas son importantes para el éxito en la escuela y en otros aspectos. Sin estos éxitos, no habrá buenas perspectivas económicas en el futuro lo que conduciría cepal pobreza a una falta de movilidad social. Esta investigación pretende contribuir a profundizar la comprensión de la naturaleza de las brechas regionales o subnacionales y motivar futuras investigaciones en este campo.
Mientras tanto, Alta Verapaz, un departamento altamente rural, es el que cuenta con menor cobertura. Lo anterior demuestra cómo las brechas de género son más grandes en los territorios rurales, y se exacerban aún más para los pueblos indígenas, cuyo uso del celular es del 21% entre los pueblos mayas, versus un 39% entre la población no indígena. Al encadenamiento social de la crisis de donde viene la pobreza económica, hay que sumarle sus efectos políticos. Los problemas socioeconómicos son un lastre que la región arrastra desde hace décadas. El gráfico 1 ofrece evidencia primaria respecto de ambas preguntas, usando como indicador la probabilidad de ser «no móvil o no conmutante», que son sinónimos en este documento, es decir, de trabajar en la misma comuna de residencia.