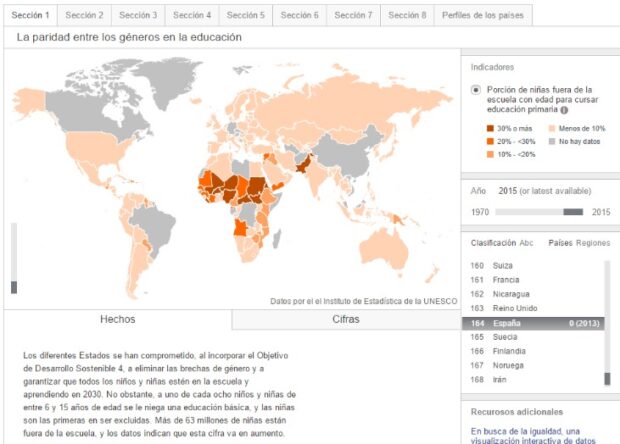Y las óptimas condiciones económicas que generó el growth de los commodities desde el 2000 contribuyeron al proceso. El fenómeno aumentó los salarios en toda América Latina, particularmente entre los menos calificados. Entonces, no sería la expansión native de la educación superior el factor principal tras la reducción reciente de la desigualdad en Chile, sino un evento foráneo que afectó a toda la región. Cuando le preguntaron a Yunus cuáles son los maceteros que hoy limitan a los más pobres, respondió que son varios, pero que el más importante es el macetero de la educación de mala calidad. Y es cierto, porque aunque nuestra Constitución declara que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, la verdad es que a medida que nuestros niños van creciendo, la igualdad entre ellos disminuye y las diferencias se van ampliando. Mientras la libertad de escoger entre diferentes opciones se reduce para unos, para otros se multiplica en variadas oportunidades de desarrollo.
Estos ingresos, en buena medida, se deben atribuir a los sectores más altos. Y, por lo menos desde 2000, explica el investigador, la CASEN ha perdido cada vez más la capacidad de registrar esos flujos. Un encuestador que llega a la casa de Luksic o Piñera no tiene likelihood de salir de ahí con datos reales sobre los ingresos de ellos o sobre las sociedades que el primero tuvo en Luxemburgo y el segundo en Islas Vírgenes. De acuerdo con sus cálculos, entre 2000 y 2019 el 1% más rico se quedó con más del 30% del ingreso. Esto está alineado con el dato con el trabajo de Michel Jorratt (ex director del Servicio de Impuestos Internos) y Tasha Fairfield, académica de la London School of Economics, y según el cual el 1 % más rico se apropiaba de entre 19% y 33%. Más aún, al escribir el libro, todavía no se habían dado a conocer los resultados de la CASEN 2015.
“Me gustaría que el día que hablemos de cuánto creció el PIB se informe también exactamente a dónde fue ese crecimiento; y a partir de ahí, discutir si la distribución es justa o no”. “Chile tiene una historia de un progreso muy rápido y eso ha hecho que las experiencias de las distintas generaciones sean muy distintas. Las generaciones mayores son bastante heterogéneas, pero las más jóvenes bastante homogéneas y eso se va a ir reflejando en los índices globales de a poquito”, explicó Sapelli. Por supuesto, un trabajo de esta índole, sobre un tema controversial, está llamado a crear polémica, por sus métodos, resultados e interpretaciones.
«Durante años el número de vacantes en el sistema universitario estaba congelado, pese a una demanda muy alta. Sacar un título universitario era garantía de que ibas a ser rico y parte de la elite, pero eso estaba distorsionado». En el libro se mostraba la incidencia que tenía el aumento en años de escolaridad en la evolución de la desigualdad, en explicit considerando que las generaciones más viejas tenían en promedio menor escolaridad que las nuevas, lo que implicaba una brecha mayor en ingresos. Hoy, el actual director del Instituto de Economía de la UC, está en pleno proceso de actualización de su trabajo, incorporando casi una década más de datos, hasta 2013. Una profundización de las tendencias explicitadas en la primera versión del libro.
Lo hace relacionando los ingresos de las personas con sus años de educación y experiencia, además de las rentabilidades de cada uno de esos factores. Desde luego, explica la evolución histórica del coeficiente Gini agregado a nivel país, incluyendo que entre 2000 y 2013 se redujo significativamente de 0.fifty eight a 0.50. Sapelli aplica una interesante técnica –análisis de cohortes (generaciones)- a una diversidad conceptos de desigualdad de datos históricos y logra, por ejemplo, determinar la distribución del ingreso para cada una de las generaciones, medida por el coeficiente Gini, en el año de la base de los datos de que dispone. Utilizando datos de las encuestas CASEN, calcula la evolución de la distribución de ingreso de las diferentes generaciones, una por cada año, comenzando por aquellas que nacieron a comienzos del siglo XX.
También en la mayoría de los países hay instituciones que los cultivan contribuyendo a que a sus egresados tengan mejores perspectivas. Vea usted de dónde han salido la mayoría de quienes dirigen el país y se dará cuenta de la densa purple de contactos que tienen armadas las universidades de las Ivy League. En Chile, dado su tamaño e historia, este fenómeno puede ser algo más acentuado y más seen, pero pretender que esto no ocurre de manera muy parecida en el resto del mundo es simplemente una fantasía.
“Chile va bien, las tendencias sociales que están ocurriendo nos llevarán a una mejor distribución del ingreso, mayor movilidad y menor pobreza. Quizás el tema central radica en que queremos apurar el tranco”, señala el párrafo last del libro, que analizó las encuesta Casen desde 1992. La discusión académica lleva al debate de políticas públicas, objetivo bien logrado de “Nuevos Horizontes”. La expansión de la educación superior llevó a la gratuidad, sin avances en calidad. Sin embargo, faltan reformas estructurales que perpetúen el crecimiento y profundicen los avances. El profesor Sapelli explica que si uno realiza un análisis por cohortes de dicha información, se puede apreciar que en Chile, las personas entre 25 y 34 años tienen un promedio de educación secundaria del 85%, mucho más alto que el promedio OCDE, que es de un 80%.
El profesor Claudio Sapelli, que ha hecho un importante estudio sobre la materia, ha concluido que la desigualdad intergeneracional ha disminuido sustancialmente en Chile, mostrando además que en el país “hay alta movilidad y no hay evidencia de barreras a la misma entre los distintos grupos de ingresos”. Chile entonces, no solo ha logrado reducir dramáticamente la pobreza en las últimas décadas -algo que nadie pone en duda-, sino que ha incrementado la movilidad social y disminuido la desigualdad a niveles nunca antes vistos en su historia. Aunque queda mucho por avanzar, esto refuta contra la pobreza la tesis categórica de que somos un país de “herederos” en que “la cuna” lo determina todo. Pero aunque así fuera, es claro que no vamos a llegar a ninguna parte con un discurso que ataca a todo aquel que haya logrado éxito en la vida como alguien “sin méritos” que no merece lo que tiene. En lugar de dedicar energías a buscar chivos expiatorios a los cuales culpar de todos los males sociales, debiéramos concentrarnos en incrementar la productividad para permitir una mejora sustancial en los ingresos autónomos de los sectores más desaventajados, que es donde está el problema.
En los últimos 20 años el 1% más rico se quedó con más del 30% del ingreso, mientras el 10% superior capturó poco más del 60%, explica el economista Ignacio Flores. Los que menos ganaron, es decir el 50% de abajo, se apropiaron de un 6-8% del ingreso whole. Flores sostiene que la desigualdad se ha mantenido estable por dos décadas.
La desigualdad se ha instalado como un tema nacional y ha sido el concepto que ha inspirado las reformas estructurales del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien repitió 41 veces dicha palabra en su programa de gobierno y afirmó que se debe “abordar la desigualdad para mirar al futuro con confianza”. “En el caso de Chile hay un tema de movilidad importante, pero sigue habiendo un componente importante de este capital social del grupo de los privilegiados, de los herederos“, sostuvo Valenzuela. Con distintos matices, miles de chilenos también están cansados de un modelo desigual que dicen concentra los privilegios en unos pocos. Tenemos que avanzar en las condiciones necesarias para que puedan tomar decisiones que les permitan ejercer con libertad sus derechos sociales inalienables. Ese bienestar tan preciado requiere construir umbrales, rutas de desarrollo y acompañamiento para que puedas proyectar tus decisiones en el tiempo, construir propósitos de vida y trazar rutas con proyectos que se cumplan y te den esa satisfacción necesaria para seguir avanzando.
Y cómo imaginarlo si se gradúo de Educación Física en la Universidad Andrés Bello y fue el primer y único integrante de su familia en acceder a la Educación Superior. La comisión deberá entregar una propuesta al Presidente a más tardar el 30 de abril. El economista y director del instituto de Economía de la Universidad Católica abordó la estrategia financiera para enfrentar el coronavirus y el impacto de las cuarentenas.
Datos recientes comparables para Estados Unidos estiman esta correlación en 0,forty six. O sea, Chile tiene también una elevada movilidad social, superior incluso a la de Estados Unidos. El académico plantea que las tasas de movilidad social en Chile superan a las de varios países europeos y que para definir las políticas sociales se debe considerar que la pobreza se está volviendo un fenómeno transitorio y no estructural. «Esta es una sociedad móvil. Y se requieren políticas sociales que no tranquen esa movilidad. Para enfrentar una pobreza estructural requieres un sistema de bienestar de apoyo, en cambio para una pobreza transitoria debes dar beneficios temporales y no tener los problemas que enfrentaron los estados de bienestar en Europa», afirma.
Me gustaría que pudiéramos ver los datos y a partir de ahí discutir si la distribución es justa o no”, dijo el investigador a TerceraDosis. “La historia sobre la baja de la desigualdad en Chile es una ilusión”, escribe Flores en el libro. Sostiene que el estancamiento de la desigualdad es tal vez lo más grave que pasa en Chile. Porque si eso no cambia, y volvemos a crecer, el 60% de todo lo que crezcamos se lo seguirá llevando un 10% de la población. Diversos estudios han sostenido, sin embargo, que la desigualdad ha ido cayendo (ver informe del PNUD, página 14), es decir, que cada día repartimos mejor.
“Esto lleva a pensar en una aceleración importante del proceso de mejora de la distribución del ingreso en las Casen más recientes. El libro de Claudio Sapelli es una rica fuente de consulta sobre conceptos, diagnósticos y datos en materia de la dinámica social en Chile. La movilidad intergeneracional corresponde al lugar que los padres tienen en relación a los hijos en materia social. Una forma de estimar esta movilidad consiste en calcular el coeficiente de correlación de los años de estudio de padres e hijos. Si padres e hijos tienen los mismos años de estudio la correlación será igual a uno, valor que uno esperaría encontrar en una sociedad en que no hay movilidad social alguna (aunque también se da en una sociedad muy desarrollada en que todos llegan a tener el máximo nivel de educación, pero no es el caso de Chile). En nuestro caso, este coeficiente tuvo un valor de 0,67 en el año 1930 y ha disminuido hasta estabilizarse en 0,41.