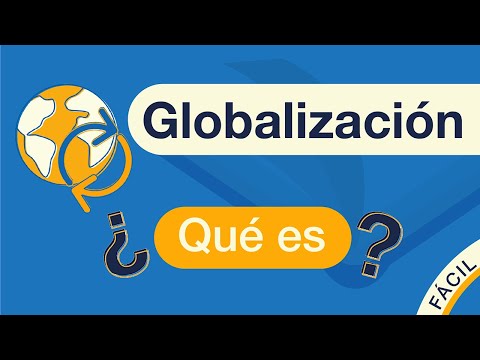Sin embargo, las estrategias globales presentan fracasos que «se deben a la falta de sensibilidad cultural, reconocimiento de valores, o de actitudes que hacen que una estrategia exitosa en un país revele ser nefasta en otro» (Mattelart, 1997). Ante esto es necesario detenerse a observar simultáneamente los diferentes niveles de la sociedad (local, regional e internacional), lo que se conoce como glocalización. Dicha situación nos lleva a la conformación de la sociedad de la información y del conocimiento, donde en el presente da lugar a la aparición desigualdades actuales de nuevas fuentes de desigualdades. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación no se produce a la misma velocidad, ni con la misma intensidad, entre personas de diferentes sectores sociales, ni entre países o regiones del mundo. Pero esto no significa que los grupos sociales y países que no están en la vanguardia tecnológica deban aceptar mantenerse en un segundo plano, y mucho menos al margen, en la configuración del tipo de sociedad que emerge empujada por la fuerza expansiva de las tecnologías digitales (Levis, 1999).
En el marco del seminario sobre desigualdades ICSO-Observatorio de Desigualdades “The rise of neo-inequality”, entrevistamos al profesor B Mullan (Michigan State University). El profesor Mullan expuso a partir de su artículo “The Sociology of Inequality and the Rise of Neo-Inequality” publicado en Sociological focus. Tanto el seminario como la entrevista tuvieron lugar el jueves 9 marzo en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP.
Como el IVA en Chile es homogéneo, y para no extender la discusión más allá de lo necesario, no profundizaremos al respecto. Sin embargo, estos impuestos representan una porción muy menor de la recaudación total y, en explicit al impuesto a la herencia, su diseño no permite una implementación eficiente. Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. El más exhaustivo de estos impuestos es el impuesto a la riqueza, el cual se paga sobre el whole del valor del patrimonio de un individuo. El foco del impuesto a la riqueza son solo los mayores patrimonios, por lo que en basic su diseño exime a la mayor parte de la población de este impuesto. Así, el IVA a los alimentos es un impuesto regresivo, ya que estas familias pagan una mayor proporción de su ingreso en esos impuestos.
Igualmente, este se compone de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que en conjunto trabajan para el logro exito-so de estos objetivos en Chile (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016; 2019). Este organismo publica en su sitio 6 , a su vez, las diferentes acciones públicas que se han realizado para cada uno de los objetivos, describiendo su aporte para estos fines determinados, como también informes sobre los avances en esta materia o diagnósticos previos y las resoluciones del Consejo. En definitiva, en su función de difusores culturales, los medios ejercen influencias socioculturales que fomentan y reproducen mediante diferentes formas de socialización como son los valores, creencias, normas, conocimiento, entre otros. Al tiempo que establecen ciertos estilos de vida, valores culturales, modos de actuación y de pensamiento; es decir formas de representar el mundo bajo la total influencia del sistema económico transnacional. La estructura transnacional de la comunicación de masas con carácter industrial, oligopólico y asimétrico, genera gran impacto debido a su circulación unidireccional de los contenidos desde el centro a la periferia, estableciendo estructuras que se orientan a introducir y legitimar, en los espacios sociales, las relaciones sociales, concepciones políticas y formas culturales. La razón es que los distintos componentes del ingreso tienen particularidades que, para ser eficientes y respetar principios normativos, requieren atención en cada uno de sus detalles.
Por ejemplo, es necesario que los establecimientos cuenten con los recursos para contratar especialistas formados en estrategias para abordar la diversidad socioeconómica (y no solo la diversidad en términos de la inclusión de estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales, como ocurre actualmente en Chile). Destacan aquí los planteamientos de la psicología cognitiva en cuanto a favorecer una educación que promueva la enseñanza deliberativa, a saber, experiencias de aprendizaje caracterizadas por la argumentación deliberativa entre pares en torno a problemas controversiales cuidadosamente diseñados (Larraín et al., 2021). En concreto, la valoración de la inclusión y la diversidad socioeconómica en las escuelas se asocia a la identificación de beneficios para el conjunto de los estudiantes. En línea con lo planteado por la Teoría de Contacto de Gordon Allport (1979), establecer relaciones socialmente diversas es visto como algo que enriquece el crecimiento personal de los estudiantes y contribuye a la expansión de sus horizontes.
El resultado es que el habitus propio deja de darse por sentado, abriéndose a la posibilidad de cambio subjetivo. Autores como Bottero (2010) han relevado el rol que en esta toma de distancia respecto a la propia posición tienen los vínculos sociales, en tanto el contacto con personas con diferentes condiciones de vida permitiría aprender sobre la estructura social y sobre visiones de mundo alternativas. La reflexividad, entonces, puede ser entendida como la incorporación de la perspectiva del otro dentro del propio habitus, en un diálogo permanente entre los individuos y su mundo. En concordancia con sus altos niveles de desigualdad social a nivel nacional1, el sistema escolar chileno presenta niveles sumamente altos de segregación respecto a otros países de la OCDE, particularmente en términos socioeconómicos (Molina & Lamb, 2021; OCDE, 2018). Así, los estudiantes de mayor nivel socioeconómico (NSE) se concentran mayoritariamente en escuelas particulares subvencionadas y no subvencionadas, mientras que los estudiantes de menor NSE tienden a estudiar en escuelas públicas y a tener los peores resultados en pruebas estandarizadas (Gutiérrez & Carrasco 2021).
Se impone así un orden de valores y virtudes, donde la libertad individual es entendida únicamente como libertad para producir y consumir. Es un siglo más tarde, con el creciente proceso de industrialización, que comienza a crearse una diferencia importante en los niveles de ingreso, cuya relación, a nivel de ingreso medio entre los países “pobres” y los países “ricos” llegó, a principios del siglo XX a una proporción de 1 a 4, para pasar a principios de este siglo a una proporción de 1 a 30. El filósofo Jean Jacques Rousseau se interesó por el tema y en respuesta escribió su obra Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. En ella, Rousseau sostiene que la desigualdad social y política no es natural, que no deriva de una voluntad divina y que tampoco es una consecuencia de la desigualdad natural entre los hombres. Por el contrario, su origen es el resultado de la propiedad privada y de los abusos de aquellos que se apropian para sí de la riqueza del mundo y de los beneficios privados que derivan de esa apropiación; ya en esa época, buscar respuestas a la desigualdad social period un tema central para las ciencias sociales.
Estas demostraciones de descontento social detonaron en octubre de 2019 con el “Estallido Social”, donde millones de chilenos y chilenas marcharon y protestaron, entre otras razones, debido a la desigualdad que existe en Chile ( Güell, 2019 ; Jiménez-Yañez, 2020 ). En este sentido, la comunicación de masas puede entenderse como una variedad de los procesos generales de intercambio económico y que, como procesos productivos, se asemeja a todo proceso de producción en el sistema capitalista, y en cuya estructura informativa internacional se presenta una relación asimétrica e intercambio desigual de productos entre el centro y la periferia. Así, las grandes empresas de comunicación internacionales de países desarrollados (agencias informativas) se mueven en el espacio transnacional, en el que se encuentran los subsistemas económicos internacionales, político-militares y socioculturales. En este sentido, la realidad de las manifestaciones sociales en Chile motivaron la hipótesis de este trabajo, ya que el descontento social ha dejado en evidencia las grandes faltas que existen en el país respecto de la dimensión ex-ante, lo que podría implicar, al menos, una falta de trabajo desde esta perspectiva. Como se puede observar, las metas de este ODS contemplan los aspectos económicos, políticos y sociales, lo que va en la línea de lo planteado respecto de la multidimensionalidad de la desigualdad económica.
Por ejemplo, como detallamos más abajo, en Chile el 10% más rico se apropia de más de la mitad de los ingresos totales. Más aún, conocer diferentes realidades socioeconómicas es percibido por las personas entrevistadas como una experiencia clave para que los estudiantes desarrollen actitudes como la tolerancia y la empatía que contribuyan a la convivencia. Este aprendizaje resuena con el concepto de convivencia democrática y con lo que en inglés se ha denominado conviviality, es decir, la capacidad incorporada de vivir juntos y de negociar la multiplicidad (Amin, 2003; Wise & Noble, 2016). En Rodríguez, algunas personas entrevistadas plantean que “la diversidad enriquece en la medida que yo considere al otro como un posible yo” (Coordinadora Académica, Rodríguez) y que “la diversidad es positiva porque los niños crecen en un ambiente de tolerancia (…) aprenden a convivir” (Inspectora Asistente, Rodríguez). Mientras, en Inti el Subdirector destaca que “el espacio que ofrece la escuela tiene que ser ese espacio donde está la posibilidad de que todos convivamos con nuestras diferencias (…) hay que suspender los prejuicios (…) ser solidario, ser respetuoso, ser consciente de las diferencias”. A juicio de este reconocido politólogo y economista, la globalización perjudica la democracia, porque muchos temas públicos han cambiado de escala y los gobiernos ya no pueden controlarlos.
Más bien, se observa una expectativa de que la inclusión permita “mejorar” a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo mediante la interacción con una mayoría de pares socioeconómicamente más aventajados. Dicho de otro modo, el binarismo nosotros-ellos parece tomar la forma de la inclusión de ellos en el nosotros. El desarrollo histórico del Estado-nación en América Latina, en sus diferentes etapas y aplicación de estrategias de desarrollo (hacia dentro, hacia afuera; de industrialización o desindustrialización; de mercado; and so forth.), siempre ha impactado el territorio y las condiciones de vida de la población local, incluidas las comunidades indígenas. Ahora bien históricamente ha sido demostrado por los países que han alcanzado el desarrollo que el ensamblaje y colaboración entre territorio, comunidades, poblamiento, ecosistemas, actividades productivas, instituciones y planificación espacial es un proceso histórico complejo de realización, pero indispensable para lograr el desarrollo sustentable de una región o país. La pérdida de regionalidad se expresa en centralización del poder político-institucional, en falta de independencia y gobernanza regional; una tendencia histórica en América Latina, heredada del colonialismo y mantenida en la construcción de las repúblicas.
Esto ha traído consigo un aumento del descontento social, lo que se ha visto reflejado en una variedad de movilizaciones sociales, las cuales detonaron el año 2019 con el “Estallido Social”, lo que demostró, entre otras cosas, la urgencia que requiere enfrentar este problema en el país. En el año 2015, Chile adoptó la Agenda 2030, la cual busca guiar a los países en la implementación del desarrollo sostenible. Dentro de esta agenda, se encuentra el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 sobre “Reducir la desigualdad en y entre los países”, el cual contempla diez metas.
Uno podría argumentar, en cambio, que las transferencias son progresivas, pero la manera de recaudar es regresiva, haciendo, por lo tanto, neutro el sistema en su conjunto. Si bien estos indicadores aún no alcanzan la relevancia que tiene el coeficiente de Gini en el debate público, en parte porque su disponibilidad es más reciente, hoy son el estándar en el debate académico sobre desigualdad. En un esfuerzo inédito por acercar la evidencia científica al debate público, un grupo de investigadores crearon una base de datos de acceso abierto que permite un análisis más sistemático de la desigualdad a nivel global. El gobierno en Chile, con todo lo desorientado y sobrepasado como está por la realidad, necesita con urgencia formular una Agenda Social, como al parecer la estarían discutiendo.
En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación total del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos desigualdades en el mundo ejemplos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso. Además, existen razones para pensar que la progresividad nominal del impuesto al ingreso está mermada por una masiva práctica de elusión tributaria por parte de los grupos más ricos (ver aquí y aquí).
Siguiendo a Nancy Fraser, este artículo plantea la imposibilidad de separar ambas estrategias, en tanto “la falta de reconocimiento de la clase puede impedir la capacidad de movilización contra una mala distribución. Construir un amplio apoyo a la transformación económica hoy requiere desafiar las actitudes culturales que degradan a la gente pobre y trabajadora” (Fraser & Honneth, 2003, p. 24, traducción propia). Las escuelas pueden definirse como campos, esto es, como espacios sociales donde hay algo en juego (por ejemplo, credenciales educacionales y socialización) y donde hay reglas inmanentes y supuestos que se dan por sentado y que moldean las posibilidades de acceder a aquello que está en juego. Esas reglas y supuestos constituyen lo que investigadores han denominado habitus institucional, a saber, el habitus o set de disposiciones de una institución (Ingram, 2009; McDonough, 1996). Así como el habitus de un individuo, el habitus de una escuela puede ser entendido como un “sistema de disposiciones duraderas y transferibles” (Bourdieu, 1990, p. 82).