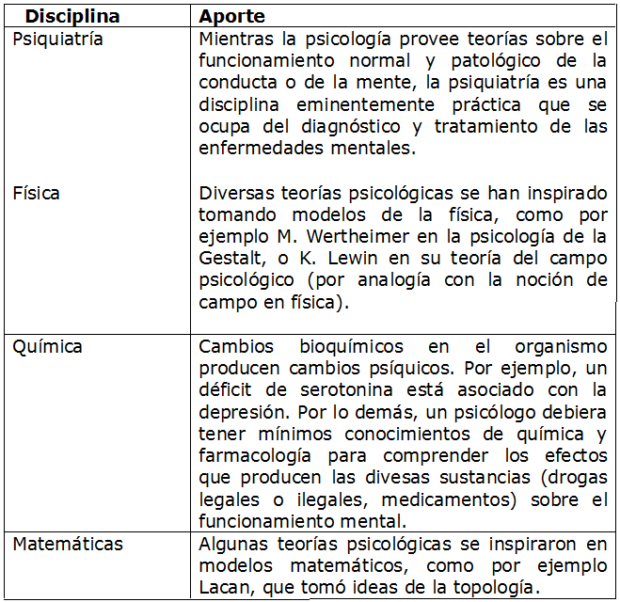Para abordar este fenómeno, no solo se reflexionara sobre el aborto consentido como un hecho social, sino que también se analizaran los fundamentos y resultados de aplicar políticas públicas tendientes a su despenalización y aquellas con tendencias divergentes, contrarias a su libre aplicación, que cuestionan que el Derecho no se haga cargo de este fenómeno y lo considere sin más una faculta que depende de una decisión particular person. Si bien sus primeros aportes fueron en el campo de la salud mental, la mirada sobre la realidad vincular permitió pensar e intervenir en otros espacios no tan íntimamente ligados a este campo específico. Aunque el criterio de salud -entendida como la capacidad de las personas de desarrollar una adaptación activa a la realidad para transformarla y transformarse- sería issue de observación e intervención en todos los contextos de abordaje (educación, arte, trabajo, planificación comunitaria, entre otros).
Sin embargo, desde nuestra concepción de comunicación, era pertinente en tanto el rol se ejerce en base a un sistema de comunicación, a una manera de ejercer funciones comunicacionales que configuran la manera en cómo se participa, se toma decisiones, se dialoga y se da sentido a la realidad. El límite de nuestra intervención grupal está dado en que sólo podemos visualizar cambios operados en el grupo. No somos testigos directos de los cambios operados en la organización, aunque nos “lleguen” de manera indirecta por los integrantes del grupo en forma de información sobre los hechos y sucesos significativos.
Es así como, los argumentos que ponen en duda aceptar el aborto como un derecho propio de la mujer, dicen relación con la existencia de una coalición de derechos fundamentales, (considerados así para quienes aceptan que el aborto afecta el derecho a la vida, y solo de coalición de principios jurídicos para otros que no lo aceptan), entre la vida del que está por nacer, y los derechos de la mujer y su autonomía para decidir sobre sí. Con una buena práctica, en la que un equipo interdisciplinario le otorgue apoyo psicológico, social e información a la mujer, para contribuir a superar las causas que la induzcan al aborto. Este para qué (lograr un ejercicio del rol de consejero más activo y protagonista); determinó el cómo (a través de grupos de aprendizaje, propiciando nuevas maneras de comunicarse) y el porqué (porque es en ejercicio de la comunicación en donde ponemos en juego nuestra manera de ver, entender y vivir el rol organizacional, y en donde en definitiva podemos modificarlo). B) Generar espacios de comunicación implica abrir un “campo de posibilidades” para el aprendizaje organizacional, romper con patrones instalados y mostrar otras maneras de ver, hacer y estar en la organización. Para impactar en la comunicación fue necesario “poner en cuestión” y desnaturalizar la manera instalada de comunicarse y esto se logra en acción, en contexto, en situación. Se presenta a continuación los indicadores comunicacionales que fueron emergiendo en las dinámicas grupales y que considerábamos significativos en la medida en que actuaban obstaculizando o facilitando el aprendizaje en el ejercicio del rol.
Si partimos -con Pichón- que todo vínculo nace por una necesidad de los individuos y como una estrategia para la satisfacción de esa necesidad, entonces la comunicación es el medio para satisfacer las necesidades de los integrantes. Abocado al estudio del sujeto en relación encuentra en el grupo el dispositivo perfect para el análisis e intervención sobre los vínculos en tanto configurantes del sujeto, en el marco de un contexto socio-histórico que también ejercerá influencia. Esta investigación busca identificar los aportes de la obra Psicología social de las organizaciones, nuevos aportes, de Leonardo Schvarstein, a la identidad organizacional, con el fin de visibilizar los aportes relevantes a la psicología del trabajo y las organizaciones, para este ejercicio se asume… Así también, nuestro Código Penal concibe una menor pena por la muerte del más indefenso, en el caso de la madre y sus ascendientes, que dan muerte a un niño de menos de 48 horas contadas desde el parto, figura privilegiada respecto del parricidio, que merece menor pena que matar a un infante, lo que se justificaba por razones de cultura de la época, que protegía la honra de la mujer, al igual que algunas sanciones atenuadas en el aborto. Para Maturana, no existiría caos o conflicto en un estado pure en las relaciones humanas, debido a que la armonía del vivir se construye en la convivencia, en la aceptación del otro.
Para sentirla, no es imprescindible la realización de una acción calificada como negativa, ya que bastaría que el sujeto experimentara que existe “algo” Tomkins (2011), que interrumpe el interés-emoción o el gozo-jubilo, (Nathanson, 2011), lo que explica que la sienta también la víctima. Frente a la que se puede reaccionar con un “ataque a los demás”, lo que sería el responsable de la expansión de la violencia en la vida moderna. Permitiendo las prácticas restaurativas una oportunidad para que se exprese la vergüenza y con esto reducir su intensidad. En el caso concreto del aborto voluntario, es complejo hablar de delito, ya que siendo así debiéramos consignar la responsabilidad en la mujer, lo que no es tan exacto considerando que la mujer que aborta es víctima de una realidad social, frente a la cual no ha podido actuar de otra manera. Siendo así, este conflicto requiere ser abordado por medio de la restauración y contención a la mujer víctima de una situación social no querida.
Para lo que se aduce que la decisión particular person de abortar debiese basarse en el reconocimiento y validación por parte del Estado, de la autonomía personal de la mujer. Desde este argumento de las teorías biológicas sobre el inicio de la vida humana se ha abordado el tema del aborto, refutando que ésta se inicie con la fecundación del óvulo, para justificar la despenalización de esta práctica, en cuanto no afectaría la vida. Por otra parte justificando la opción jurídica del no penalizar el aborto encontramos sus consecuencias psicológicas y emocionales, que se encuentran especialmente en el caso de la población adolescente, donde desde la psicología del comportamiento encuentra algunos aspectos de duelo y perjuicio emocional experimentado por las mujeres tras adoptar esta opción, pero no tan directamente relacionados con su accionar. Se diferencia de la interacción porque en ésta el otro no es significativo para mí, ni condicionante para transformar la realidad.
Tampoco la libre determinación sobre el aborto sin ninguna regulación jurídica o responsabilización del Estado sobre este fenómeno es razonable, ya que como se ha señalado invisibiliza sus nefastas consecuencias, Siendo necesario asumir este conflicto. Desde este marco de desarrollo internacional, es que la opción de incorporar los sistemas restaurativos como forma de solución del aborto, parece oportuna. En cuanto a la reparación a la víctima, entendiendo que esta puede ser económica, social y/o ethical y que en el caso del aborto, debiera tratarse de una reparación más bien social y moral, con aspectos materiales y simbólicos, proporcional al daño causado a la comunidad, dentro de la cual también se debe contemplar a la mujer que se ha provocado un aborto como víctima parte de la comunidad afectada y a su vez como ofensora. Conforme a lo señalado, es que existe un vínculo con el segundo aspecto de la Justicia Restaurativa, la relación entre el daño causado por la infracción y la necesidad de los afectados, partes interesadas que son de manera primarias y secundarias, según si su afectación emocional es directa o indirecta.
Para algunos, no existe duda que ambos derechos merecen el mismo respeto y que el Estado deben poner a disposición todos sus medios para protegerlos. Pero también es cierto que debieran aplicarse similares criterios a los usados en otras situaciones complejas de coalición de derechos fundamentales o principios, en que se permite sacrificar un bien jurídico para salvaguardar otro, como en el caso del estado de necesidad, donde siempre debe optarse por preservar el bien jurídico de mayor valor (Jakobs, 1997, 419). Son todas las razones antes expuestas, las que se usan entre otras para argumentar que el Estado debiese garantizar a la mujer la libertad particular person a la reproducción humana, respetando el derecho a interrumpir su embarazo, ya sea por condiciones de salud, edad, económicas o sociales desfavorables para el adecuado cuidado de un hijo.
La vida humana ocurre en conversaciones, conjugándose cruces comunicacionales, desde una lógica no lineal. Esta matriz configurante de los comportamientos organizacionales es la que permite “explicar” el comportamiento de los consejeros, comprendiendo el porqué del silencio. Los indicadores, en tanto tales, nos sirve para leer aspectos latentes de la dinámica organizacional, atravesada por lo institucional y socicomunitario. Un ejemplo es que la palabra “participación” era definida como “tiempo que uno está en la cooperativa”.
Finalmente, una razón argumentada a favor de legalizar el aborto, es que reduciría el riesgo para la vida y la salud de las mujeres permitiendo el control de las condiciones en que estas prácticas abortivas se ejecutan, limitándose además la comercialización de prácticas abortivas clandestinas de numerosas clínicas. La cuestión sobre si la mujer tiene o no derecho a interrumpir el embarazo, por tener autonomía y libertad para decidirlo, es un tema actual, que vino con la defensa de los derechos de la mujer, en la segunda mitad del siglo XX, donde se plantean posturas de despenalización del aborto basadas en el derecho a la autonomía de la mujer y a los derechos sobre su propio cuerpo, donde solo ella debe decidir sobre su concepción. En países sudamericanos como Paraguay y Brasil, el aborto sólo puede ser considerado cuando peligre la salud de la mujer, lo que en Chile se permite en la práctica, pero no bajo una autorización normativa expresa, ya que el Código Penal no contempla la hipótesis del aborto terapéutico, como lo hacía antes en el código sanitario, pero por medio de la analogía authorized, se ha podido considerar estado de necesidad exculpante, al colisionar derechos fundamentales2. Nuestra propuesta no puede separar el momento del diagnóstico del de la intervención porque es en el mismo espacio grupal en donde los sujetos alcanzan a visualizar la manera en que se comunican, reflexionan sobre ella y la modifican.