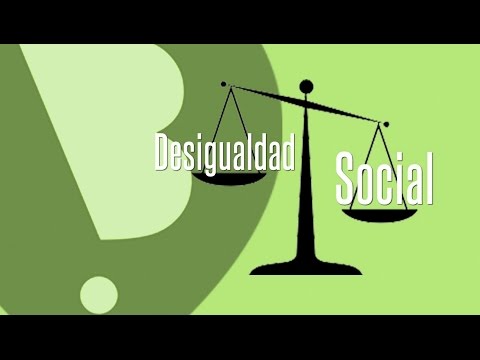Actualmente en Chile, el 20% de mayores ingresos lo es 10 veces más que el 20% más pobre (OCDE, 2018). El informe económico de la OCDE (2013) concluye que el fuerte crecimiento de Chile ha traído consecuencias para el ecosistema, uno de ellos es el mayor gasto energético. Si bien existe la conciencia a nivel público y privado del costo medioambiental, los esfuerzos desigualdad de salud para cubrir las externalidades negativas, a través de nuevas tecnologías e impuestos energéticos, no han sido suficientes (OCDE, 2013). Conclusiones El nuevo enfoque de modernización agrícola que se impulsa a partir de las actuales declaraciones y acuerdos internacionales, se basa en la premisa de que éste debe ser incluyente y sostenible en términos de género.
Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Para Carla Ljubetic, la desigualdad de género en materia de educación es un problema “sistémico y multidimensional que requiere (ser abordado) desde distintos focos”.
Pero la atenuación de dichos objetivos en las últimas décadas, o derechamente el incumplimiento de ellos, quitó brillo al modelo y no sería raro que en un futuro pierda influencia. Tanto la creación de una clase alta empeñada en perpetuarse como la polarización entre la élite y el resto de la sociedad constituyen las principales amenazas a la paz social y a la viabilidad del sistema a largo plazo. Los “Blocks” de vivienda social en Santiago, Chile, uno de los símbolos de la exclusión territorial.
El término “estándares jurídicos” asimismo se refiere a los tratados regionales de derechos humanos que gobiernan el sistema interamericano, como la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. El concepto igualmente se refiere a las sentencias y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Corresponde a una representación o imagen que asigna de forma indiscriminada una característica o atributo a un grupo o categoría de personas. Los estereotipos pueden ser negativos (los holandeses son personas frías), positivos (los ingleses son puntuales) o mixtos (los japoneses personas frías pero inteligentes). Aquellos casos que no responden al estereotipo, se consideran excepciones a la regla, lo cual permite que el estereotipo no sea cuestionado cuando los casos lo contradicen (no es como todas las mujeres, ella conduce bien). Todas las personas ven la realidad de formas distintas construyendo una realidad que hacen propia y desde la cual se da significado al mundo.
En un plano estructural, la thought de igualdad se expresa en el reconocimiento de factores que, sin posibilidad de opción y sin que medie decisión autónoma, colocan a las personas dentro de grupos históricamente marginados y sometidos, debiendo ser corregidas tales desigualdades y discriminaciones en un plano formal y material por el Estado. Para lograr ese resguardo de la dignidad, se debe buscar equilibrar las desigualdades que se dan en las relaciones entre las personas, pero particularmente con quien concentra el poder, como es el Estado. Los derechos humanos deben entenderse como una limitación al ejercicio de potestades por el Estado que, a su vez, le obligan a realizar determinadas acciones destinadas a permitir el desarrollo integral de la vida de las personas y también actuar para prevenir, investigar, sancionar y reparar vulneraciones de derechos. Luego de lo ocurrido en los últimos años en el país, está claro que la desigualdad ha erosionado la confianza en las instituciones y ha desgastado el tejido social. Factores como la salud, la educación y el empleo, no están operando de manera adecuada y perjudican especialmente a los grupos prioritarios para la política social.
Muchas veces la sociedad cree que es una responsabilidad natural y única de la mujer de hacerse cargo del cuidado de los hijos y los adultos mayores. Si seguimos creyendo que esta es una responsabilidad natural y exclusiva de las mujeres, vamos a seguir reproduciendo hechos de discriminación y desigualdad. En otras palabras, se hacen cambios desde el Estado a través de las leyes, pero estos no se comprenden, entonces es desde la política donde tienen que entenderse para que sean explicados adecuadamente a la sociedad y la ciudadanía pueda entenderlo.
Esta es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres, de todas las edades, a escala mundial. En resumen, las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presentan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y este se concentra en sectores vulnerables y de baja productividad. Esta precariedad laboral las pone en mayor riesgo de que en el periodo de recuperación puedan quedarse sin ingresos, lo cual se agrava para las familias monoparentales, muchas de ellas (42,4% de los hogares) encabezadas por mujeres. Las normas sociales que atribuyen el rol del cuidado a las mujeres afectan su participación laboral y limitan su acceso a empleos de calidad, generándose una mayor precariedad laboral, que se manifiesta con fuerza en estas emergencias. El cierre masivo de jardines infantiles y colegios aqueja en especial a las mujeres, porque son quienes se encargan -en mayor medida- del cuidado de los hijos.
Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento. Es reconocer que son seres humanos y titulares de sus propios derechos, al igual que los adultos. También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro factor contribuyente a la desigualdad. Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables.
De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2015, el país tiene una población de más de 17,5 millones de personas3, de las cuales un 87% vive en zonas urbanas. En Chile, la ley reconoce la existencia de nueve pueblos originarios4 y de acuerdo con la CASEN (2015) solo el 9% de la población chilena declara pertenecer a una etnia, siendo mayormente Mapuches (84% del total). Las regiones con mayor porcentaje de población indígena son la Región Metropolitana y La Araucanía, siendo en esta última donde la mayoría de ellos vive en zonas rurales (59%). [3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos. El primer efecto consiste en que un incremento de los impuestos al ingreso puede inducir a las personas a trabajar menos, lo que sería económicamente ineficiente y además reduciría la recaudación.
De este modo, es posible hacer hincapié en que la víctima de la discriminación y del estigma no es el grupo como tal, sino que sus miembros individuales; que la erradicación de castas es necesaria para el desarrollo pleno de sus miembros, y que la no discriminación en base a categorías sospechosas es un derecho particular person garantizado por los tribunales de justicia88. Reconocemos, sin embargo, que en general esta concepción de igualdad denota una tendencia a enfocarse en los grupos. Chile ha presentado gran progreso en las últimas décadas en lo referente a indicadores de salud, con cifras comparables con países desarrollados en cuanto a mortalidad infantil y basic. Sin embargo, igual como pasa con el crecimiento, estos logros no benefician a toda la población de la misma manera, existiendo diferencias a nivel regional. Este tipo de desigualdad suele crear malestar por parte de la ciudadanía y descontento hacia las autoridades públicas, a quienes se exige salud de calidad y para todos. Actualmente, en Chile el gasto whole en salud representa el 7,2% de su PIB, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, 9,3% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016), por lo que en materia de salud aún quedan muchos desafíos para el país y para la equidad en el territorio.
Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable desigualdad cultural ejemplos nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. La psicóloga recalca que “la diferencia de los resultados que podemos tener en las trayectorias educativas y laborales entre mujeres y hombres tiene mucho que ver con la confianza que las mujeres tienen en sus propias capacidades.
En materia de género y diversidades sexuales estos atributos asumidos moldean la forma de ver la realidad y favorecen los roles, esto es, los comportamientos socialmente esperados para quien ocupa un determinado puesto o posición social. Por ejemplo, se espera que el hombre sea el proveedor económico en el hogar y que la mujer cumpla labores domésticas y de crianza. En el ámbito de las labores funcionarias a su vez, puede resultar esperable que las mujeres asuman ciertas tareas domésticas de funcionamiento interno que no aparecen exigibles a hombres. El cruce de las particulares circunstancias de identidad y autopercepción de las personas con otros factores de categorización social, como la vulnerabilidad social o pobreza, la pertenencia a algún pueblo originario o la discapacidad, agravan la situación y obligan a mirar de forma diferenciada cada situación o caso.