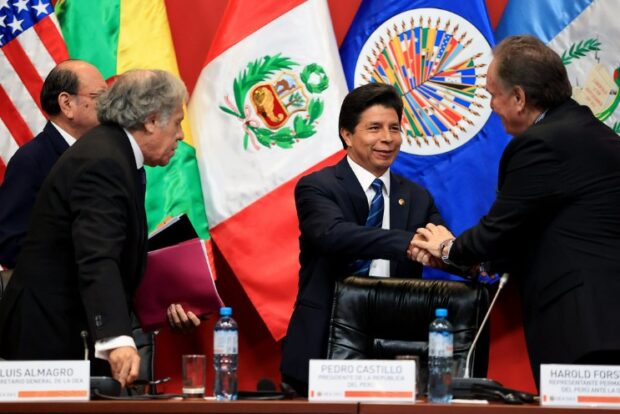Por ejemplo, las comunidades indígenas se revisten de un aura de tradicionalismo, pero son realmente modernas al responder a una política étnica innovadora en cuanto a la visión, y en parte, a la acción estatal hacia estos grupos regionales. De esta manera, salvo las formas de organización de base local y tradición andina, la organización indígena regional está constituida desde hace décadas de acuerdo a requerimientos externos. Las entidades que mayor fuerza y continuidad han tenido son las organizaciones locales–territoriales de base comunitaria; en specific, las juntas de vecinos.
El panorama organizativo andino se puede ordenar de acuerdo a la presencia de manifestaciones native comunitarias, o bien, supralocales (en el sentido que no tienen como referente principal a la comunidad rural, ya sea actual o evocada, sino que a otras colectividades cuyos límites van más allá de lo local–comunitario). Examinando la variedad y frecuencia de formas en que la organización andina está referida o no a lo native tendremos buenos elementos de juicio para valorar organizaciones sociales de la comunidad a las comunidades sociológicas como una base de la organización andina. La relación o independencia con el Estado es también una dimensión importante para evaluar la autonomía o dependencia de la organización indígena de esta zona con las agencias estatales. En relación con lo anterior, se puede constatar la vigencia de organizaciones que siguen lineamientos étnicos en desarrollo durante las últimas dos décadas, y la manera en que ello se distribuye en la variedad organizativa existente.
Ellos son representantes de la comunidad, del tejido social, de los que dan la primera respuesta, de los que solidariamente apoyan a quienes son afectados, por lo tanto, son importantes para el desarrollo de una política y de una cultura de prevención frente a los incendios forestales”, explicó el Director Regional de la Onemi, Miguel Muñoz. Permite dar visibilidad al trabajo que realizan las organizaciones compuestas organizaciones sin fines lucrativos por personas migrantes; las organizaciones que trabajan en relación con las comunidades migrantes y las universidades, centros de estudios y/o institutos que producen conocimientos en torno a las migraciones. Ser parte de una organización social, fundación o institución afín, es una oportunidad de cumplir con nuestro deber ciudadano de ayudar a mejorar las condiciones de la sociedad en la cual nos desenvolvemos.
La idea de comunión con la naturaleza encuentra su expresión más concreta en la relación que los aymaras cultivan con la Pachamama y los Achachilas o Mallkus. La Pachamama, la Madre Tierra, es ante todo la dueña de la tierra en la que la comunidad se ha establecido, y de la tierra que la comunidad cultiva. Los Achachilas y las Awichas, por su parte, son los antepasados remotos que han tomado posesión de las altas montañas de los Andes, para proteger y ayudar desde allá a sus descendientes. Al mismo tiempo, son la fuerza personificada de las montañas y de las nubes que dominan y determinan los fenómenos climatológicos y atmosféricos.
Las tasas de participación aymara y atacameña en organizaciones duplican y hasta triplican las de la restante población regional. Los indígenas andinos no han dejado de actuar asociativamente a pesar de los cambios sociales, migraciones y movilidad. No podría esperarse que el impulso de proliferación se atenga exclusivamente a formatos locales, de modo que en las condiciones modernas otros diseños con otros alcances han aparecido. Otro de los resultados, en un sentido inverso de la tendencia anterior, es la sobreposición o saturación de formas organizativas sobre la comunidad local.
Llevan el nombre de la tradición y la invocan ante el Estado, pero para constituirse con base en adscripciones personales, o grupales exclusivas. Paradójicamente, puede considerarse uno de los tipos de organización más altamente dependiente de las relaciones con las agencias públicas, en especial las encargadas de implementar la política indígena. Tanto lo es que muchas se conformaron motivadas principalmente por acceder a recursos estatales. Otras caen en inactividad cuando los requerimientos de recursos no han tenido éxito o han mermado, o cuando el desencanto ha cundido por los magros resultados alcanzados.
Unas tantas más apuntan al desarrollo de relaciones de sociabilidad comunitaria y étnica. Entre las supralocales encontramos organizaciones que establecen demandas étnico–reivindicativas y otras que prestan algunos servicios profesionales, las que pueden también servir como plataformas para el despegue político de algunos individuos. Se tiene por último, a la comunidad andina de naturaleza polifuncional, de base native pero translocalizada, en tanto un segmento de sus miembros mantiene una localización residencial dispersa en el espacio regional. Su acción se orienta casi siempre a gestionar o representar a la localidad de origen y, en tal caso, es coherente situarla como un tipo de organización local basal o primario.
colegios profesionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras organizaciones. Preocúpate que conozcan su permanencia y tengan el tiempo disponible para eso, y que tengan claridad de lo que se espera de ellos. Pero para que funcione, debe existir claridad en qué espacios son de discusión y qué espacios son de decisión. “Fortalecer la democracia, a través del aumento del asociacionismo ciudadano y del garantizar la participación de la Sociedad Civil, en todo el ciclo de vida de las Políticas Públicas”.
Esto lo perciben los dirigentes, en especial durante los últimos 15 años en que se ha dado una sobreoferta de proyectos y recursos (p.e., en San Pedro de Atacama y en Camiña). De allí que la dependencia tiene en realidad dos caras, lo que eventualmente ha facilitado mejores estándares de negociación. La puesta en práctica de la política indígena de los gobiernos de la Concertación condujo a la definición de grupos y organizaciones. A tono con los formalismos con que se revisten esas relaciones, en explicit en lo que atañe a la transferencia de recursos, se consideró necesario crear figuras jurídicas específicas para la condición de «originario». Con la Ley Indígena de 1993 surgen entonces la «comunidad» y la «asociación» indígena.
Sin embargo, estos roles no son rígidos sino variables, dependen de la situación, del gusto private, de la propia relación de pareja o de requerimientos especiales como en el caso de enfermedad de alguno de los miembros de la pareja. Los pobladores de la zona de estudio son, en alto porcentaje, hablantes del náhuatl como lengua materna y bilingües del español, su actividad económica principal es la agricultura temporal con fines de subsistencia, aunque también cultivan algunos productos con fines comerciales. Las poblaciones no se encuentran aisladas, las vías de comunicación terrestre permiten la relación simbiótica con las ciudades de Tuxpan, Poza Rica, Huauchinango y el Distrito Federal con las cuales sostienen un intercambio constante de productos y de fuerza de trabajo. Asimismo, como parte de una nación inserta en el proceso de globalización, dependen económicamente de fuerzas que operan fuera de sus fronteras locales,1 aunque su actividad política es de corto alcance y están regidas en su mayor parte por disposiciones gubernamentales ajenas. Además del género, otras características personales (ej. etnia, edad, religión, clase y discapacidad) influyen en cómo las personas experimentan el espacio y requieren de una mirada interseccional, que visibilice la exclusión urbana de colectivos de sujetos (Soto, 2018). Por un lado, deben sortear obstáculos a diario —entre ellos, barreras físicas (urbanas), culturales (patriarcado), perceptuales (victimización) y económicas (precarización)—, en entornos urbanos deprivados y muchas veces sin contar con una red de apoyo ni recursos para facilitar sus trayectos.
Una causa es la voluntad de hacerse miembro o no hacerlo por parte de individuos y hogares; otra es el extendido fraccionalismo y disidencia que recorre las comunidades sociológicas. Tercero y derivado de lo anterior, con cierta frecuencia una comunidad sociológica contiene dos o más comunidades jurídicas, situación que responde al fraccionalismo y conflictos internos que nunca faltan en los pueblos andinos. La comunidad indígena es entonces, bastante distinta de las comunidades sociológicas y de la comunidad tradicional de antaño.
Con el concurso de alcaldes, concejales, agentes políticos locales y dirigentes, una política local etnificada se ha ido gestando en el espacio local. Para los alcaldes resulta de interés ganar influencia sobre los presidentes de comunidad indígena, representantes comunales ante el Consejo Nacional Aymara. En el mismo sentido lo es para la alcaldesa de San Pedro de Atacama obtener adhesión y una buena interlocución con los presidentes de las comunidades indígenas atacameñas de su comuna, integrantes del Consejo de Pueblos Atacameños.
Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel specific que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo las funciones propias. La organización social se constituye, entonces, en una purple de relaciones de interdependencia entre sus componentes que cumplen funciones diferentes, lo que se denomina Patrón Sinérgico. Los contratos entre las partes de la organización son el instrumento por medio del cual se definen y delimitan las relaciones de interdependencia que se desarrollan entre ellas como resultado de la división del trabajo.