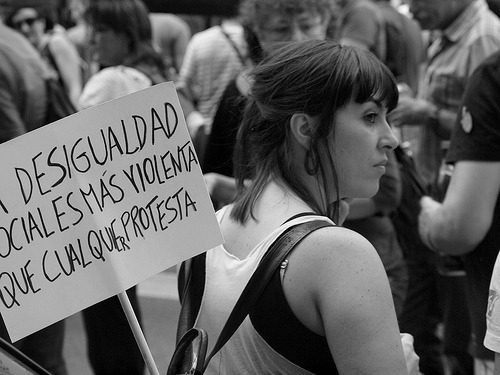En términos políticos ha estado en permanente conflicto armado y con un amplio historial de gobiernos militares. En el contexto de la guerra fría, en la década del año 1980, el país se convirtió en una importante zona estratégico-militar para los EEUU, generando serios conflictos internos. A día de hoy, el 62,3% de la población de América Latina (408 millones de personas) cuenta con dos dosis, pero la distribución es todavía muy desigual dentro de la región. Con más de 55,7 millones de casos y cerca de 1,5 millones de muertes en dos años, Latinoamérica es una de las regiones más afectadas en términos sanitarios y económicos por el COVID-19, que provocó en 2020 una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) del 6,eight % -la mayor en one hundred twenty años-.
«Es que en Chile hay otros factores, como la insatisfacción con el sistema de pensiones», contesta la investigadora. Y en el otro lado del espectro hay dos países que han seguido un camino muy diferente. Para esta ONG «las élites latinoamericanas no se han destacado por su compromiso por sus países», al contrario en muchos de los países de América Latina, no existe impuesto al patrimonio o los impuestos al lujo son bajísimos. La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos por medio de vigilancia estatal y privada agudizan la inequidad imperante en el continente.
De esta manera, la movilidad diaria parece tener nexos con el funcionamiento del mercado de trabajo y con el nivel de ingreso de las personas. Y contra las imágenes iniciales o típicas, no son los más pobres o los informales los que conmutan más, sino aquellos con más educación y más formales. Lo anterior no significa forzosamente que los conmutantes de clase alta viajen más o gasten más tiempo en sus desplazamientos diarios para trabajar. Esta visión de las metrópolis latinoamericanas está ciertamente influenciada por estudios previos del autor con la ciudad de Santiago de Chile (Rodríguez, 2007a, 2007b y 2006a), basados en los resultados del censo de 2002, que incluyó, por vez primera, la consulta sobre comuna en la que trabajan o estudian las personas.
En Argentina, la provincia de Salta firmó en 2017 un acuerdo con Microsoft para utilizar inteligencia artificial en la prevención del embarazo adolescente y la deserción escolar. Según la empresa, a partir de datos recolectados por medio de encuestas a sectores vulnerables de la sociedad “los algoritmos inteligentes permiten identificar características en las personas que podrían derivar en alguno de estos problemas y advierten al gobierno para que puedan trabajar en la prevención de los mismos”. Los datos recabados son procesados por servidores de Microsoft distribuidos alrededor del mundo y el resultado de ese procesamiento apunta específicamente a las adolescentes identificadas como personas bajo riesgo, afectando no solamente su privacidad, sino también su autonomía y generando amplio potencial de discriminación. Se trata, finalmente, de un mecanismo dirigido de management sobre personas en situación de vulnerabilidad que son expuestas a intervenciones sin su consentimiento, reforzando la vulnerabilidad de las personas que son privadas incluso de la posibilidad para decidir sobre esas intervenciones.
Sobre ambos asuntos, la localización de la población según condición socioeconómica y la ubicación de los puestos de trabajo, hay un amplio debate en la actualidad. Con todo, el enfoque de la «ciudad dual» se opone a esta visión de fragmentación y dispersión policéntrica (Holt-Jensen, 2002). Las remesas de los trabajadores latinoamericanos desde fuera de la región se redujeron un 19,3% en 2020 según el Banco Mundial.
Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.
Los países con las peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, en donde ambos índices crecieron siete puntos porcentuales o más, mientras que Brasil fue el único que mejoró, con una caída del 1,8% en la pobreza y 0,7% en la pobreza extrema. La subida de la pobreza extrema es «consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el incremento de los ingresos por trabajo», explica el documento. El reporte «Panorama Social de América Latina» estimó que la tasa de pobreza extrema creció del 13 desigualdad legal,1% al thirteen,8% en 2021, mientras que la pobreza disminuyó del 33% al 32,1%, alcanzando a 201 millones de latinoamericanos. «A pesar de haber habido intentos de inclusión, eso todavía permea. Y los países donde menos desigualdad hay son los que no tienen una diversidad étnica y racial tan marcada», compara, señalando como ejemplos los casos de Argentina, Costa Rica o Uruguay.
En conclusión, en los tres países las oportunidades de educación son muy distintas para el campo y la ciudad. La penalidad de la ruralidad es bastante menor para los que no se identifican con ninguna etnia en Colombia, mientras que en Chile la penalidad de la ruralidad es parecida para los indígenas y no indígenas, y en Perú esta depende del género. De hecho, en Chile las brecha urbano-rural se profundiza un poco para las mujeres, mientras que en Perú la brecha se profundiza dramáticamente. Finalmente, La región no genera mucha variación en las brechas urbano rurales de Perú, excepto para mujeres, mientras que en Chile hay una variación un poco más significativa y en Colombia hay una variación regional mayor en las brechas urbano-rurales.
No obstante, mi invitación es que incluso cuando casi toda la desigualdad subnacional se explica por la composición de las regiones, existe una fuerza causal regional en acción. La descomposición ratifica la idea que la naturaleza de la desigualdad subnacional es muy distinta entre países y que cambia en el tiempo, a pesar que en términos absolutos la magnitud de la brecha entre la región con más analfabetismo/escolaridad y menos analfabetismo/escolaridad es parecida. Como vemos en la tabla 2, la diferencia entre la región andina y la región Caribe en Colombia en la tasa de analfabetismo era desigualdad social pobreza el 8% en 2005 y 5% en 2018. En Perú, la diferencia en la tasa de analfabetismo entre la Costa y la Sierra era de 9% en 2007 y 7% en 2017.
A raíz de ello, tanto el grado de desigualdad como la tendencia pueden estar mal calculados. Frente a esto, los conflictos políticos y económicos visibles en la región se han centrado en la pugna sobre el acceso y explotación de los recursos naturales. Estos conflictos ponen en debate los débiles modelos de democracia vigentes en nuestros países y minan la confianza de la población en los gobiernos, las instituciones y en su entorno. Se ve una correlación importante entre ciudadanía política y civil (0.68), pero además resulta evidente la menor percepción de acceso a esos derechos en las comunas del sur del Gran Santiago, las más pobres y con mayor vulnerabilidad (comunas como La Pintana, La Granja y San Ramón). Elocuentemente, el Sur del Gran Santiago y especialmente algunas de sus comunas más emblemáticas, presentaron bajo el sistema de voto voluntario tasas reales de participación política significativamente más bajas que las de otros sectores de la ciudad (PNUD 2015). Se trata también de municipalidades con mayor presencia de desafiantes territoriales al estado, fundamentalmente bandas de crimen organizado dedicadas al microtráfico y con creciente control territorial (véase CIPER 2021).
Son personas que se ganan la vida día a día, sin contratos ni derechos laborales; por esto, han estado, además, más expuestas al coronavirus. Para finalizar el análisis volcamos la mirada a las diferencias que hace vivir en una región u otra. En el agregado, la brecha regional es una de las más pequeñas y es parecida entre los países. En Colombia la diferencia entre la región con mayor y menor analfabetismo period de 8% en 2005 y 5% en 2018.
En el área rural se siente más la brecha étnica especialmente entre las mujeres (10 a 13 p.p. para 2002 y three a 8 p.p. para 2017), y en los hombres pero sólo de la región Sur. Entre los dos censos la diferencia entre etnias se ha reducido, aunque subsiste entre las mujeres de la región sur. Los enfoques cuantitativos aportan a la interseccionalidad porque ayudan a identificar atributos o características de las personas o del contexto que resultan influyentes en la asignación de privilegios o recursos y que no estaban previamente en el radar de los investigadores.
Tanto es así, que por ejemplo, un país más igual no tiene por qué ser sinónimo de un país mejor o más justo. De hecho, puede ocurrir que en un país las personas sean todas más pobres y, por lo tanto, son más iguales. «Al ultimate lo que la gente percibe como desigualdad, es la desigualdad de acceso a servicios como la salud, la educación, el transporte o la seguridad en los barrios», le cube a BBC Mundo Luis Felipe López-Calva, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.